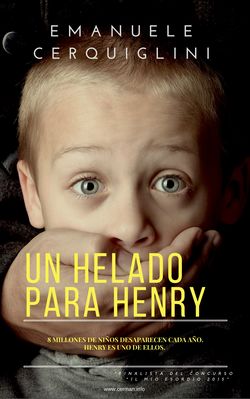Читать книгу Un Helado Para Henry - Emanuele Cerquiglini - Страница 21
âCAPÃTULO 10
Оглавление
Barbara Harrison, sin quererlo, era guapÃsima y cuando iba femenina era una de esas mujeres que hacen perder la cabeza a cualquier hombre. Estaba tan acostumbrada a que la cortejasen que ya en la Universidad se aburrÃa de los continuos piropos de los chicos y le disgustaban los de los adultos, que buscaban descaradamente montársela a pesar de que todavÃa era menor de edad. Entre estos habÃa un amigo de la infancia de su padre, Donald Coleman, que durante unas vacaciones en Florida tuvo la genial idea de colarse en el cuarto de Barbara cuando ella no tenÃa ni quince años. Lo hizo al tercer dÃa de las vacaciones, medio borracho y en medio de la noche, aprovechando que su mujer y los padres de Barbara se habÃan quedado a bailar la música hawaiana en una rumorosa fiesta en la playa, organizada cerca de la casa que las dos parejas habÃan alquilado juntas.
Solamente la larga amistad con el padre de Barbara salvó a Donald de una denuncia por intento de agresión sexual a una menor, pero eso no lo salvó de la ira de Barbara, que en aquella época tenÃa un gran talento para las artes marciales, precisamente el taekwondo, que practicaba desde hace cuatro años.
Colleman, esa noche, habÃa vivido una horrible pesadilla: primero se habÃa hecho ilusiones con que la joven chica estuviese dispuesta a echar un polvo con él, cuando ella se levantó solo con bragas después de sentir los dedos hambrientos del hombre tocar sus nalgas, y unos minutos después, él se encontró con un ojo morado y una costilla rota, tirado en el suelo. En vez de un beso, se llevó un puñetazo y una patada que ni siquiera vio venir porque, en la oscuridad de la habitación, los movimientos de la joven Barbara Harrison fueron rapidÃsimos.
Barbara le dio que no dirÃa nada a sus padres, que él tendrÃa que inventarse una excusa por esos golpes, pero que si volvÃa a intentarlo de nuevo, primero le matarÃa y luego le denunciarÃa.
Donald Coleman le dijo a su mujer y a los padres de Barbara que unos ladrones habÃan intentado robarle el monedero y que cuando intentó defenderse, él se llevó la peor parte. Las vacaciones en Florida para él y para su mujer terminaron al dÃa siguiente, unas horas después de salir del hospital. Durante los años siguientes, los encuentros entre los Colemans y los Harrison disminuyeron drásticamente y Barbara no estuvo jamás presente en esas ocasiones. Donald se avergonzaba de haber hecho lo que habÃa hecho y siempre buscaba excusas para declinar la invitación de su amigo Antony Harrison, hasta que el padre de Barbara se cansó y decidió no llamarle más.
âHaces bien en no seguir llamándole, papá, siempre he considerado a ese amigo tuyo un baboso y un idiotaâ¦y, además, su mujer tenÃa celos de la belleza de mamáâ, eso es lo que Barbara siempre decÃa cuando salÃa el tema: â¿qué es de los Coleman?â, hasta que, con el tiempo, en casa de los Harrison se dejó de hablar de ellos.
Volviendo a casa después de la hora corriendo en Central Park, el portero del edificio paró a Barbara para entregarle un paquete.
«¿Quién lo envÃa?» preguntó curiosa Barbara.
«Viene de un atelier italiano, señorita Harrison, no sabrÃa decirle más» respondió el portero sonriéndole.
Ya en el cuarto piso del edificio en Upper East Side, Barbara cerró la puerta de su apartamento empujándola con un pie y se apresuró a poner el paquete sobre la mesa de la luminosa sala de estar.
Estaba indecisa; no sabÃa si abrirlo enseguida o después de ducharse, aunque tenÃa mucha curiosidad, como cuando de pequeña se levantaba la primera en Navidad y sin hacer ruido, caminando de puntillas, iba a mirar, a través de los cristales polarizados de la puerta corredera del salón, los regalos y a fantasear con Papá Noel y después volver, siempre en silencio, a su habitación y fingir dormir, antes de que se despertaran sus padres y su hermano. Como entonces, prevaleció su paciencia y su fuerza de voluntad, y racionalmente llegó a la conclusión de que enfriarse, todavÃa sudada, no era la mejor idea.
Bajo el agua caliente, envuelta en vapor, pensaba en quién podrÃa haberle enviado un regalo desde Italia; estaba segura de que habÃa sido Robert, aunque su madre le habÃa prometido que le enviarÃa un regalo especial por su cumpleaños, que serÃa en unas semanas; sin embargo, su instinto no la engañó: Robert habÃa enviado el paquete. Barbara abrió el paquete solamente después de haber metido las últimas cosas en la maleta que cogerÃa más tarde, antes de irse con Robert a Maine para su fin de semana.
En la nota que encontró abriendo la caja estaba escrito: âpara tiâ¦â, firmado con las iniciales de Robert Brown: âRBâ. Robert no era uno de esos hombres que se extendÃa al escribir, preferÃa hablar las cosas, se le daba mejor. Barbara deshizo el lazo de seda rosa que envolvÃa la elegante caja blanca y en la que estaba escrito âAtelier Livia Risiâ.
Dentro habÃa un espléndido vestido, un único ejemplar llamado âPizzo Jersey BuyByâ, diseñado y creado por una estilista italiana. El vestido estaba cortado al bies y esto hacÃa mucho más complicado el proceso de costura, ya que se necesitaba una gran cantidad de tejidos, pero solamente un vestido con corte al bies puede encajar perfectamente con el caminar de una mujer. Era de color fucsia, con escote en V negro que llegaba hasta el esternón; se podÃa incluso llevar sin sujetador gracias a la goma negra bordada, que iba por la parte del pecho y por debajo. Ese vestido era especial para la estilista italiana; era un vestido que estaba perennemente presente en cada colección primavera-verano. Era de encaje y bordado con diferentes capas: doble capa por delante, donde debÃa cubrir más y una única capa donde se podÃa dejar entrever con elegancia y sensualidad la belleza armónica de un cuerpo femenino como el de Harrison, que sin duda ese vestido resaltarÃa aún más.
«¡Wow!» exclamó Barbara cuando extendió el vestido sobre la cama para admirarlo.
Harrison no estaba acostumbrada a vestir muy femenina, en su interior latÃa el corazón de un macho e intentaba evitar ropa femenina o sugerente. Obviamente, cualquier cosa que se metiese le quedarÃa divinamente, pero ella querÃa ser valorada por los hombres y por las mujeres por otras cualidades, esas que van más allá de la apariencia fÃsica y que al final, de una manera u otra, todos le reconocÃan. En el trabajo no aceptaba las miradas de aquellos que intentaban hacerle una radiografÃa con la mirada.
âSi no quieres tener problemas conmigo, concéntrate y no te pierdas en inútiles imaginaciones. ¿He sido clara?â Era la frase que repetÃa siempre cuando conocÃa a alguien por primera vez y se quedaba mirándola durante el trabajo. Llevaba sus cuarenta y dos años con el esplendor de una magia que habÃa parado el tiempo desde hace ya diez años. Cuando Barbara se miró al espejo con el vestido puesto, su refinada belleza y su innata elegancia resaltaron hasta el punto de sorprenderla. Robert aceptaba el lado masculino y, a veces, descuidado de Barbara, pero la querÃa ver también asÃ: fascinante y femenina; una mujer celestial e inalcanzable y capaz, con la simplicidad de cualquier movimiento de su cuerpo, de hipnotizarle y hacerle enamorarse de nuevo. Ese dÃa Barbara le contentarÃa, después de pintarse la raya de los ojos y de haber encontrado los zapatos perfectos que conjuntasen con ese magnÃfico vestido, salió de casa para ir al restaurante en el que él la esperaba. Harrison estaba feliz por haber aclarado las cosas por teléfono el dÃa anterior y por cómo Robert consiguió sorprenderla. Algunas semanas sin él habÃan alargado esa insoportable sensación de vacÃo que Barbara sentÃa desde que era una niña; perdió a su hermano mayor por un repentino e inexplicable fallo cardiaco mientras dormÃa. A partir de ese dÃa, la dulce y sensible niña cambió su carácter y adoptó las caracterÃsticas que recordaba más evidentes en el hermano: la fuerza y el coraje, convirtiéndose asà en la Barbara Harrison capaz de superar las expectativas que su familia habÃa inicialmente puesto en ambos hijos, con la intención de aliviar aquel tremendo dolor que sus padres llevaban en el corazón desde la muerte de su hermano Richard. Harrison habÃa tenido alguna que otra aventura con diferentes hombres, pero solo con Robert habÃa saboreado esa sensación familiar, una sensación llena de calidez y protección, y que le hacÃa diferente a los otros. Ãl la querÃa con locura, ella lo sabÃa y a su manera, bajo su coraza, le correspondÃa. Ese hombre solamente le pedÃa que estuviese con él, que viviese el presente para no condicionar el futuro y que recorriesen juntos el camino de su existencia, al menos hasta que el amor les uniese, y él no querÃa otra cosa que no fuese jurarle amor eterno