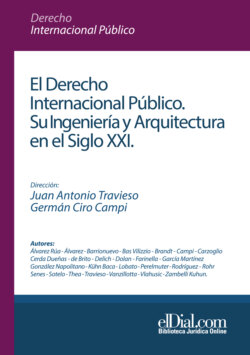Читать книгу El Derecho Internacional Público - Favio Farinella - Страница 73
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. El principio de libre determinación no se aplica a la cuestión de las Islas Malvinas-Falkland Islands
ОглавлениеEsta afirmación se funda en las siguientes razones:
(i) la aplicación jurisprudencial en casos similares relativos a la descolonización no favorece la tesis del Reino Unido;
(ii) las islas son un caso atípico de territorio no autónomo sujeto a descolonización;
(iii) los kelpers (islanders) no constituyen un pueblo conforme el DI;
(iv) los kelpers (islanders) no constituyen un movimiento de liberación conforme el DI;
(v) los kelpers (islanders) no constituyen una minoría étnica conforme el DI;
(vi) los kelpers (islanders) no constituyen un pueblo originario conforme el DI;
3. (i) Aplicación del principio
Diversos órganos de Naciones Unidas han elaborado normas específicas relativas a la aplicación del principio en casos concretos, y con esto, colaborado a que la libre determinación se convierta en un derecho del sistema del DI, a través de un proceso de interpretación de la Carta. Numerosas resoluciones han sido adoptadas tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad.[226]
Dentro de las situaciones donde se ha invocado el derecho a la autodeterminación encontramos a los Palestinos; los Saharawis; el pueblo Kemak; o el pueblo Tibetano entre otros. Hemos elegido éstas por tratarse de situaciones que han movido a controversia y que en consecuencia, han necesitado interpretación.
En la cuestión de Medio Oriente, las Naciones Unidas intentaron aplicar el principio como condición sine-qua-non de una paz duradera. Al asumir el problema en 1948, se dicta la Resolución 181 estableciendo el Plan de partición de Palestina, que preveía el nacimiento de dos estados, uno árabe palestino y el otro judío, respetándose en ambos casos el principio de libre determinación. Tras la Guerra de los Seis Días de 1967, las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, referidas a la devolución por parte de Israel de los territorios ocupados, enfatizan la autodeterminación de los pueblos que habitan esta región.[227]
Sería impensable que en la cuestión de Medio Oriente, el estado de Israel o los mismos colonos que habitan los territorios ocupados, alegaran el derecho a la autodeterminación respecto de los territorios ocupados.
La vigencia sociológica del principio fue discutida por la CIJ en las opiniones consultivas sobre Namibia y sobre el Sahara Occidental.[228]
En la primera, la CIJ afirmó:
‘el subsiguiente desarrollo del Derecho Internacional en relación con los territorios no autónomos tal como está considerado en la Carta de las Naciones Unidas, vuelve aplicable en todos ellos al principio de libre determinación.’.[229]
Si bien la población Namibiana puede ser dividida en una decena de grupos, su sensible pasado relativo al apartheid hace que se llame a todos sus habitantes simplemente como Namibianos. En todo caso, la distinción que posibilitó el ejercicio de la libre determinación fue clara entre los grupos originarios Africanos[230] y los colonos blancos.
El punto de vista citado fue reafirmado en la opinión sobre el Sahara Occidental.[231] El pueblo Saharawi, titular del derecho a la libre determinación, remonta su historia a los bereberes[232] nómades, habitantes del Magreb al oeste del Nilo, desde el siglo VII en adelante, y comparten una lengua, cultura, historia y la intención de seguir existiendo como grupo nacional soportando las calamidades de su vida presente, y poseen un representante como lo es el Frente Polisario.
En Portugal v. Australia (Timor del Este),[233] la CIJ enfatizó que el derecho de los pueblos a la libre determinación era ‘uno de los principios esenciales del Derecho Internacional contemporáneo’.[234] Dijo la CIJ:
‘La afirmación de Portugal relativa a que el derecho de los pueblos a la libre determinación, tal como ha evolucionado desde la Carta ONU y a partir de la práctica de las Naciones Unidas, posee un carácter erga-omnes, es irreprochable’.
El pueblo de Timor del Este descendiente del pueblo Kemak que constituía la mayoría del reino Atsabe, remonta sus orígenes a la llegada del ser humano al actual archipiélago Indonesio.[235]
Tibet y Malvinas reconocen caracteres comunes. La práctica del traslado forzoso de la población está prohibida por el DI, constituyendo hoy además, un crimen contra la humanidad.[236] Lo que para los Ingleses demandó unos pocos días –el transferir a la población Argentina y reemplazarla por otra de origen Británico en 1833–, para China demandó más de treinta años. Entre 1950 y 1980 el traslado de población China en territorio Tibetano constituyó una política sistemática y planeada centralmente desde Beijing.[237]
El pueblo Tibetano posee los criterios objetivos –una lengua propia, religión, cultura, tradiciones y costumbres, historia y territorio–. De igual manera comparten criterios subjetivos tales como preferencias compartidas, valores y el propósito de un destino común. En 1961 la Asamblea General reconoció este derecho y aprobó una Resolución llamando a ‘cesar las prácticas que despoja al pueblo tibetano de sus derechos y libertades fundamentales, incluyendo su derecho a la libre determinación.’.[238]
Nuevamente sería impensable que China decidiera reclamar el ejercicio de la libre determinación para el pueblo Chino habitante del Tibet.
En suma, en todos los casos comentados, existe una unión incontrastable entre el territorio no autónomo o la región reclamada y los habitantes ‘no autónomos’ que en ella viven. Hay lazos históricos y culturales que unen la tierra con el grupo nacional. Son tales lazos de carácter natural, y no han sido construidos por el traslado forzoso de población decidido y ejecutado por un estado extranjero.
3. (ii) Las islas son un territorio no autónomo atípico
Un territorio no autónomo se define como aquél ‘cuyo [s] pueblo [s] no haya [n] alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio’.[239] Los estados miembros de la ONU reconocen que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, y se obligan a (i) respetarlos como pueblo; (ii) desarrollar un gobierno propio; (iii) promover la paz y seguridad internacionales; (iv) promover la cooperación; e (v) informar sobre los progresos.
Durante la primera reunión de la Asamblea General ONU en 1946, se adopta la Resolución 66 (I) que crea un Comité ad-hoc para examinar los informes de las potencias administradoras conforme el Artículo 73 de la Carta. Según los informes de las potencias coloniales existían 74 territorios considerados ‘no autónomos’.[240] El Reino Unido, que había logrado imponer el carácter de ‘declaración’ al Capítulo XI de la Carta ONU, eleva su primer informe respecto del territorio, declarando unilateralmente que incluían a las ‘Falkland Islands’ como territorio no autónomo.
Argentina protestó ante esta inclusión refiriendo que ni el nombre Malvinas había sido tomado en cuenta.[241] En 1947, en respuesta a los informes que Gran Bretaña había presentado conforme el Artículo 73 de la Carta, Argentina eleva ante la Comisión, una declaración donde afirma:
‘4. La República Argentina no ha reconocido nunca la ocupación de referencia [específicamente Islas Malvinas y sus Dependencias], y ha protestado por el acto originario que la determinó [1833], cada vez que las circunstancias así lo permitieron.’.[242]
Al presente (2012), existen 16 territorios no autónomos[243] en la lista del Comité Especial de Naciones Unidas, de los cuales 10 se encuentran bajo administración del Reino Unido.
En suma, las Malvinas - Falkland constituyen para las Naciones Unidas, un territorio no autónomo. Aún cuando como tal, se encuentre sujeto a descolonización, constituye en sí un caso especial de descolonización. Es relevante mencionar que jamás se habló de sus habitantes como un ‘pueblo no autónomo’. Argentina ha declarado que respetará el modo de vida de sus habitantes, conforme los principios del Derecho Internacional.[244]
La libre determinación es uno de los mecanismos para implementar la descolonización, pero no es el único.[245] Así lo entendieron 10 resoluciones de la Asamblea General y 22 resoluciones del Comité Especial de Descolonización[246] que califican a la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de colonialismo.
3. (iii) ¿Son los kelpers (islanders) un pueblo conforme el DI?
La respuesta sería decisiva: sólo los pueblos pueden ser titulares del derecho a la libre determinación conforme el Derecho Internacional.
El concepto de pueblo en DI posee al menos dos interpretaciones. En primer lugar puede ser identificado con un estado jurídicamente organizado. Verdross[247] por ejemplo, opina que los verdaderos sujetos del DI son los pueblos, y menciona ejemplos vitales como el mismo preámbulo de la Carta ONU:
’Nosotros, los pueblos de las NNUU… hemos decidido unir nuestros esfuerzos… ’.
No obstante, el mismo autor explica que no debe confundirse este concepto de pueblo con otro particularmente distinto que denota la pertenencia a una determinada etnia, de entre todas las que componen la humanidad. Esta segunda acepción de ‘pueblo’ que lo identifica con etnia, fue diluyéndose en occidente en tanto en otras regiones del planeta sigue tan vivo como hace siglos. Por ejemplo, la unificación de los estados Italianos, Alemanes, la desintegración del imperio Otomano y del imperio Austro-húngaro, junto con el nacimiento de instituciones regionales, consolidó en Europa un tipo de estados étnicamente homogéneos, más allá de los problemas de inmigración colonial surgidos al presente.
Dos elementos guiaron a los redactores de la Carta ONU: (i) el considerar las aspiraciones de todos los pueblos, incluyendo a los territorios no autónomos y los fideicometidos; y (ii) la necesidad de promover el respeto y la aplicación de los derechos humanos y libertades fundamentales.[248] Los documentos de la Conferencia de San Francisco sugieren que los autores de la Carta concibieron el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos como una norma única aplicable a los estados, naciones y pueblos. De cualquier forma el término ‘pueblo’ se aplica no solo a los estados sino también a otras entidades como la nación.[249] En consecuencia, esto obliga a los estados entre sí como igualmente respecto de otros entes que aún no constituyen un estado.
Aún cuando no exista una definición de pueblo brindada por el DI, analizando la practica internacional relativa a la aplicación del principio en situaciones concretas, notamos que los ‘islanders’ no comparten caracteres homogéneos con pueblos tales como el Palestino, Saharawi, Namibiano, Timorés del Este, Tibetano y tantos otros que reclamaron y les fue reconocido su derecho a existir como pueblo.
Sí notamos a contrario, que comparten todas las características de los habitantes anglosajones del Reino Unido, y específicamente de Inglaterra, desde la historia a la cultura, pasando por la lengua y la organización política y social.
En suma, ciertamente los ‘islanders’ no reúnen caracteres étnicos o raciales que los distingan como un grupo nacional único, de entre todos los demás pueblos del planeta. Son Británicos, descendientes de los anglosajones que habitan las islas del Reino Unido, y en el siglo y tres cuartos que dura la ocupación ilegal, no han adquirido características propias que los distingan de otros ciudadanos Británicos. Preguntamos: ¿cuántos estados del mundo reconocen a los ‘islanders’ como un verdadero pueblo titular del derecho a la libre determinación basados en los criterios objetivos y subjetivos ya expuestos? En todo caso y conforme la tesis del Reino Unido, ¿cuáles son los requisitos que satisfacen estos habitantes para ser considerados un verdadero pueblo? Es muy probable que los habitantes de Irlanda del Norte satisfagan iguales criterios.
3. (iv) ¿Son los kelpers (islanders) un movimiento de liberación nacional conforme el DI?
La unión de múltiples etnias bajo el imperativo democrático, arrojó como consecuencia, una estandarización de mayorías y minorías étnicas permanentes en cada uno de estos estados. Esto produjo una subordinación de las etnias minoritarias al poder decisorio de la mayoría étnica permanente, circunstancia que influyó decisivamente en el ansia revolucionaria del pueblo sometido. El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos se constituye así en la piedra de toque jurídico, que nos lleva a considerar el uso de la fuerza legalmente autorizado por el DI; las consecuentes guerras de liberación nacional; y la existencia de los movimientos de liberación o ‘freedom fighters’.
En tanto las etnias que se rebelan frente a una dominación político– legal extranjera no cumplan con los requisitos internacionales solicitados –sobre todo por el DIH– para ser consideradas verdaderos movimientos de liberación nacional, tendrán el dudoso estatus de pueblos no autónomos, se encontrarán sometidos a una administración extraña, y en caso que decidan el uso de la fuerza armada contra ésta, serán objeto de una consideración dual: (i) para algunos, constituirán un pueblo en armas que lucha por su libertad de autodeterminarse; (ii) para otros, constituirán simples insurgentes o directamente, delincuentes comunes sometidos al derecho doméstico. Veamos:
‘… Lo que los anteriores amos coloniales crearon como Nigeria, consiste en un aglomeramiento de pueblos diversos desde cualquier punto de vista, salvo el color de la piel, y la organizaron como una unidad, de acuerdo a sus intereses comerciales y a su conveniencia administrativa’.[250]
El sencillo ejemplo de Biafra recién mencionado se repite en numerosos casos. Akehurst[251] afirma que el surgimiento del etno-nacionalismo constituye una cuestión central de las relaciones internacionales.
Nada de lo dicho sucede con los habitantes de las islas. Ni su número ni su capacidad de armamento suenan lógicos al momento de considerar la posibilidad siquiera remota que constituyan un movimiento de liberación nacional.
3. (v) ¿Son los kelpers (islanders) una minoría nacional conforme el DI?
La cuestión de las minorías ha precedido de hecho el tratamiento de los derechos humanos en el marco de la ONU. El problema de las minorías nacionales fue selectivamente afrontado luego de la I Guerra Mundial. El desmoronamiento de los imperios Otomano y Austro-Húngaro generó la necesidad de ocuparse de la dirección política de las poblaciones que componían tales imperios. No obstante, no se abordaron las múltiples situaciones coloniales de Asia y todo África. En Europa, ciertos grupos nacionales lingüísticos y étnicos se encontraron de un momento a otro, enclavados en otros estados nacionales, surgiendo la cuestión de las minorías nacionales. Como recuerda Stavenhagen, la cuestión de las minorías fue incluida en diversos tratados firmados entre 1919 y 1923 entre las potencias aliadas y los nuevos estados y estados vencidos como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, Grecia, Austria, Bulgaria, Hungría y Turquía.[252]
Tras la II Guerra Mundial, se reconocieron ciertos derechos a los miembros de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, a fin que el estado en cuyo territorio se encontraran, respetara su derecho a la identidad, pero la posibilidad del ejercicio efectivo de este derecho sólo se produjo en unos pocos estados que reconocieron la existencia de minorías nacionales.
En el nivel normativo global, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos en su Artículo 27 reza:
’En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma’.
Luego encontramos la ‘Declaración de Naciones Unidas sobre las personas que pertenecen a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas’.[253]
A pesar de la normativa en progreso mencionada, la calificación de minoría nacional permanece controvertida. La principal razón, según Akehurst,[254] es que las definiciones abstractas son incapaces de cubrir una amplitud tal de situaciones relevantes que envuelven entre 3 y 5 mil diferentes grupos que eventualmente podrían calificar como minorías nacionales que habitan el territorio de estados soberanos. Es de citar la definición a la que llega Capotorti, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión. Para él una minoría nacional es:
‘Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado, en una posición no-dominante, cuyos miembros –siendo nacionales del estado– poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas que difieren de aquellas del resto de la población y demuestran, aún solo implícitamente, un sentido de solidaridad dirigido hacia la preservación de sus culturas, tradiciones, religiones o lenguaje.’.[255]
Pensar a los ‘islanders’ como una minoría nacional sólo tendría sentido si vivieran bajo jurisdicción argentina, esto es, si Argentina recuperara la soberanía efectiva sobre el archipiélago, y en tal caso, solo discutiríamos los derechos que debieran serle acordados, sin contar entre ellos el de la libre determinación, en tanto al presente no constituyen las minorías nacionales, un sujeto de DI.
3. (vi) ¿Son los kelpers (islanders) un pueblo originario conforme el DI?
Además de los derechos de las minorías nacionales, las poblaciones originarias desplazadas por los colonizadores son actual motivo de reivindicación. A título de ejemplo puede citarse a los Aborígenes Australianos; las diferentes tribus nativas que habitan Estados Unidos; los Inuit o Esquimales, los Maorí de Nueva Zelanda, y en nuestro país,[256] entre varios otros, los Diaguitas, Comechingones, Huarpes, Pehuenches, Querandíes y Araucanos, Tehuelches, Onas, Pampas y Tobas. Se estima que un total de entre 100 y 200 millones de personas habitantes de más de 40 estados podrían ser agrupados dentro de esta categoría.
La doctrina de los Derechos de los Pueblos[257] fue tomando forma a partir de la Declaración de Argel[258] (1978). En el marco de estas ideas, destacarían el derecho a la alimentación, a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, y el derecho a la paz, todos los cuales se entienden como parte de una tercera generación de derechos emergentes, cuyo titular es la comunidad toda.[259]
En tanto ciertos autores opinan a favor de brindar el estatus de actores internacionales a colectivos tales como las tribus de América del Norte,[260] los estados han negado sistemáticamente esta posibilidad. El Derecho Internacional de los derechos humanos ha influido recientemente a fin de producir una revisión absoluta del estatus doméstico e internacional de los pueblos nativos, desconocidos y negados desde el inicio de la conquista.
Los pueblos y comunidades originarios cuentan hoy con una protección legal internacional generada por los estados. Argentina en su Constitución,[261] reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos indígenas y les garantiza el respeto de su identidad y derechos básicos.
En 1982, las Naciones Unidas crean un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Nativos (originarios), y en el año 1993, la Asamblea General ONU adopta un Programa de actividades para lo que dio en llamar la ‘Década de los pueblos originarios del mundo’, que se extendió entre 1995 y 2004. La tendencia actual se dirige a integrar a estos pueblos y a sus representantes en la estructura de las Naciones Unidas. En 1994 se aprueba el Proyecto de ‘Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Originarios’,[262] que es adoptado por la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos humanos, y asimismo se establece un Grupo de Trabajo sobre la cuestión.[263] La Declaración reconoce derechos grupales a los pueblos originarios, los cuales son considerados ‘iguales en dignidad y derechos a todos los otros pueblos’ (preámbulo). Se les reconoce también el derecho de autodeterminación.[264]
Los obstáculos para llegar a una definición inclusiva son similares a los que se presentan en el caso de las minorías nacionales. Akehurst refiere la definición formulada por Martínez Cobo, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el tema:
‘las comunidades originarias, pueblos y naciones son aquellos que, poseyendo una continuidad histórica desde antes de la invasión y las sociedades coloniales que se han desarrollado en sus territorios, se consideran a sí mismos como distintos de otros sectores de la sociedad que hoy prevalece en tales territorios, o partes del mismo. Ellos conforman al presente sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales, su identidad étnica, como las bases de su continua existencia como pueblos, conforme con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales.’.[265]
En el párrafo anterior se evidencia la dificultad en distinguir a la minoría étnica de la comunidad originaria, a lo cual se suma la imprecisión del concepto jurídico de ‘pueblo’.
A pesar de los desarrollos expuestos, debemos concluir que en el presente estado del DI, los pueblos originarios no constituyen miembros del sistema internacional,[266] sino que pueden clasificarse dentro de la categoría de grupos protegidos por éste, por su especial situación de vulnerabilidad y desamparo.
Sin duda alguna, los ‘islanders’ no constituyen un pueblo originario. En la interpretación más favorable que para este conjunto de personas pueda hacerse, constituirían un grupo protegido por el DI.