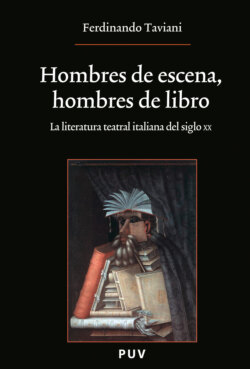Читать книгу Hombres de escena, hombres de libro - Ferdinando Taviani - Страница 4
PRÓLOGO
ОглавлениеEl autor al editor y traductor, con ocasión de la edición española
Querido Juan Carlos:
Los lectores juzgarán si este libro merece verdaderamente los elogios de tu Exordio. Personalmente te estoy agradecido por haberlo elegido para traducirlo, por tu competencia y por la calidad del resultado. Te doy las gracias, por último, por la paciencia con la que has soportado mis retrasos.
Después de su primera edición, en Italia el libro se ha vuelto a publicar varias veces. Pero no lo he actualizado. Actualizarlo habría significado escribirlo de nuevo. Ahora, mirándolo con algunos años de distancia, me parece que habla tanto por sus silencios, por lo menos, como por sus palabras. Alterar este equilibrio (en el cual no había pensado cuando lo escribí) significaría traicionarlo. En las breves conversaciones que tú y yo hemos mantenido, hemos estado de acuerdo en este punto. Lo que me ha hecho entender que dejar el libro en tus manos era la solución justa y feliz.
Este libro no lo escribí por mi propia voluntad sino por obligación. Una obligación moral. Por el respeto y la estima hacia mí de una persona: Francesco Schino, que dirigía la Redacción de Programas Multimedia y Educativos de la Enciclopedia Italiana. Había creado una revista, en la que yo colaboraba, titulada Lettera dall’Italia. La revista estaba dedicada a los Institutos italianos en el exterior, pero lentamente fue apreciada también en casa. Después de un viaje a Argentina, ideó un proyecto para dotar a las escuelas italianas de aquel país de materiales didácticos actualizados,
«pero –decía– no quiero los trillados resúmenes escolares». Me pidió que me ocupara de la sección de teatro. Quería que estuviese centrada en la literatura dramática del siglo XX. Yo tenía ganas de dedicarme a asuntos muy distintos. Sin embargo, no fui capaz de negarme. Más tarde puso en marcha una «Enciclopedia del cuerpo», que en realidad habría tratado sobre los fundamentos de las distintas ramas del saber, incluidas las artísticas y espirituales. Pero esta obra, habiéndola ya empezado, no se la dejaron hacer. En el Istituto dell’Enciclopedia Italiana prevalecieron las tendencias académicas tradicionales. Quisiera que uno de los primeros ejemplares de tu traducción se le enviase a Francesco Schino. Os mandaré su dirección.
Este libro, pues, hubiera podido titularse «La literatura teatral italiana del siglo XX contada a los argentinos». Después, un editor pensó que se le podría contar también a los italianos. Y ahora se cuenta en España. Y podría titularse: «El ejemplo italiano». Ejemplo ¿de qué?
El corazón de este libro, su verdadero argumento –que no estoy seguro de haber hecho visible con la debida claridad– es la exigencia de concebir de manera menos rígida de como suele hacerse el vínculo entre artesanía literaria y artesanía escénica. La rigidez del modo tradicional de pensar esta relación deriva de un vínculo fuerte, que tiene el peso de una auténtica impronta cultural. En los siglos XV y XVI, en el período en el que tomó fuerza lo que denominamos la «cultura teatral moderna», los libros que venían de los antiguos y que –en consecuencia– había que interpretar, entraron en contacto con las prácticas performativas, después de que durante siglos los unos y las otras hubiesen vivido en orillas separadas, en una casi completa ausencia de relaciones. Jorge Luis Borges ha resumido esta irremediable separación en un relato en el que aparece Averroes, al final del siglo XII, dedicado a traducir la Poética de Aristóteles, incapaz de imaginar de qué hablaba, en la práctica, el antiguo filósofo cuando se refería a la tragedia, la tragōidia. Es un relato refinado y paradójico, pero basta leer cómo de hecho Averroes tradujo aquel texto, todavía hoy considerado fundamental para el teatro, para constatar que en él de la Poetica no queda nada más que la corteza argumentativa. No porque Averroes conociese poco el griego o el pensamiento del antiguo filósofo, sino, en todo caso, por lo contrario: la lógica del pensamiento le resultaba clara, pero aquello a lo que Aristóteles la aplicaba era totalmente ajeno a la experiencia del traductor. Incluso para Dante, un siglo más tarde, la «tragedia» no tenía nada que ver con lo que nosotros llamamos «teatro».
Sin embargo, cuando los antiguos libros griegos y romanos empezaron a ser leídos en relación con las prácticas escénicas, como guía y como fuente de inspiración, el vínculo entre teatro y libro se hizo muy fuerte, hasta el punto de llegar a concebirlo como indisoluble. Talmente indisoluble que, en adelante, la presencia de la literatura en las prácticas del teatro se vio como una necesidad y la relación entre texto literario y escena fue concebida como si esta última fuese la traducción, la ilustración, la transcripción o la transposición crítica de un texto. O bien, se vio como una lucha cuerpo a cuerpo entre lo que está pre-escrito y lo que en escena debe ocurrir como si estuviese ocurriendo por primera vez.
Con todos los matices necesarios entre la simbiosis y la impaciencia, se desarrolló una relación que, más que a una colaboración entre artes, se parece a las distintas escenas de un matrimonio: el matrimonio del libro y de la escena. En el caso del teatro, de hecho, parece imposible plantear la relación en los términos de una simple comparación (como cuando se dice: literatura y cine, literatura y música, literatura y artes figurativas). Muchos, cuando salen del teatro, al acabar el espectáculo, la primera pregunta que se hacen es: ¿la representación era o no fiel al texto escrito? Pero, ¿por qué? Si hubiese sido infiel, ¿hubiera querido decir que era por esto, en cuanto representación, menos eficaz, menos hermosa? ¿La representación es tal vez una esposa burguesa del siglo XIX? ¿Pierde quizá el honor?
Detrás de este modo de pensar –el problema de la fidelidad– hay de hecho otro: el valor (el honor) de hacer teatro deriva de su puesta al servicio de la obra literaria. Lo que hacen los actores (y el director), lo que añaden, pertenece al horizonte de lo superfluo.
Cuando se publicó la primera edición de este libro, en Italia, en 1995, algunos lectores, tal vez un poco demasiado académicos, encontraron desproporcionada la importancia concedida a Dario Fo y, más en general, la propuesta de un «canon del siglo XX» del que formaban parte tres actores-autores (Viviani y De Filippo, junto a Fo). También de Pirandello el libro subrayaba la pertenencia al «país del teatro», en vez de imaginarlo inclinado sobre su mesa, ajeno a la vida de las tablas (una imagen que ha prevalecido hasta hace pocos decenios, y a la que hoy se le ha dado completamente la vuelta, sobre todo después del gran trabajo de indagación efectuado por Alessandro d’Amico para su prestigiosa edición de todo el teatro de Pirandello en la colección «I Meridiani», del editor Mondadori).
Sin embargo, se acogió más favorablemente la idea de tomar en consideración el «espacio literario del teatro» junto a la tradicional y rígida noción de «literatura dramática».
En 1997, Dario Fo recibió el Premio Nobel de literatura. Fue una gran satisfacción, para mí, responder a las críticas con un simple: «¿Habéis visto?». Una satisfacción, no obstante, más que nada imaginaria. Porque en muchos ambientes literarios y académicos italianos, el ascenso de Fo al Nobel tuvo el efecto de un bofetón. Decían: «Es un bufón genial, acaso un moderno juglar, ¿pero qué tiene que ver con la literatura?». Y añadían: «Las obras de Fo tienen sentido sólo cuando él las interpreta. No están hechas para ser leídas». Y, sin embargo, estaban hechas también para ser leídas. En todo el mundo, en efecto, se traducían, se publicaban, se leían y se releían. ¿Cuándo, pues, una obra pertenece a la literatura y quién lo decide?
Pero, sobre todo, deberíamos preguntarnos de qué está compuesto ese auténtico émbolo que bloquea el pensamiento ante el simplísimo caso de una manufactura, un tejido (el sustantivo texto es un derivado del verbo tejer) compuesto en modo tal que funciona en dos direcciones distintas, ya sea como soporte de los espectáculos, ya sea como una obra para ser leída.
A veces se escuchan afirmaciones involuntariamente ridículas, pronunciadas con la máxima seriedad por literatos y críticos muy serios. Por ejemplo: en una importante colección de clásicos de la literatura, con todos los necesarios aparatos críticos, se publica el teatro completo de Eduardo De Filippo. Algunos finos literatos proclaman: «Sí, pero no es verdadera literatura». Y eso, ¿por qué? «Porque estos textos eran extraordinarios cuando los recitaba su autor». Es obvio que Napoli milionaria, interpretada por Eduardo era mucho más que buena literatura: era una inolvidable obra maestra escénica. Nada permite deducir de ello que no sea también buena literatura. No os gusta, de acuerdo, pues entonces deberíais criticarla como se hace con cualquier manufactura literaria. No sólo porque los espectáculos eran excelentes. El mismo paralogismo se usaba contra las grandes obras literarias compuestas por Molière, cuando él todavía vivía. Algunos literatos con las gafas bien plantadas sobre la nariz, decían: «¡Oh, pero hay que verlas, estas comedias, interpretadas por Molière en persona! ¡Cuando las leemos son otra cosa!». Ciertamente: otra cosa. Pero no literatura ilegítima.
Algunas reacciones descompuestas, arrogantes, al «bofetón» del Nobel a Dario Fo aparecieron en la prensa, pero no eran nada comparadas con la cólera y el escándalo que ciertos eminentes escritores y estudiosos manifestaban en conversaciones privadas. Y que todavía manifiestan, cuando el discurso recae sobre este punto. ¿Qué era (qué es)? ¿Celos? Sin duda. ¿Era orgullo herido? Sí, porque, habiendo sido consultada discretamente por la comisión del Nobel, la Accademia dei Lincei (lo más parecido que hay, en Italia, a la famosa Académie Française) había señalado el nombre de un poeta italiano de valor, un poeta «correcto», el cual se esperaba el gran premio como coronación de una muy noble carrera. Los representantes del establishment literario casi se lo habían garantizado. La involuntaria burla la urdieron ellos, en buena fe. Pero fue él quien pagó, el provecto poeta amargamente desilusionado. Peor que la mala fe está sólo la buena fe.
Pero hubo también mucha mala fe intelectual: la voluntad de defender una antigua y cómoda miopía. Mantener firmes sobre la nariz las gafas que hacen ver el valor del teatro sólo cuando éste coincide con los valores de una literatura que puede prescindir del escenario. Que esto es un contrasentido lo entienden todos. Pero reconocer que lo entienden crearía muchos problemas de método y de gusto al trabajo ordinario de los críticos y de los especialistas de las literaturas. En las historia literarias italianas, incluso Carlo Gozzi sigue siendo considerado hasta casi hoy en día un autor «menor», a pesar de su peso y de su presencia en la cultura europea.
Con la distancia del tiempo, me doy cuenta de que este libro intentaba aproximarse a un problema de método que está todavía bien lejos de su resolución. El problema no es sólo rescatar la historia del teatro de la identificación con la literatura dramática, sino encontrar el modo de atraer a esta última fuera del recinto de las convenciones exclusivamente literarias. Aprendiendo de una vez a darle la vuelta al problema, que no es (solamente) el del paso del libro a la escena, sino (sobre todo) el del paso de la escena al libro.
¿Es una contradicción en términos? Tal vez sí, al menos en parte. Pero de contradicciones en términos, aparentes o sustanciales, vive el pensamiento. Esta contradicción en términos es el eje de la historia del teatro italiano. Con las gafas tradicionales, ésta sufre de un complejo de inferioridad respecto a las otras grandes literaturas europeas. Y esto, por lo menos, desde el siglo XVIII en adelante. Desde Ludovico Antonio Muratori, a principios del Settecento, hasta el marqués Scipione Maffei, hasta Vittorio Alfieri y, posteriormente, hasta bien entrado el siglo XX. Se repite siempre la habitual larga queja: «Nada hay comparable, en nuestra literatura, a Corneille, Molière y Racine; nada comparable a Ibsen y Chejov –o a Feydeau. No tenemos ningún Teatro Nacional, no tenemos ninguna lengua literaria capaz de reproducir de verdad la lengua hablada», etc., hasta Moravia e infinitos otros, cercanos y lejanos en el tiempo.
Las miradas que vienen de posiciones alejadas a menudo resultan privilegiadas para ver las cosas a la luz del sentido común. Un profesor de «Italian Studies», por ejemplo, intenta individuar, observándolo desde el mundo anglosajón, el carácter de base del teatro italiano, sobre el cual está componiendo una introducción para una obra universitaria colectiva.1 Busca un elemento unificador. Y la noción de teatro «italiano» se le escapa. Para el lector anglófono, dice, se trata de adentrarse en un territorio poco familiar. No sólo –explica– porque es raro que los teatros de Londres o Nueva York pongan en escena textos del repertorio italiano, sino porque este repertorio de referencia pierde consistencia en cuanto se lo considera dentro del canon teatral de Occidente. La noción de teatro «italiano» no se reúne en torno a autores centrales comparables al peso de Shakespeare, Marlowe, de Lope de Vega o Calderón, Racine, Corneille, Molière, Schiller y Goethe, Ibsen y Strindberg, Chejov, Shaw, Bretch o Becket. Además el sistema teatral italiano se caracteriza por una especie de endémica escisión. Algunos de sus máximos autores, desde el siglo XV al XX, escribieron en lenguas regionales, que no se adhieren al canon literario común. Desde Ruzante a Goldoni, desde Viviani a Eduardo De Filippo. Incluso el repertorio pirandelliano se caracteriza por una significativa sección en lengua siciliana, y en su conjunto ha sido definido con autoridad, por Antonio Gramsci, como «lugareño»: no porque sea un teatro provincial, sino porque tiene un aliento profundamente local y profundamente internacional, saltándose la dimensión intermedia, la estrechamente nacional.2
Al final, el profesor escocés responde así a la pregunta sobre el carácter del teatro italiano: se trata de un teatro anomalous. Y explica por qué: «Si hay una figura típica de este teatro, un representative man en el sentido de Ralph Waldo Emerson, éste no es un autor de importancia central, sino la figura extendida del actor-autor». La anomalía, en definitiva, depende del hecho de que en Italia la distancia entre la vida en el escenario y la composición literaria es muy corta, más que en cualquier otra tradición teatral. Así pues, «Hombres de escena, hombres de libro» no indica ni una conjunción ni una auténtica distinción, y ni siquiera una simple oposición, sino lo que se mueve entre los vértices de este triángulo.
Muchas de estas discusiones están ya superadas por los hechos, y –yo diría– por el inicio de una mentalidad que se extiende. En el paso entre el siglo XX y el XXI, los confines entre literatura oral, literatura escrita y acción escénica resultan líneas cada vez más imaginarias en la geografía de los territorios artísticos y culturales. Una misma obra puede pasar desde el teatro a la radio, a la televisión, al libro y al DVD. Puede pasar sin saltos desde la literatura oral al espectáculo y desde el espectáculo a la obra literaria. Una región completa del teatro italiano de nuestros días recibe el nombre global de «Teatro de narración». A ella pertenecen artistas eminentes y muy distintos. Mencionaré sólo tres ejemplos:3
Marco Paolini (nacido en 1956), autor del Racconto del Vajont, una catástrofe nacional que él narra a los espectadores alternando comicidad y sentido trágico, con una cantidad de documentos digna de una indagación histórica de primer orden y una tensión política y civil que en el teatro «normal» parece que ya no existe con la misma fuerza. La ha interpretado, él solo en el escenario, a partir del 1993-94, en lugares no teatrales, en la que se puede denominar la amplia región subterránea de los teatros libres. Hasta que emergió, en 1997, en una cadena de la televisión nacional. Una valiente y larga velada televisiva que acumuló consensos imprevistos, un número altísimo de espectadores, tan alto que llegó a constituir un «caso», que provocó amplios debates (entre otras cosas, Paolini tuvo la fuerza de imponer la ausencia de cualquier interrupción publicitaria). Todavía hoy se cita como ejemplo por quienes mantienen que no es verdad que la televisión esté obligada a ser mediocre para poder ser popular. El texto, acompañado de documentos, ha sido publicado varias veces, con y sin el acompañamiento del correspondiente DVD.
Ascanio Celestini (nacido en 1972), narrador cómico, onírico, político y autor de textos literarios populares y muy refinados (Fabbrica, 2002; Scemo di guerra, 2004), capaz de hacer evidente incluso la lucha de clases en años que parecen engañarse y engañar con que ésta pertenece sólo al pasado. Él atraviesa, igualmente sin esfuerzo, los confines entre el teatro, el cine, la televisión y el libro. Parece esconder siempre una sonrisa bajo su barbita de hijo sabio del extrarradio romano. Como si viniera desde muy lejos y fuese por ello capaz de desenmascarar las hipocresías del presente, sin tener necesidad ni tan siquiera de usar palabras altisonantes. Nunca es polémico. Está siempre lejos del pensamiento de los más. Profeta de un rarísimo, revolucionario, sentido común.
Mimmo Cuticchio, el menos joven de los tres, nacido en 1948, es el que ha efectuado el viaje más largo. Nació en el corazón de la tradición popular siciliana del teatro de las marionetas (Pupi) y de los contadores de historias. La ha puesto en contacto con las inquietudes de los teatros libres y «experimentales». Actor de una potencia casi única, capaz de encarnar él solo la idea misma del Gran Teatro, ha traspasado el recinto del folclore, del teatro para turistas o para niños y del teatro popular petrificado. Construye tramas y dramaturgias en las que la soledad del artista se asocia con la imagen de un artesano titiritero que dialoga con sus criaturas. Puede ocupar tranquilamente las plazas, los teatros, los auditorios musicales, la radio y la televisión y es un maestro de dramaturgia que no tiene demasiada necesidad de escribir.
He puesto sólo tres ejemplos porque no se trata de actualizar el libro, aparecido por vez primera hace quince años. Se trata, si acaso, de indicar los puntos de partida de un libro completamente distinto para el cual la diferencia, la alianza y el conflicto entre hombres de escena y hombres de libro deja de ser interesante e incluso de ser pertinente.
En vez de usar dos palabras, «actor y autor», hay quien usa ya una sola actautor, como queriendo decir que el confín no sirve ya para pensar. Ni siquiera para pensar de manera cómoda y equivocada. Algo así como en aquel filme de Chaplin titulado The Adventurer, mediometraje de 1917, en el que, al final, el protagonista se va libre por su camino, visto de espaldas, con su paso característico de oca, sin darse cuenta de que está poniendo los pies a una parte y a otra de una línea blanca: en una parte está EE.UU. y en la otra México. De cómico en este final feliz no hay nada: ni la situación, ni el peculiar caminar del protagonista. Lo que hace reír es sólo la existencia de la línea de confín.
Ahora, querido Juan Carlos, tendrás que traducir también estas páginas. Supongo que no te será difícil. Son pensamientos corrientes.
Un saludo agradecido y afectuoso.
FERDINANDO TAVIANI
Vànvera, agosto de 2009
1. Joseph Farrell: «In search of Italian Theatre», en J. Farrell y P. Puppa (eds.): A History of Italian Theatre, Cambridge University Press, 2006, pp. 1-5.
2. He desarrollado este tema en «La minaccia d’una fama divaricata», ensayo de introducción al volumen Saggi e interventi de las Opere di Luigi Pirandello, Milán, Mondadori (I Meridiani), 2006, pp. XI-CXVIII.
3. Se ocupan de esta zona (y son expresión de esta mentalidad) sobre todo dos importantes, y muy bien informadas, revistas italianas: Prove di Drammaturgia – Rivista di inchieste teatrali (dirigida por Claudio Meldolesi y Gerardo Guccini, editada por el CIMES de Bolonia), y Teatri della diversità (dirigida por Emilio Pozzi y Vito Minoia, <www.teatridellediversita.it>).