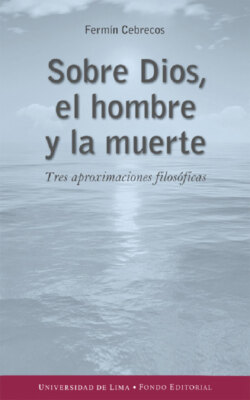Читать книгу Sobre Dios, el hombre y la muerte - Fermín Cebrecos - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеMás acorde con las restricciones a las que la razón debe imperativamente atenerse para no sobrepasar su propia naturaleza, fue San Agustín, el racionalista cristiano del que Descartes, por fidelidad a su duda metódica, se muestra como deudor silencioso. La conciencia de su existencia (si enim fallor sum) (De civitate Dei XI, 26), fórmula antecesora de la cartesiana que figura en la traducción latina del Discurso del método, conduce de inmediato al cogito ergo sum. Más allá de lo categórico de ambos enunciados, interesa aquí relevar la autoconciencia del error en San Agustín, puesto que si el ser humano es falible, también podría ser susceptible de equivocación lo que irradia el espejo de la razón humana. Descubrir las verdades de la conciencia en la conciencia misma implica un acto de autoconsciencia basado en un hecho de evidencia inmediata que es descrito así en De Trinitate X, 10: “No se puede dudar de la duda”. Dicho de otro modo: no puede dudarse de que el “espejo” está reflejando este dato de la conciencia porque previamente fue puesto en él por el sujeto dubitante.
Agustín de Hipona coincide con Descartes, además de en la cautela para procurarse un saber seguro, en subrayar que su interés gnoseológico estriba solamente en conocer a Dios y al alma (Soliloquia I, 2, 7), binomio que se pone de manifiesto en el método de su racionalismo cristiano. En efecto, puede afirmarse que su imperativo Noli foras ire (“no salgas fuera de ti”) implica un cierre de los cinco sentidos —cosa que describirá minuciosamente Descartes al inicio de la III Meditación—, a fin de que la operación de la mirada interiorizadora sea más efectiva (in te rede). Para Agustín solo en el hombre que interioriza la mirada (in interiore homine) habita la “Verdad” (habitat Veritas), una Verdad con mayúscula que, como se sabe, se identifica con Dios (De vera religione 39, 72). Por consiguiente, no es correcto traducir, como se hace con frecuencia, la expresión in interiore homine por “en el interior del hombre”, ya que con ello se resta actividad a la puesta en marcha, por parte del sujeto pensante, del método introspectivo. El ablativo agustiniano interiore homine (y no el genitivo hominis, con el que se disfraza la mala traducción) concede al theorein una misión que impide considerar al espejo (speculum) como un habitáculo de la verdad disponible pasivamente a cualquier ser racional.
Sin embargo, a pesar de la rotundidad con la que San Agustín se refiere a su metodología racionalista, de nuevo aparece una duda que será impensable en el método cartesiano. En efecto, la célebre cita de De vera religione 39, 72 concluye así: “Y si hallas que también tu propia naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo”. Si por “naturaleza” se entiende la esencia del alma cartesiana, entonces no es dable pensar que esté sujeta a mudanza (no lo está, de hecho, en Descartes), pero el racionalismo cristiano no se identifica plenamente con el racionalismo moderno, de ahí que Dios se ofrezca como un ser trascendente y, por lo mismo, como imposible de ser reflejado en el espejo de la razón.
Agustín señala, como Platón, que el mundo de los cuerpos es mudable y, por deducción, que la fuente de la verdad no puede proceder de los datos sensoriales. Desde luego que será el espíritu el punto focal de la búsqueda de la verdad, pero el “trasciéndete a ti mismo” agustiniano sobrepasa lo que Descartes entenderá por “mismidad” y se identificará, por el contrario, con la “idea del bien” platónica siempre y cuando esta, a su vez, se identifique con el Dios de la Revelación cristiana. También se producirá un rebasamiento del criticismo kantiano, ya que, en expresión de San Agustín, “el discurso de la mente no crea la verdad, la encuentra” (De vera religione 39, 73). El espíritu humano está, por consiguiente, vinculado ontológica y gnoseológicamente a algo superior a él, no importando siquiera que el “alma racional” se halle enturbiada en su mirada por el pecado original (cupiditate caecata): “Todo cuanto el entendimiento encuentra que es verdadero no se lo debe a sí mismo”; ha de atribuírselo, más bien, “a la luz de la verdad misma” (ipsi lumini veritatis) (De sermone Domini in monte II, 9, 32).
Con el recurso a un contemplar humano enceguecido por la culpa original —un antecedente sui géneris del “genio maligno”— queda también enturbiado el theorein agustiniano. Es tentador recurrir en la denominada “teoría de la iluminación” a una interpretación platónica: al constituirse las ideas eternas (species aeternae) en el fundamento de la verdad para San Agustín y al estar ellas insertadas en el espíritu de Dios, cabe referirse a los arquetipos o modelos de las ideas que, unificadas en la idea del bien, garantizan por participación y copia (méthexis-mímesis) la verdad de todo lo creado. En este sentido, ni en Platón ni en Agustín la verdad puede ser definida como adaequatio rei et intellectus sino, más bien, como conformidad a un modelo eidético preexistente y fundante. La adecuación implicaría en San Agustín convertir a Dios en una suerte de sucedáneo del intellectus agens y, al mismo tiempo, pondría en peligro la sustancialidad del alma, tesis de la que él nunca abjuró de manera explícita. Desde luego que San Agustín paga tributo a la teología cristiana de manera diferente a Descartes, pero ni siquiera la aserción de las Confessiones III, 6: “Dios es más íntimo a mí que mi misma intimidad”, puede constituir un alegato en contra de la sustancialidad. La búsqueda de la verdad es inmanente al espíritu, mas el referente último (Dios) se sitúa fuera, de ahí que en esta coyuntura no pueda hablarse en San Agustín de speculum, máxime si a ello se añade que la inmediata contemplación de Dios no podrá llevarse a cabo en este mundo. El dualismo ontológico de mundos se convierte, pues, en la imposibilidad de que el espejo refleje dos correlatos inconmensurables entre sí.
En San Agustín la primera verdad, tanto en el sentido de indubitable como de jerarquía, es Dios. Ahora bien, que el alma, empleando su theo-rein especulativo, encuentre a Dios muestra la raigambre teológico-cristiana común de San Agustín y Descartes. En último término, para ambos Dios es la causa última de que en el alma se encuentre una verdad primera y, al mismo tiempo, de que el espejo de la autoconciencia no resulte engañoso, puesto que proyecta lo que Dios, un ser infinitamente bueno, desea proyectar. Ahora bien, si Dios es entendido como efecto, y no como causa del theorein, entonces es admisible desembocar en una res cogitans heterónoma tanto en su método como en sus hallazgos. Pero la gnoseología agustiniana no es la que se presta a ello, sino la de Descartes.
Para San Agustín, Dios posee tres atributos que determinan su esencia: es creador absoluto (ex nihilo) y, por tanto, fuente originaria de toda la realidad (omnitudo realitatis); es la verdad, y es la bondad (ambas, en grado sumo). En este sentido, todo lo creado participa de la mente del creador y es imagen o destello del modelo divino, de manera que una interpretación o lectura correctas (léase “teocéntricas”) del mundo implicarán, a la vez, una lectura también correcta de Dios. Este “ejemplarismo” podría, entonces, ser entendido a la luz del realismo gnoseológico, de ahí que San Agustín afirme que si se interroga a la belleza (mudable) de la tierra, del cielo, del aire y del mar, su respuesta será un testimonio (confessio) de la Suma Belleza (inmutable): Dios (Sermón 241: 2).
Pero el “ejemplarismo” agustiniano adquiere su raigambre gnoseológicoplatónica en la consideración de que todos los seres creados no son sino exemplaria (San Agustín emplea lo sinónimos de formae, ideae, species y rationes), esto es, “imágenes” de un contenido preexistente en la mente divina. Asumiendo esta convicción, plantea su denominada prueba noológica para demostrar la existencia de Dios (cfr. principalmente De libero arbitrio II, 3-13 y De vera religione 29-31). Dicha prueba se fundamenta en una conciencia que puede dirigir su mirada, tras haberse quedado insatisfecha con la observación sensorial de lo imperfecto, hacia lo que San Agustín llama metafóricamente el “sol” (compárese con República 516 b y con El banquete 210 a y ss.) o, en correlato equivalente, “hacia la Verdad misma, gracias a la cual todas las demás verdades se nos revelan” (De libero arbitrio II, 13, 36).
Influenciado sin duda por Filón de Alejandría, San Agustín ubicará en la mente de Dios las “formas” o ideas platónicas, convertidas ahora en arquetipos eternos que permitirán, a partir de lo perfecto, conocer lo imperfecto. La metodología gnoseológica empleada no es, por consiguiente, la que, independiente de la interiorización de la intimidad, se dirige hacia lo creado. Esta búsqueda no conduce al encuentro de Dios (Confessiones X, 27 y III, 6).
Pero el encuentro —lleno, por cierto, de afinidades platónicas— de la existencia de Dios no implica la comprensión de su ser. A Dios solo pueden aplicársele analógicamente los conceptos humanos (De Trinitate V, 1-2) y, por lo tanto, la esencia divina es incomprensible: Si comprehendis, non est Deus (Sermón 52: 16; cfr. también Eclesiastés 11, 12). La vinculación con la escuela franciscana, y de modo especial con la “desteologización” de la ciencia originada por Guillermo de Ockham, se encuentra aquí ya in nuce. Los intentos por explicar racionalmente determinados dogmas de la fe no son propios de la filosofía franciscana; el espejo de la razón no puede reflejar su contenido en ningún theorein contemplativo.
La esencia divina es incomprensible, pero no lo es una naturaleza humana creacionalmente dependiente de Dios, hacia el cual tiende como su causa final. En efecto, en el apotegma agustiniano dirigido al Creador: Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te (“nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”) (Confessiones I, 1, 1) se encuentran elementos teológicos y escatológicos imposibles de hallar en el “descanso” platónico (El banquete 211 e y 212 a), pero que podrían anexarse, en cuanto propiciados por la voluntad, a una “idea de Dios” con más “revelación” de la esencia humana que de Dios mismo.