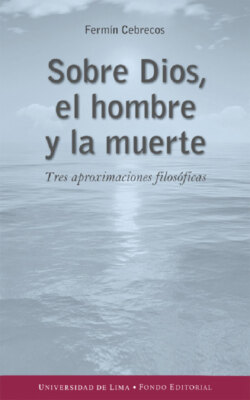Читать книгу Sobre Dios, el hombre y la muerte - Fermín Cebrecos - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеEl espejo cartesiano parece poseer una cualidad (theorein) que no es precisamente el “ver” al que se refiere el apóstol San Pablo: “Ahora vemos en enigma por medio de un espejo (videmus nunc per speculum in aenig-mate); entonces veremos cara a cara” (facie ad faciem) (1 Co 13, 12). Se trata, desde luego, de una fe en un futuro que, sin expresa referencia a la escatología, no parece prestarse a ser correctamente interpretada. Escribe San Pablo: “El don del conocimiento que poseemos es imperfecto”; sin embargo, “cuando llegue lo perfecto se desvanecerá lo imperfecto” (1 Co 13: 9-10), esto es, nuestro conocimiento ya no será enigmático y parcial (ex parte), sino pleno. Antes, en 1 Co 2: 9, ya se había adelantado, citando a Is 64: 4 y 52: 15, que la perfección del conocimiento no estaba vinculada ni a la experiencia sensorial ni al poder de la mente: “Lo que el ojo no vio ni el oído oyó, y lo que no pasó por mente humana, es lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman”.
Debido a las inhibiciones impuestas por su método, Descartes no pudo recurrir a la célebre expresión paulina, la cual —como sostuvo acertadamente Jorge Luis Borges en “El espejo de los enigmas”, artículo publicado en Otras inquisiciones (1952)— no hace referencia directa a Dios, aunque también lo incluye13. En ella se contiene, en primer término, una minusvaloración de las experiencias sensoriales que parece entrar en conflicto con Rom 1: 20 (es inexcusable no llegar a Dios partiendo de su obra visible) y, al mismo tiempo, una interpretación del espejo como un correlato visual que se hace cargo del corto alcance de dichas experiencias. En segundo lugar, si los sentidos solo pueden proporcionar un conocimiento parcial (ex parte), queda implicado que la contemplatio Dei (visión intelectual de Dios) no requerirá de ellos. En consecuencia, habría, desde la perspectiva de la teología paulina, dos modos de conocimiento: el enigmático, que es el reflejado en el espejo; y el perfecto, que exigiría previamente el amor a Dios. Dicho amor, sin embargo, no se identifica con el amor intellectualis Dei de Spinoza, es decir, con una divinidad estrictamente inmanente e impersonal (Ética V, XXXVI).
La cita de 1 Co 13: 12, leída frecuentemente como teniendo por objeto a Dios, puede interpretarse también trasladándola al conocimiento humano en general. Borges sostuvo que Cipriano de Valera y Leon Bloy hicieron esto último (1960: 172)14. Ahora bien, si se afirma que Dios se ha revelado en la Escritura y se constituye a esta como un “texto absoluto”, todo lo existente se convierte en “símbolo”, en “espejo” de una voluntad divina que quiere que las cosas sean representadas en la mente conforme a lo dispuesto por Él. Borges asevera que si es dudoso que el mundo tenga sentido, lo es más aún “que tenga doble y triple sentido”. Reconoce, sin embargo, que esa es la opinión dubitativa del incrédulo (que él comparte), pero para el creyente, al igual que para los cabalistas judíos con respecto a la Torá, toda la creación es símbolo de una realidad que, constituida por Dios, no puede albergar sino una verdad absoluta; en ella, por consiguiente, “el azar es calculable en cero”. Poniéndose en el lugar de Bloy, al que califica de “católico riguroso”, Borges escribe que si se desea ser fiel “a la dignidad del Dios intelectual de los teólogos”, “debemos invertir nuestros ojos y ejercer una astronomía sublime en el infinito de nuestros corazones” (1960: 173).
Descartes no admitiría que su “Dios intelectual” es un efecto de la fe, pero no existen posibilidades racionales para liberar a su idea Dei de la raigambre teológica. Dios, coincidente con los atributos que le otorgó la revelación judeocristiana, podría haber querido que el ser humano llegase a Él mediante la imagen que de sí mismo colocó gratuitamente en la res cogitans. Esta, a la manera del intelecto pasivo aristotélico, interpretaría el entender como un “recibir” potencial de lo inteligible que luego, mediante el entendimiento agente, se convertiría en acto (cfr. De anima III, 3, 9 y 10). Dios, entonces, sería, como más tarde sucederá en Friedrich Schelling, un postulado del pensar, esto es, una infalible guía gnoseológica para que la mente “actualice” su concepto.
El propio San Pablo, en 1 Co 15: 5-8, cuando habla de la aparición post mórtem de Jesús “a todos los apóstoles” (él mismo incluido), emplea el aoristo pasivo griego ophté (del verbo aráo = ver), el cual es traducido como “se hizo ver”. Mediante esta visión lo oculto se torna patente, pero no se trata de una experiencia intersubjetiva universal, sino dirigida tan solo a aquellos que el mismo Jesús desea privilegiar. Por consiguiente, la irrupción de lo invisible en lo visible no depende del observador; está modulada, más bien, por la fe y debe ser interpretada dentro de los parámetros impuestos por la gratia Dei.
San Agustín afirmó, antes de ser iluminado por la fe, que se había convertido “en un oscuro enigma para sí mismo” (factus eram ipse mihi magna quaestio) (Confessiones IV, 4), enunciado en el que coincide también, aunque universalizándolo, Bloy: “Ningún hombre sabe quién es” (cfr. Borges 1960: 175). Pero ambos, en tanto que creyentes, tenían conocimiento gratuito per speculum de quiénes eran y en qué consistía su naturaleza, y eran conscientes de que el espejo no puede sino devolver el rayo que hace posible su contenido y su reflejo. Que la imagen sea parcial no le quita constituirse en signo visible, aunque enigmático, de la voluntad de Dios. La visión plena, sin embargo, solo será posible para el creyente cuando la verdadera realidad no sea contemplada como símbolo, sino cara a cara, sin intermediarios, como auténtico ejemplar. Como se sabe, también determinados planteamientos de la teoría platónica del realismo de las ideas tuvieron acogida fecunda en la teología cristiana revelada.