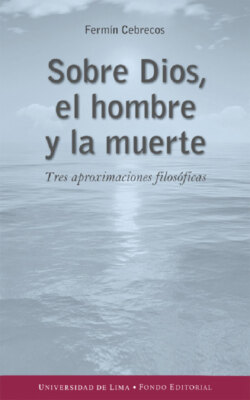Читать книгу Sobre Dios, el hombre y la muerte - Fermín Cebrecos - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеEl espejismo mendaz que el genio maligno arroja sobre el conocimiento cree Descartes romperlo con el recurso a la existencia de un Dios todopoderoso (y, por lo mismo, superior en poder a las características de potentissimus e incluso de summe potens otorgadas al genio maligno) (Medit. I, 15; Medit. II, 17 y 20-21; Medit. III, 22). Un Dios omnipotente se convierte en garante de toda la verdad, incluida la del cogito, y, por ende, el sujeto pensante ha de contemplarse a sí mismo y a toda la restante creación como Él quiere que ambos sean contemplados. Por consiguiente, el espejo de la razón tendrá que reflectar a Dios porque Dios así lo ha querido, ya que si se reflejase a sí mismo (esto es, a una racionalidad desvinculada de Dios), el espejo estaría evidenciando el querer del genio maligno y nunca podría accederse a la verdad sobre el mundo.
Como ya se ha visto, la triple alternativa que puede desprenderse de todo lo anterior es la siguiente: persistir en que el genio maligno es el creador de la totalidad de lo existente; atribuir idéntica función a Dios; reservar al poder de la mente tanto la creación de Dios como la del genio maligno. Dependiendo del lugar de proveniencia de la mirada, la metáfora especulativa cobrará también distintas interpretaciones.
Así como el genio maligno podría ser el creador de la idea de Dios para, así, agotar exhaustivamente su potencial de malignidad, también cabe la posibilidad de pensar que un Dios omnipotente haya sido el creador del genio maligno con el fin de obligar, en último término, al ser racional a reconocer su primacía ontológica. No existen, en principio, razones para no admitir la coexistencia pacífica de ambos seres. En la ontología de las tres sustancias cartesianas (Dios, el alma, el mundo corpóreo) el genio maligno no posee una existencia independiente de la mente que lo preformó para después desecharlo; sin embargo, en cuanto idea, no puede escapar a la posibilidad de que tenga como causa a Dios. No solo la facultad de juzgar —escribe Descartes— sino también “todo lo demás que está en mí lo he recibido de Dios” (ut et reliqua omnia, quae in me sunt, a Deo accepi) (Medit. IV, 61). Aquí, sin duda, se encuentra también incluida la idea de un engañador sumamente poderoso y astuto, siempre proclive al engaño.
Parecería, sin embargo, que, en aras de ejecutar con radical fidelidad el método cartesiano de la duda, habría que inclinarse, más bien, por el reconocimiento de la razón como creadora tanto de la idea de Dios como de la del genio maligno. Se corroboraría así, como en el caso de la res extensa, que es la mente, y solo ella, no los sentidos ni la imaginación, la única que puede concebirlos. Tal vez sea dicho reconocimiento la única salida posible de ambos laberintos gnoseológicos, causantes de más problemas que soluciones. El escape de la caverna cartesiana hacia la luz de la razón como fundamento creador de Dios y del genio maligno significaría, probablemente, recortar los ámbitos del conocer humano, pero también dar respuesta negativa a la primera parte del interrogante planteado por Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos (1889): ¿Es el hombre un “desacierto de Dios” o, más bien, es Dios un “desacierto del hombre”? Sobre el segundo componente de la pregunta la razón obtendrá respuestas tan abiertas como disímiles entre sí. Es posible que la no apelación a la hipótesis divina signifique, en efecto, saber menos de lo que Descartes enunció en su teoría del conocimiento, pero también puede ser que abra la posibilidad de saberlo con mayores “claridad y distinción”. En este sentido, habría que contradecir a Gilles Deleuze cuando afirmó que “la tumba de Dios” equivalía en la filosofía cartesiana a la “tumba del yo” (1969: 341). Podría, por el contrario, implicar una nueva vitalidad para la autonomía de la res cogitans y, por tanto, más resurrección que muerte en lo que respecta al “yo”.
El espejo real no se refleja a sí mismo; necesita de otro espejo para “verse”. Ahora bien, si la metáfora especulativa se plantea, al modo de Descartes, como consecuencia de la relación res cogitans-Deus, admite también “meditaciones” anticartesianas. Descartada la existencia del genio maligno y dando por supuesto que Dios sea la realidad reflejada en el espejo de la “cosa pensante”, cabe apelar a la voluntad (ego sum res volens, res nolens) (Medit. II, 23) para escrutar de quién depende, en último término, el origen del reflejo. ¿Dependerá de la voluntad divina o, más bien, de una voluntad humana que desea, impelida por su finitud, extender sus dominios más allá de lo visible?
Pensar en una realidad independiente de quién la piense y desde dónde se la piense es una contradictio in terminis. Pensar, asimismo, que la realidad pensada debe concordar con la que existe fuera del pensamiento, parece ser también una exigencia desmedida de la razón, puesto que no existe un pensar que sea puro. Al no serlo, al estar administrado por una razón cargada de subjetividades (posibilidad del genio maligno, existencia de Dios, concesión de rango superior a la “primera verdad), lo único que queda como indubitable es que todo —incluida la realidad pensada— puede ser efecto de lo que Descartes denomina mi “mismidad”. Expresado de otro modo: todo lo que la razón emita pertenece a su propio actuar y proviene de “mi mente misma, es decir, de mí mismo” (de hac ipse mente sive de me ipso) (Medit. II, 29). Esta es, sin duda, la más acre antípoda de la teoría cartesiana del conocimiento.
También lo es de las gnoseologías platónica y agustiniana. La ubicación real de las ideas en el topos uranos o en la mente de Dios sería fruto de la ambición desmedida de la metafísica. Su auténtico locus ha de ser, por el contrario, el mundo de las ideas creado por el hombre, que Dario Antiseri calificó de “hiperuranio” (1997: 13), y en el que se contienen, como creaciones exclusivamente humanas y derrocadoras de su poder arquetípico, el “lugar celestial” de Platón y la “mente divina” de San Agustín. En este sentido, la gnoseología cartesiana sería una víctima más de la tentación siempre acechante en filosofía: la de crear el mundo mediante el pensamiento, tentación que Hans Blumenberg calificó de recurrente en el decurso histórico: Die immer wiederkehrende Versuchung der Philosophie, die Welt aus dem Begriff zu machen9.
No hay, ciertamente, en Descartes un reconocimiento explícito de que sea Dios el fundamento de la primera verdad; solo la razón lo es. Pero, vista su gnoseología como un todo, la auténtica “fuente de verdad” (fons veritatis) (Medit. I, 15) es Dios y, además, un Dios de rostro conocido: el de la Revelación cristiana. Así, pues, por más que la idea de Dios sea extraída del “tesoro de mi mente” (ex mentis meae thesauro), y que sea precisamente mi mente la que no puede pensar a Dios sin atribuirle necesariamente la existencia (un “ente sumamente perfecto sin suma perfección” equivale a concebir a un Dios sin existencia) (Deum absque existentia) (Medit. V, 81), será un Dios realmente existente el que me ha creado a mí mismo (ego ipse) y a todo lo demás (aliud omne), una vez que Él haya dejado sin tarea engañadora al genio maligno. La “idea de Dios” (idea Dei) no puede provenir, por tanto, de “mí mismo” (a me ipso non potuerit proficisci) (Medit. III, 48), así como tampoco sería propio de su ser infinitamente bueno (summe bonus) hacer que yo siempre caiga en la equivocación (ut semper fallar) (Medit. I, 13).
Sin embargo, los atributos divinos que se reflejan en la razón cartesiana son judeocristianos, por lo que es imposible alejar la sospecha de que Descartes no vea en el espejo lo que previamente Dios, en su voluntad infinitamente buena, depositó en él. En este sentido, también la razón podría apropiarse del papel del genio maligno y atribuirse a sí misma, al igual que en lo que respecta a las ideas de sirenas, hipogrifos y “cosas semejantes” (et similia), la posibilidad de provenir de una ficción (a me ipso finguntur) (Medit. III, 37) que puede igualmente, como en el caso del genio maligno, involucrar la idea de Dios.
Pero ni el recurso a la existencia de Dios ni el de su negación parecen, ateniéndose al texto cartesiano, estar libres de error. Este se origina en dos causas, propias ambas de la res cogitans, que concurren al mismo tiempo (a duabus causis simul concurrentibus): el entendimiento y la voluntad (Medit. IV, 64 y 23). Sin embargo, cuando el ámbito de la voluntad se extiende más allá de lo que permite el entendimiento y, sobrepasando sus límites, se ocupa de cosas no inteligibles (quae non intelligo) y se aparta de lo “verdadero” y de lo “bueno”, entonces uno se equivoca y peca (atque ita et fallor et pecco) (Medit. IV, 68).
La finitud y contingencia de todo lo creado se extiende también al conocimiento de la realidad. Tal vez se trate de una realidad que el ser humano encuentra como incompleta y que él, rebasando su limitación, aspira a perfeccionar mentalmente para entenderla mejor. Este mejor entendimiento de la realidad fue atribuido por Tomás de Aquino, de modo desembozado, a la intervención de la fe en su Officium de festo Corporis Christi: “Que la fe complemente el déficit sensorial” (Praestet fides supplementum sensuum defectui). Ante la insuficiencia de los sentidos, es la fe la que, otorgándoles un plus que sobrepasa su alcance, acude en su ayuda para satisfacer sus carencias.
Este verso tomista del Pange lingua es aplicado, sin embargo, de manera no confesa en la teoría cartesiana del conocimiento. El engaño de los sentidos puede, en principio, ser obra del genio maligno, pero, una vez demostrada la existencia de un Dios infinitamente bueno y creador también de la red sensorial humana, los sentidos recobran su poder cognoscitivo. No es, sin embargo, la fe revelada la que se responsabiliza de su causa, sino la fe en el poder de una razón que se asigna el derecho de la infalibilidad en sus propias representaciones. Lo que el theorein dice que hay que ver no es lo mismo que lo que los sentidos ven, pero contemplar lo creado por Dios no está libre de engaño si es que, previamente, no se demuestra que Dios es su creador. La mente, sin embargo, no retrocede ante esta argumentación e insiste en repreguntar: ¿Es realmente así? ¿La existencia de Dios asegura la “limpieza” gnoseológica de todo lo que la conciencia contempla en el espejo de sí misma?
Tanto antes como después de llegar a la “visión” de la existencia y esencia divinas, contemplar lo creado equivale también a contemplar el mal (en sus diversas metamorfosis: error, pecado, imperfección, daño). Si se atribuye la existencia del mundo a la voluntad dolosa del genio maligno, entonces el mal podría interpretarse como una revelación fraudulenta, pero, una vez admitido que Dios es el creador de todo lo existente, ¿por qué la percepción sensorial, que ahora es también una compañía fidedigna de la razón, sigue viendo el mal en el mundo y se confiesa impotente para ubicar racionalmente su causa? La pregunta se impone aquí por sí misma: ¿Pudo Dios, en su infinita omnipotencia, ser creador del mal o, más bien, es uno mismo quien, otorgándole al espejo las consecuencias de su propia finitud y de todo aquello que le rodea, se adueña de lo que en él se refleja?
Se vuelve a ver, entonces, lo que previamente ya se vio. Cuando la razón es “teológica”, sus ojos contemplan lo contemplado antes por los ojos de la fe, y cuando la razón no lo es, sino que, unida a la res extensa de su propio cuerpo y al mundo de circunstancias en que le ha tocado vivir, es exclusivamente razón “humana”, entonces tendrá que volver a ver lo que su mirada vio con anterioridad. La contradicción de ver lo invisible en lo visible se convierte en causa de posibilidad del ateísmo y del agnosticismo.
En el primer caso, el espejo estará obligado a reflejar que el hombre, por ser criatura de Dios y llevar en sí mismo la firma de su autor y la imagen de su creador, posee una naturaleza intrínsecamente buena. Cuando, sin embargo, el espejo tiene que devolver la imperfección del contemplar sensorial, lo menesteroso del tiempo presente, el eclipse de Dios y, en fin, el problemático panorama del vivir humano, lo que en él se contemple tendrá que ser acorde con lo que recibe. La misma mirada (theorein) que otrora sirvió para encontrar a Dios descubre hoy, en una etapa histórica en la que Él parece haber emprendido su retirada, el reflejo de la imperfección y de la finitud humanas. No puede afirmarse, sin embargo, que la mirada estuviera equivocada en el primer caso y certera en el segundo, sino constatar tan solo que se encuentra condicionada por el mundo de circunstancias en el que el ser humano está puesto. El espíritu cristiano no impregna ya el pensamiento actual y, por ello, la razón no puede reflejar hoy lo que Descartes veía en su conciencia. El mito de una razón pura, impermeable a todo influjo que no sea la razón misma, cedió el paso a una “razón histórica” impregnada por el espíritu del tiempo y sujeta a todo lo que el racionalismo desechó como impedimento para llegar a la verdad.
¿Quién, sin embargo, es el responsable directo de la metodología empleada? Si el genio maligno se erige en su dueño, entonces lleva a un doble fin que no armoniza con su afán perpetuamente engañador: a la primera verdad y a Dios. Ahora bien, en la reflexión cartesiana se llega a la autoconsciencia del cogito gracias a la mediación del genio maligno, pero Dios podría ser también una hipótesis mendaz administrada por dicho espíritu engañador, y ahí sí que encajaría con sus reales vocación y propósito.
Descartes, sin embargo, no se permite estas concesiones gnoseológicas. Pretende, más bien, corregir la ficción del genio maligno con la realidad de Dios, pero no puede librarse por completo de que dicha realidad se constituya en una nueva ficción. Al igual que en el dicho volteriano: “Si Dios no existiera, habría que inventarlo” (Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer), el imperativo no libera a Dios de ser tan solo una “invención” (la Erfindung nietzscheana, presente en varias de sus obras)10, esto es, una “quimera” tan vacía de existencia real como los conceptos de la física expuestos en Medit. II, 7.
Pero mientras que los conceptos de la física recuperarán su valor cuando se demuestre que Dios es el creador del mundo externo, la hipótesis del genio maligno habrá sido tan solo una ficción de duración interina que sirvió tanto para llegar a la verdad del cogito como a la de Dios. Descartes tendrá que enfrentarse, sin embargo, a una cuestión derivada de su propio itinerario lógico: el genio maligno fue una creación mental sin correlato real que, cumplidos sus fines, se abandona por innecesario. ¿Cómo asegurar que la hipótesis de Dios no puede correr el mismo riesgo que la del genio maligno y revelarse como una hipóstasis metafísica existente tan solo en la “cosa pensante”?
Derrocar un poder ficticio es una tarea fácil, pero, en tanto que creación de la misma mente que elucubró la estrategia metodológica del genio maligno, la idea de Dios también puede correr el mismo destino. Descartes lleva a cabo una operación premeditada: pone a Dios en lugar del genio maligno, para, en último término, coincidir con el realismo gnoseológico aristotélicotomista aprendido con los jesuitas en el colegio de La Fléche y recuperar el conocimiento del mundo externo mediante una experiencia sensorial no engañadora. Sin embargo, cuesta encontrar una argumentación racional para no afirmar que el reemplazo de poderes tenía como autor a su propia res cogitans, único objeto que podía resistirse a los embates de la ficción.
Si la pregunta de “¿quién ha creado a quién?” se aplica al trío Dios-genio maligno-ser pensante, y se opta por atribuir en exclusiva a la res cogitans el poder creador, permanecería en el misterio más absoluto la autoría del mundo externo, pero quedaría al descubierto la estrategia metodológica que Descartes trata siempre de evadir: la mente, convertida ahora ella misma en dueña del atributo mayor reservado a la divinidad, es la que ha creado tanto a Dios como al genio maligno. No podrá afirmarse ya de ella, sin embargo, que sea infinitamente buena ni sumamente poderosa, sino, a la sumo, abonar en la cuenta de su esencia como res volens la voluntad creadora. Dios y el genio maligno serían, desde esta perspectiva, no solamente ideas “hechas por mí” (a me factae), sino —recurriendo a fictum, supino del verbo fingere — ideas “fingidas por mí” (a me fictae). No es este, desde luego, el recurso al que apela Descartes, pero su Dios, que convirtió en ficción al genio maligno, puede sufrir ahora, junto con el genio maligno mismo, idéntico destino por obra de la mente.
Sin embargo, esta subversión de la gnoseología cartesiana es incapaz de otorgar a la mente el poder de la creatio ex nihilo; al contrario de lo que sucedía con la divinidad cristiana, la razón no puede crear algo de la nada. Dios es, por consiguiente, obra del querer creador del hombre y, al serlo, no puede exonerarse tampoco de sus propias carencias. Tal vez la mayor de ellas es la que se refleja en la metáfora especulativa, solo que ahora la reverberación de Dios se incardinará inexorablemente a nuestro propio reflejo. Con un añadido extra: la razón estará acompañada de una voluntad de querer y de unas motivaciones que no tienen por qué ser racionales.
Antonio Machado, coincidente aquí con la imposibilidad cartesiana de diferenciar la vigilia y el sueño, denominó “ilusión” a dicho reflejo: “Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, / que era Dios lo que tenía / dentro de mi corazón” (Soledades LIX). La “ilusión” quedará duplicada, como en un juego onírico de espejos que tiene por autor al sujeto que sueña, en Proverbios y cantares XXI: “Ayer soñé que veía / a Dios y que a Dios hablaba; / y soñé que Dios me oía... / Después soñé que soñaba” (2003: 130 y 238).
El espejo transmisor de sueños da un mentís rotundo tanto a los datos sensoriales como a las experiencias internas propias del método introspectivo. Ambos devienen en “ilusión”, y esta, por más “bendita” que sea, no es reflejo de verdad alguna, sino tan solo de una realidad, más bien, desilusionada y mendaz. Heidegger también lo había advertido en Hegelsbegriff der Erfahrung (1950): “No es en el sueño donde el Absoluto nos facilita el ingreso en la parusía (Anwesenheit) de lo Absoluto”11.
¿Puede, acaso, el espejo de la autoconciencia desprenderse de la visión finita del ser humano y, al mismo tiempo, hacer caso omiso de las circunstancias que lo rodean y condicionan? La filosofía —como señalaba José Ortega y Gasset— solo puede ejercerse cuando se ha sido expulsado del paraíso (1979: 265), es decir, cuando se produce el eclipse de Dios y, al modo del verso de Hölderlin, se vive en un tiempo de penuria (in einer dürftigen Zeit)12. ¿Vivió Descartes en un tiempo menos mendicante o, más bien, el “tiempo menesteroso” es connatural al ser humano y, por consiguiente, la metáfora del espejo tendrá que reflejarlo siempre? De ser así, esto es, de la autoconsciencia de unas circunstancias en que Dios ha huido hacia la nada, se desprenden dos posiciones: o aceptar que la realidad reflejada por el espejo es, en su exigua dimensión, el único cupo de verdad que le cabe poseer al hombre; o aplicar la metodología de la duda a una razón que, en su reflejo, no satisface la totalidad de los anhelos humanos. En este segundo caso, no se ve otra salida, por más camuflado y sutil que sea el modo en que se exponga, que el recurso a la teología revelada. Ya se sabe, desde luego, cuál fue la elección cartesiana.