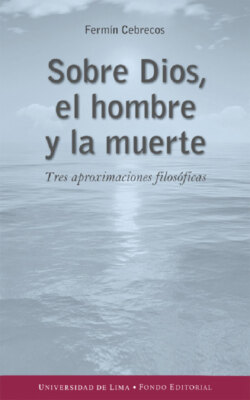Читать книгу Sobre Dios, el hombre y la muerte - Fermín Cebrecos - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеLa mirada cartesiana hacia la propia conciencia no es tan pura ni tan desinteresada como puede desprenderse, en apariencia, de su duda metódica. Está cargada de fe cristiana y, por lo mismo, “ve” lo que la luz de la teología revelada le dice que tiene que ver: un Dios infinitamente bueno y creador de todo lo que existe. No se trata, por consiguiente, de un theorein puramente racional, como tampoco ha de serlo contemplar en el alma, mediante otras direcciones de la mirada, reflejos ateos o agnósticos. Lo que el espejo de la conciencia refleja es también un mundo de circunstancias que condicionan la mirada y sin las cuales su contenido, tal como sostendrá el empirismo gnoseológico, quedaría vacío. En la res cogitans se encuentra ya lo previamente depositado por el circum stare en la que ella se inscribe, de ahí que el método cartesiano no tenga carácter de búsqueda, sino de encuentro. La razón misma es la única que, convertida también en su única autora, podrá demostrar que, en efecto, la metodología racionalista fue solamente una ficción. Por lo tanto, no podrá afirmarse, como lo hace Descartes, que la primera verdad es la autoconsciencia de que existe la mente y de que nada (praeter mentem) puede admitirse, exceptuando dicha convicción (Medit. II, 29-30).
La implantación de los atributos del Dios cristiano como fundamento de todo el saber expone ante la razón las contradicciones que existen entre ellos. Tal vez la más llamativa sea la que se da entre la omnipotencia y la suprema bondad divinas con respecto a la existencia del mal en el mundo, pero tampoco le va en zaga la relacionada con la antítesis espíritu-carne (o, lo que es equivalente, razón-sentidos). El racionalista cristiano tendrá que enfrentarse a la pregunta: ¿Por qué Dios regala los sentidos al ser humano para, mediante su uso, conducirle al error y verse obligado a echar mano, como correctivo, de la razón, también dación divina?
La minuciosa recusación de la experiencia sensorial efectuada por Descartes al inicio de la III Meditación constituye el testimonio más elocuente de la antítesis sentidos-razón: “Ahora cerraré los ojos, me taparé los oídos, dejaré en suspenso a todos mis sentidos y borraré de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corpóreas” (Claudam nunc oculos, aures obturabo, avocabo omnes sensus imagines rerum corporalium omnes vel excogitatione delebo) (Medit. III, 32). Esta operación metodológica ha de someterse, sin embargo, a la voluntad, probablemente, como rezago de su herencia agustiniana, la potencia del alma más significativa en Descartes (Medit. IV, 64-66). Pero la voluntad puede decir “no” (es res volens, res nolens) (Medit. II, 23) al contenido especulativo y, por ende, negarse a ver lo que se proyecta en el espejo de la autoconsciencia. En contra de lo que pueda parecer en la perspectiva racionalista, más difícil le será a la voluntad, aunque lo quiera, desprenderse totalmente de las interferencias sensoriales en el proceso del conocimiento, puesto que los rezagos del realismo gnoseológico, al igual que sucede con la materia en toda teoría idealista, seguirán reclamando su derecho de existencia.
Para que se dé un desprendimiento total de “lo otro de la razón”, ha de postularse una dualidad de sustancias que asignará a la res cogitans una denominación de origen “puro” (ratio pura; reine Vernunft, más tarde, en Kant), reservando para la res extensa todo lo relacionado con las “impurezas” de la corporeidad-sensorialidad. De este planteamiento metafísico, renuente a toda contaminación con datos empíricos, se deducirá que solamente la mirada “pura” (esencia del método introspectivo) es condición de posibilidad para el encuentro en la razón, mediante la razón misma, de verdades a priori. Así, pues, el hecho de la mirada “pura” está condicionado previamente por una “razón pura” que garantice la identificación del método con el contenido “visual”.
Aun reconociendo la importancia teórica de una división entre “razón pura” y “razón impura”, se impone la pregunta acerca de hasta qué punto la razón actúa, más bien, “impuramente”, esto es, movida por intereses ajenos a la razón misma y propios de una subjetividad que, fundamentada en lo que Kant llamará el “viejo yo” (impulsos, apetencias, inclinaciones), tampoco podrá liberarse del mundo de circunstancias que rodean al “yo pensante”. La interdicción de que el espejo pueda reflejar lo sensorial —y, con ello, también el entorno geográfico, histórico, social y cultural— asegura, en la metáfora especulativa, una pureza de mirada que ejerce de restricción y de recorte de la totalidad de lo real.
El problema, sin embargo, puede adquirir una concretización aún más aguda: ¿El empleo del método correcto, que presupone una “mirada pura”, garantiza que la razón se encuentre a sí misma como “pura” también? Kant partirá de la convicción de ese factum, es decir, de una sustancialidad de la razón propia de la psicología racional, hecho hoy no reconocido sino como imposición teorética de la razón misma y como hipóstasis metafísica creada por lo que mediante el empleo del método se espera conseguir. Desde una antropología filosófica —no importa que sea reduccionista o emergentista, materialista o teleológica— que interprete al ser humano como unidad mente-cuerpo, la razón no puede ser calificada de “pura” y tampoco podrá atribuírsele la función de ser, a la vez, sujeto y objeto de conocimiento. Más bien, en el proceso gnoseológico, entendido como realidad reflejada por la razón, el espejo dará cuenta de lo que a él llegue y, por lo tanto, ningún concepto de autoconsciencia podrá sortear exitosamente las influencias “impuras”.
Así como la luz —elemento necesario para que cualquier metáfora especulativa pueda llevarse a cabo— llega a la Tierra en una mezcla “sucia” de frecuencias, algo similar ha de suceder con lo que el alma irradia desde sí misma. Cada sujeto encontrará en dicha irradiación lo que previamente puso, pero dicho encuentro no implicará el empleo intencionado de una metodología que, inmune a la subjetividad, se inventó previamente. Así, pues, mediante la negación de los alcances de un método que la razón autodescubre para toparse con la verdad, la metáfora del espejo queda sometida a la distorsión. En efecto, el espejo racionalista de la mente se arroga derechos seguramente más amplios que los que David Hume asignará más tarde a su “reducido” poder creador (1988: 34), pero si la mente pone de su parte más de lo que recibe, entonces también resulta imposible caracterizar dicho proceso gnoseológico en términos de “metáfora del espejo”. Esta presupone una mirada objetiva, pero nunca una contemplatio que, convertida en objetivante, cree algo de la nada. En consecuencia, precisamente porque solo en la psicología racional se partió de la absoluta dependencia en el binomio mente-cuerpo, también solo ella podrá hacerse cargo, aunque con las debidas restricciones, de la metáfora especulativa. La antropología filosófica actual, sin embargo, no compartirá tal interpretación del conocimiento de la realidad.
Ciertamente, los ojos del alma, en tanto que independientes de los del cuerpo, pueden asignarse a la idea platónica del bien y al Dios agustinianocartesiano. Pero ni en un caso ni en otro la metáfora visual podrá identificarse con el factor del como si, propio del accionar metafórico: un como si que, de algún modo, unifica visión y realidad. El realismo platónico, trasladado al theorein, implica el reconocimiento de haber estado antes en otro lugar (topos uranos) (República 509 d, Fedro 247 c) contemplando las ideas; ahora, sin embargo, al ser humano solo le cabe “ver” su reflejo en forma de un recuerdo (anámnesis) y de una participación (méthexis) no identificables con el ejemplar que los originó. La apelación a un método dialéctico ascendente constituye su mejor testimonio. Por consiguiente, en Platón el espejo del alma irradia menos de lo que originariamente se depositó en él.
Por el contrario, en la teología agustiniana y en la psicología racional de Descartes el “conócete a ti mismo” abarca contenidos mucho mayores que en Platón, debido a que nunca podría llegarse a su intelección sin insertar en la “mismidad” humana el soporte teocéntrico. Así, pues, el espejo del racionalismo cristiano proyecta más de lo que, desvinculado de la Revelación, podría rendir, de suerte que la actividad del sujeto pensante sobrepasa su esencia racional y se proyecta más allá de lo que Descartes pregona, a lo largo de sus Meditationes, como “luz natural” (lumen naturale). La naturaleza de dicha luz está interferida por la voluntad divina en su contenido y en su propósito, de manera que solo puede definirse como razón teologizada.
Las dificultades del theorein especulativo son propias de la “traslación” que se opera en el lenguaje metafórico. El espejo no puede dejar de testimoniar el ver sensorial y, por lo tanto, refleja lo extenso y lo flexible (lo corpóreo), es decir, las dos propiedades que la razón cartesiana asigna a una materia de la que aún no está segura ni siquiera de que exista (Medit. II, 27). Ahora bien, si en el espejo pretende encontrarse al alma o a Dios, ello implicará conceptuarlos como “lo otro del sujeto” y, por lo tanto, como esencias pertenecientes a un ámbito del conocer que no es el humano. Si el espejo está, por así decirlo, condenado a reflejar solamente la luz que lo ilumina, entonces la idea del bien y la idea de Dios podrían insertarse dentro de lo que Descartes llama concepto indubitable, pero persistiría el problema de asignar su origen exclusivamente a la “sola luz de la razón” (quia sola rationis luce nascitur) y a la mera “inspección de la mente” (solius mentis inspectio) (Regulae III y Medit. II, 28, respectivamente).
Al no poder predicarse unívocamente las sustancias “Dios” y “mente”, ha de determinarse que ambas poseen distinta naturaleza. La mirada del alma (substantia finita cogitans, sive mens) (Principia I, 51) no es pura y, por ende, tampoco lo será el método que ella emplee para contemplarse a sí misma. Para que la metáfora especulativa cumpla a cabalidad su rol de autoconocimiento se requeriría una mirada propia de la substantia infinita (sive Deus) (Medit. III, 48), no solo dirigida hacia la verdad, sino identificada con ella.
Sin embargo, la mirada y la verdad humanas —método y objetivo del método— están invadidas inmisericordemente por la finitud. Por consiguiente, el theorein como espejo no es en Descartes sino una hipótesis metafísica que la mente convierte en hipóstasis: el auténtico principium principiorum de la razón como guía para arribar metodológicamente a lo que se sabía de antemano —es decir, a lo que la teología revelada cristiana había puesto en ella— no es otro que Dios. La contemplación del contenido que la razón alberga (la verdad del alma, la existencia real del mundo externo, el descubrimiento del genio maligno como una ficción) tendrá también por objetivo la legitimación de la ciencia sobre el mundo, tal como antes ya se había justificado la de los tres objetos de la metafísica especial.
La posibilidad de dejar abierta la metáfora especulativa a contenidos antagónicos a los de Descartes quedó reflejada muy pronto, siendo precisamente la teología cristiana la primera en percatarse de sus antítesis y atribuirle ser padre de todos los errores: materialismo, escepticismo, ateísmo. Se trata de un argumento histórico que prueba otro alcance paradójico del espejo: de la primera verdad cartesiana pueden derivarse, en reflejos de múltiples irradiaciones y contradictorios añicos, filosofías ajenas a la que Descartes consideró como representante única de la veritas inconcusa (Medit. II, 17).