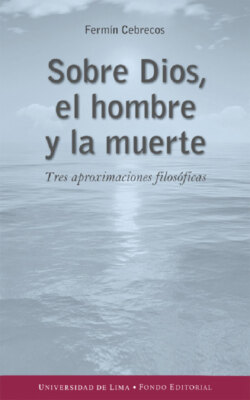Читать книгу Sobre Dios, el hombre y la muerte - Fermín Cebrecos - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеPresento aquí tres trabajos que, redactados en estos dos últimos años, versan sobre temas tan históricamente antiguos como racionalmente inabarcables: Dios, el hombre y la muerte.
¿Puede decirse sobre ellos algo nuevo o, mejor aún, algo que, filosóficamente considerado, valga la pena? Es probable que no. Sin embargo, tener la audacia de adentrarse en su reflexión, desde unas coordenadas geográficas y desde un idioma en los que la filosofía se halla confinada a límites y limitaciones aún mayores de los que muestra en otras latitudes, forma parte de las exigencias de una tarea del pensar que debe estar por encima de cualquier restricción. Dios, el hombre y la muerte constituyen problemas que la curiosidad teorética del ser humano, so riesgo de negarse a sí mismo en su dimensión racional, no puede eximirse de afrontar. Ante ello, se torna irrelevante el hecho de que el interés por dicha reflexión haya decrecido o que esta haya sido declarada obsoleta e inútil.
Ya Antonio Machado, en el prólogo a Campos de Castilla (1917), había advertido, con clarividente sencillez, que algunos de los poemas de su obra revelaban “las muchas horas de mi vida gastadas —alguien dirá: perdidas— en meditar sobre los enigmas del hombre y del mundo”. A dichos enigmas los ha denominado Antonio Cisneros, un poeta peruano de nuestro tiempo, “las inmensas preguntas celestes”. En efecto, tratar de comprender su “inmensidad” mediante la puesta en juego de una razón precariamente finita, conduce a la constatación de que para tales preguntas solo caben respuestas “pequeñas” y “terrestres”.
Por un lado, lo oceánico de su contenido y, por otro, su ubicación en los límites fronterizos de la filosofía y de la teología, tan patentes como indefinidos, conducen —tal como puso de manifiesto Karl Marx en su tesis doctoral sobre la filosofía de Demócrito y Epicuro— a un territorio rico en ideas, pero extremadamente complejo. Por ello, de lo que aquí se trata es de “aproximaciones” ensayísticas a una triple temática, cuya apropiación racional se aleja asintóticamente cuando uno (autor y lector) más se acerca a ella. No se le encuentra un punto medio que actúe como centro de gravedad, sino, más bien, abundan los traslapes, ramificaciones e invasiones recíprocas, un mar que se desborda a sí mismo y en el que una ola se prolonga hacia la otra, cada cual, sin embargo, más profunda e impredecible.
Así, pues, en el trío de “aproximaciones” estarán presentes, entrelazándose, los tres temas por estudiarse: Dios, el hombre y la muerte. De ellos se ha seleccionado un ámbito específico de reflexión y una perspectiva determinada. Pero ámbito y perspectiva se hallan condenados, por su incapacidad de relacionarse exitosamente en una problemática con tanta capacidad de endose y ensanchamiento, a la incompletitud más radical. Por consiguiente, todo lo que se diga sobre temas de tanta vastedad llevará la marca de lo insatisfactorio.
Aunque corresponde al lector valorar críticamente la metodología y el contenido de los textos, las “variaciones” reflexivas que ha originado la idea cartesiana de Dios pretenden ser, a la luz del reflejo de la metáfora especulativa, un testimonio de las dificultades que entraña el encuentro a priori de Dios (su existencia, sus atributos) en una autoconciencia menos “pura” de lo que presupone la teoría racionalista del conocimiento.
El largo ensayo sobre el humanismo, abordado antitéticamente desde la teología atea y desde la teología católica, centra su finalidad en la reflexión sobre las condiciones de posibilidad del diálogo entre ambas, diálogo al que, en torno a la dimensión humanista, no se le conceden sino márgenes exiguos. A la profusa información que impone temática tan amplia se le contrapondrá —en metodología un tanto heterodoxa, pero con afán de síntesis personal— un conjunto de reflexiones complementarias.
Finalmente, la aproximación filosófica a la realidad del morir, llevada a cabo mediante el recurso al soneto sobre el “polvo enamorado” de Quevedo, pondrá de manifiesto que la estetización (literaria, metafísica, religiosa) no priva a la muerte, desde una perspectiva racional, de su nexo ontológico con la nada.
La raíz primigenia de estas reflexiones está, sin duda, en las clases impartidas, hace cuarenta años, por el padre Antonio Goicochea Mendizábal en el santuario franciscano de Ocopa sobre cuestiones filosófico-teológicas. A ellas se unen las lecciones de teología fundamental del padre Gregorio Pérez de Guereñu. Alentado por el magisterio de ambos, publiqué en varios números de la revista Ocopa (años 1970 y 1971), con más entusiasmo que profundidad, un ensayo sobre la obra de un pensador luterano titulada The Courage to Be (1952), traducida a nuestro idioma como El coraje de existir (1968). El conjunto de mis reflexiones (“Paul Tillich: hacia una ontología de la angustia”) constituyó —de la mano de un teólogo que puede considerarse modélico en cuestiones fronterizas, tal como puede verse en su obra de 1966: On The Boundary — mi primer acercamiento a un mundo tan exuberantemente poblado de retos para el pensamiento.
De lo fértil que puede ser la teología para la reflexión filosófica habla la anécdota que Karl Löwith contaba sobre Hermann Cohen. Este, un neokantiano que José Ortega y Gasset consideró siempre como su maestro, fue presentado al experto en exégesis rabínica Leopold Zunz con estas palabras: “He aquí a un antiguo teólogo convertido ahora en filósofo”. Y Zunz replicó, recurriendo a su propia experiencia: “Un antiguo teólogo seguirá siendo de por vida un filósofo”. Löwith sostenía que el enunciado era reversible y, por lo tanto, que también el filósofo es siempre un teólogo. Históricamente, teología y filosofía conforman un tándem que atestigua, en su mutua imbricación, el rendimiento teórico de los problemas fronterizos.
Las referencias a mi formación teológica en el santuario franciscano de Ocopa han de complementarse con los estudios de filosofía que llevé a cabo (1965-1968) en la Domus Studiorum de La Recoleta de Arequipa. Allí tuve como profesores a los padres Jesús Goicochea Sáez de Viteri y David Martínez de Compañón, ya fallecidos, y también al padre Gustavo Leonardo Valverde, con el que di mis primeros pasos en teoría del conocimiento y lógica, estudiando ambas disciplinas en latín. Antes, tanto en mi niñez como en mi adolescencia —transcurridas, respectivamente, en los colegios seráficos de Anguciana (España) y del Callao (Perú)—, otros maestros franciscanos habían puesto en mí, con paciencia y denuedo, el germen de mi futura vocación filosófica.
El camino que, después de las enseñanzas de profesores tan inteligentes como probos, han seguido mi razón y mi vida no es, probablemente, el mismo que ellos, apoyados en una cosmovisión religiosa, hubieran querido para mí. El áspero escepticismo que campea en determinados pasajes de mis ensayos no se condice, de seguro, con las enseñanzas teocéntricas que recibí en mis años de aprendizaje. Podría interpretarse mi actitud escéptica como una especie de ajuste de cuentas con mi pasado teológico. No es así. No puede haber ninguna posición definitiva frente a problemas tan irresolubles como los que atañen a Dios, al hombre y a la muerte. A la manera de Edmund Husserl, todos somos, frente a su insondable enormidad, “eternos principiantes”.
Precisamente por ello, quisiera permanecer siempre fiel, en muchos aspectos de la teoría y de la praxis, al espíritu humilde y fraternal de Francisco de Asís en el que me educaron mis maestros.
A ellos, con agradecido reconocimiento, les dedico esta obra.