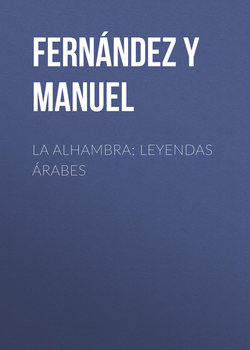Читать книгу La alhambra; leyendas árabes - Fernández y González Manuel - Страница 3
LEYENDA I
EL REY NAZAR
III
LA DAMA BLANCA
ОглавлениеPero cuando el mancebo llegó á la entrada de la gruta, se vió precisado á romper con su yatagan, para abrirse paso, las tupidas zarzas que la cubrian.
Despues penetró de una manera resuelta en el oscuro antro.
Por algun tiempo descendió en línea recta por una estrecha y resvaladiza rampa: luego se vió obligado á volver y revolver oscurísimas sinuosidades, por una pendiente mayor y mas resvaladiza, y al fin la inclinacion del terreno se hizo tal, que perdió los pies, resvaló y se sintió descender de una manera violenta.
Entonces se acordó del buho, de la carcajada, de cien supersticiosas consejas musulmanas: se retiró, é invocó á Dios: hubo un momento en que creyó que el terreno le faltaba, que caia despeñado en un abismo, dió un grito de espanto y perdió el conocimiento.
Cuando volvió en sí se encontró en un magnífico lecho de pieles de tigre y respiró una atmósfera impregnada de perfumes: lo primero que vió ante sí fué una alta figura blanca que estaba de pié é inmóvil delante de él á los pies del lecho.
Era una muger.
Pero una muger hermosísima, irresistible á pesar de que habia pasado de su primera juventud.
Sin embargo, y aunque parecia contar mas de treinta años, su semblante blanco, nacarado, pálido, un tanto demacrado, exhalaba de sí tal fuerza de vida, que hacia bendecir á Dios que habia creado una criatura, en la cual parecia haberse estacionado la juventud mas brillante.
Sus negros ojos fijos en el príncipe, con una espresion ardiente y melancólica, brillaba con no sabemos qué fuego dulce, concentrado, bajo la sombra de sus negras y convexas pestañas: su boca entreabierta, por la que parecia salir una alma llena de sufrimiento y de dolores en un continuo suspiro, dejaba ver sus voluptuosos labios contraidos por una triste sonrisa y pálidos como sus megillas: por último, sus largos y brillantes cabellos caian en flotantes rizos sobre sus hombros y sobre sus espaldas, y era alta, esbelta, magestuosa, y vestida únicamente con una larga túnica de lana blanca, sujeta en el cuello, de mangas perdidas y suelta enteramente hasta cubrir los pies, ocultando las formas de aquella singular belleza bajo su ancha plegadura.
Ni un solo adorno, ni una joya, ni una flor se veia sobre esta muger.
En su mano derecha tenia una lámpara de plata.
Jamás habia visto el jóven una figura tan hermosa, tan imponente; de aspecto tan sencillo, á un tiempo.
La habitacion en que se encontraba era tambien severa y sencilla, pero rica; cuatro paredes labradas de arabescos dorados sobre fondo blanco, y una cúpula de estalácticas, blancas tambien, con filetes de oro: la puerta de arco de herradura estaba cubierta por una cortina blanca de seda y oro, y de seda blanca y oro eran tambien los divanes que orlaban las paredes, y la alfombra que cubria el pavimento.
Debemos advertir que en aquellos tiempos entre los moros, el vestir completamente de blanco era una señal de luto, y que se admitia en el luto el oro, como se admite ahora en los negros túmulos de las iglesias y en las lápidas de las tumbas.
Esta estraña muger y esta habitacion, produjeron en el jóven el mismo efecto que produciria en nosotros una persona enteramente vestida de negro, en una habitacion enteramente negra tambien con adornos dorados.
La impresion de todo esto al volver en sí preocupó al jóven; pero lo que mas le preocupó, cuando de la dama enlutada pasó su vista á la habitacion, fué ver sobre sus armas, que estaban en un divan, un buho enorme que dormia sobre una de sus patas, teniendo escondida la otra entre su plumage.
El jóven se incorporó violentamente y fijó una mirada vacilante en la dama enlutada, cuyas negras pupilas estaban fijas en él, destellando en su oscuro foco, una chispa de fuego intenso y opaco.
– ¡Oh! ¡hermoso! ¡hermoso como su padre! esclamó aquella muger con una voz tan ardiente que el jóven se estremeció.
– ¿Quién eres tú, que has nombrado á mi padre? esclamó.
– ¡Yo soy la maga de las humbrías! contestó la enlutada.
– ¡La maga de las humbrías! esclamó el jóven.
– Sí, dijo la dama sonriendo tristemente; yo soy la maga de las humbrías.
Hubo un momento de solemne silencio, durante el cual continuaron cruzándose y confundiéndose las miradas de la dama y del jóven, que se sentia arrastrar por un poder desconocido hácia aquella muger.
– No, tu no eres maga, la dijo: tu no eres un espíritu maldito: la amargura con que me has contestado me lo prueban, tu eres una muger que sufres y lloras.
– Las lágrimas han hervido en mi corazon y se han secado, respondió aquella muger.
El jóven se levantó, se acercó á la dama, la tomó una mano que ella no retiró.
– ¿Por qué quieres engañarme? la dijo con dulzura; en el momento en que abrí los ojos me aterró esta desolacion; el luto que te cubre, el que reviste estas paredes: creí haber cerrado los ojos á la vida; que el puente de Sirat5 que todos hemos de pasar, se habia abierto para mí, y que me encontraba en las regiones de la eterna sombra: ¡y luego ese buho!
– Ese buho es mi compañero.
– Ese buho ha revolado tres veces en derredor de mi cabeza cuando me encontraba junto al remanso del rio.
– El desdichado sale de noche, vuela, se pierde entre las espesuras, asusta á los murciélagos y se vuelve á dormir.
– Ese buho se precipitó en la casa blanca que está al otro lado del remanso, entre los cipreses.
– En esa casa le conocen y le aman.
– Tras ese buho entró en esa casa por un ajimez una flecha mia.
– ¡Hé aquí la maldad humana! ¡el hombre destruye por el placer de destruir! ¿Qué daño le habia hecho ese pobre pájaro?
– Antes de que te conteste respóndeme á una pregunta: ¿me conoces tú?
– No te he visto hasta ahora y sé tu nombre.
– ¿Por tu ciencia de maga?
– Sí, por mi ciencia, dijo la dama repitiendo la estraña sonrisa que le era peculiar.
– ¿Y quién soy yo?
– Tu eres el príncipe Sidy Mohammet-Abd'Allah, hijo y compañero en el mando del poderoso Sultan de Andalucía, Nazar-ebn-Al-Hhamar el magnífico.
Y el acento de la dama, al pronunciar el nombre del Sultan de Granada, era amargo y doloroso.
– Sí, yo soy; pues bien: voy á decirte ahora por qué me horrorizan los buhos.
La dama hizo un leve mohin de impaciencia.
– Dicen nuestros viejos que el dia en que nació mi padre, en la fiesta de las buenas hadas, cuando todos los circunstantes estaban alegres y regocijados, un buho entró en la sala y apagó las luces: aquella noche mi abuela murió á consecuencia del alumbramiento.
– ¡Ah!
– Siendo mozo mi padre, salió la primera vez en algara contra cristianos: era de noche: un buho revoló tres veces alrededor de su cabeza, y mi padre fué gravemente herido en el combate.
– ¿De modo que tu padre, el poderoso sultan Nazar, dijo con profundo acento la dama; el invencible, el fuerte, acabó por estremecerse al nombre solo de una de esas alimañas?
– Déjame continuar. Conoció mi padre allá en los años de su juventud una princesa africana (esto me lo ha contado muchas veces con las lágrimas en los ojos) que habia ido á Córdoba á buscar en la ciencia de sus sabios la curacion de una grave dolencia.
– ¿Y de qué adolecia esa princesa? preguntó con indolencia la dama que conceptuando que la relacion seria larga, puso la lámpara en un nicho calado y se sentó en un divan.
– La princesa africana adolecia de tristeza, contestó el príncipe sentándose á los pies del lecho: del mismo mal de que adolezco yo.
– Ocupémonos ahora de la dolencia de la princesa, que tiempo tendremos de llegar á la tuya. Continúa.
– La princesa, mejor dicho, la sultana6 Leila-Radhyah7 habia ido á Córdoba acompañada por uno de los wacires de su padre, Mohamet Al-Mostansir-Billah, rey de Tlencen y servida por un número considerable de hermosas esclavas.
– Por lo que veo tu padre el poderoso Nazar tiene harto presente el nombre de esa sultana. ¿Cuándo te refirió tu padre esa historia?
– Hace un año, al proclamarme su heredero, y hacerme su partícipe en el gobierno del reino.
– Continúa.
– Ya te he dicho que la sultana Leila-Radhyah, habia ido desde Tlencen á Córdoba, á buscar alivio á su dolencia: pues bien, la noche antes de que la princesa llegase á las fronteras de Córdoba, un buho entró por la ventana del aposento donde dormia mi padre, batió las alas sobre su cabeza y le despertó.
– ¿Y qué desgracia aconteció al noble Al-Hhamar?
– Mi padre vió huir al buho por la ventana, y se acordó del buho que habia girado en derredor de su cabeza la noche antes de la batalla en que tan peligrosamente le hirieron, y de aquel otro buho que apagó las luces en las fiestas de su nacimiento. Pero lo tuvo á casualidad y sin pensar mas en ello se durmió de nuevo, cuando hé aquí que le despertaron las voces de sus soldados. Levántase mi padre, sale de su aposento y pregunta al primero que encuentra. – Las atalayas de la frontera hacen señal de que los cristianos han entrado por la tierra y la llevan á sangre y fuego: entre las sombras de la noche se ven las llamas de las alkarias incendiadas: – Y el que esto le contesta corre á donde están ya sus compañeros armados. – Mi padre llama á sus esclavos, se arma tambien, reune á sus soldados alrededor de su bandera y parte con ellos de Córdoba el primero, con su valiente taifa de ginetes, en busca del cristiano. – Otros muchos walíes salen tambien de Córdoba con sus gentes armadas, pero mi padre les lleva la delantera y al amanecer encuentra á los cristianos.
– ¿Y qué desgracia aconteció á tu padre?
– Mi padre venció en la primera embestida á los infieles, los puso en fuga y les quitó la presa que habian hecho. Entre la presa iba una doncella mora de maravillosa hermosura. Aquella doncella era la sultana Leila-Radhyah.
– ¡Ah! ¡era la sultana!
– Sí; al llegar á la frontera, la encontraron los cristianos, mataron al wacir del rey de Tlencen, á los esclavos que la acompañaban, y la hicieron cautiva con sus esclavas. – Mi padre mandó que la condujesen en un palanquin á Córdoba, y fué conversando con ella todo el camino. – Era tan hermosa, tan pura y tan resplandeciente como un dia sereno en un valle del Hedjaz. – Mi padre se enamoró de ella…
– ¿Y ella?
– Amó á mi padre.
– ¡Murió sin duda la desdichada! dijo la dama blanca con una profunda amargura; porque de no, tu padre que es noble y generoso la hubiera hecho su esposa.
– No, dijo el príncipe bajando los ojos.
– ¡La envió sin duda á su padre el rey de Tlencen!
– No; mi padre la amaba demasiado para no temer perderla, y mi padre entonces no podia aspirar á que una sultana fuese su esposa. – Nuestra familia es humilde: mis abuelos fueron labradores, y este es el mayor orgullo de mi padre: haber llegado á tan alto habiendo nacido tan bajo. – Mi padre cuando se apoderó de la sultana Leila-Radhyah, era walí; tenia riquezas y una bella casa en Córdoba.
– ¿Pero qué hizo tu padre de la sultana Leila-Radhyah?
– La llevó á su casa.
– ¡Ah! tu padre dijo: los cristianos se llevaban esta doncella para hacer con ella una ramera: ¿por qué no he de hacerla yo mi esclava? lo que el guerrero encuentra en el campo es suyo. ¡Hizo tu padre bien! Pero continúa: la sultana, por mejor decir, la esclava, debió morir de vergüenza.
– No: un año despues de sus amores con mi padre desapareció de su casa, encontróse sangre en su aposento, y mi padre, que la amaba, lloró su pérdida y la llora todavía.
– ¿Y no te ha contado tu padre mas acerca de la sultana esclava?
– No; pero cuando me contó esos amores cuya desgracia anunció sin duda el buho, mi padre lloraba.
– ¿Y qué otras desgracias le anunció ese buho tan terrible?
– Le vió la noche antes de la funesta batalla de Hins-Alacab8. Le vió la alborada en que Córdoba cayó en poder de los cristianos: la noche que precedió al dia de la pérdida de Sevilla, le vió tambien, y por último, la misma noche en que murió asesinado por el walí de Almería el desdichado Aben-Hud.
– ¿Y no ha vuelto á ver tu padre á ese terrible buho?
– Sí, hace poco tiempo: precavido ya con las desventuras que le habian acontecido, mi padre llamó á sus sabios y les consultó.
– Ese buho te anuncia una nueva desgracia, le dijeron los sabios.
– ¿Y qué desgracia es esa?
– Necesitamos consultar las estrellas para responderte.
– Consultadlas, pues, dijo mi padre.
Los sabios pasaron tres noches mirando el cielo, y dijeron á mi padre.
– Aparta de Granada al príncipe Mohammet Abd'Allah.
– ¿Y por qué? preguntó mi padre.
– Apártale, contestaron los sabios.
– ¿Pero qué tengo que temer acerca de mi hijo?
– Las estrellas nos han dicho que amenazan á tu hijo y á tí lo mismo, grandes desgracias si el príncipe continúa en Granada durante la luna de las flores.
Mi padre mandó á los sabios que consultasen de nuevo las estrellas.
Pero una, dos y tres veces, las estrellas guardaron un profundo misterio acerca del peligro que nos amenazaba, y solo repitieron que debia yo huir de Granada.
Entonces mi padre me envió á Alhama.
Yo estaba triste. Mi corazon tenia sed. Mi alma anhelaba un misterio: pasaron para mí los dias sin luz y las noches sin reposo. Yo me sentia morir.
En vano mis ginetes lidiaban toros, y justaban y corrian cañas y sortijas: mi enfermedad, mi misteriosa enfermedad crecia: la tristeza me mataba: mis esclavos no lograban arrancarme una sonrisa; ni sus danzas me alhagaban, ni sus cantos me entretenian, ni como otras veces, me adormia en su regazo: hasta me olvidé de la oracion, llevando solo mi cuerpo á la casa de Dios, pero no mi alma.
Yo palidecia, yo enlanguidecia.
– ¡Como la sultana Leila-Radhyah!
– Sí; como la sultana. Súpolo mi padre, y vino á Alhama sin que yo lo supiese y preparó grandes fiestas para ver si yo me distraia. En el mismo punto en que mi padre entró en Alhama, segun supe despues, un buho entró en mi retrete y apagó la lámpara.
– Veamos la desgracia que te anunciaba ese buho.
– Al dia siguiente me sorprendió bajo mis ventanas una inusitada y alegre música de dulzainas, guzlas y atabaljos que tañian en un son concertado. Abrí un ajimez, entró por él un dorado rayo de sol de la mañana. Era el primer sol de la luz de las flores. El jardin parecia reir: parecian reir sus fuentes; parecia que sus flores, y sus árboles, y sus pájaros cantaban todos juntos; y que cantaba el cielo, y que cantaba el sol. Hermosas esclavas danzaban y tañian cuando yo aparecí en el ajimez, entonando un romance de amores en loor mio.
Estuve contemplando aquello durante un corto espacio, y luego me separé del ajimez con los ojos llenos de lágrimas.
Al volverme encontré delante de mí á mi padre que me miraba con tierno cuidado.
– ¿Por qué estás abatido mi hermoso leoncillo? me dijo: ¿por qué vierten tus ojos lágrimas y están pálidas tus megillas?
– No lo sé, le contesté: mis ojos no tienen luz ni alegría mi alma: la vida me pesa como la losa de una tumba.
– ¿Amas á alguna muger? si amas, dímelo; y esa muger será tuya, ya sea una humilde labradora ó una poderosa sultana, me dijo.
– Ninguna muger entristece mi alma, esclamé arrojándome entre sus brazos.
Mi padre procuró alegrarme, me mandó vestir mis mejores galas, montar uno de mis mejores caballos, y así, él á mi lado y seguidos de lo mas resplandeciente de la córte, salimos de los muros, y llegamos á un ameno campo, donde durante aquella noche habia hecho levantar mi padre una plaza de madera cubierta de paños de púrpura y oro.
Dentro de aquella plaza debian correrse toros, cañas y sortijas, y las graderías y los estrados estaban henchidos de hermosas damas cubiertas de galas menos resplandecientes que su hermosura.
En cuanto entré en la plaza, mis ojos se volvieron como si les hubiese obligado á ello el deseo, á un estrado puesto junto al estrado real, y se fijaron en una muger.
Aquella muger estaba, como tú, vestida de blanco; sin joyas como tú, y mas jóven que tú, aunque no mas hermosa.
Aquella muger era una doncella como de veinte años, pálida y triste como la luna, y hermosa y magnífica como el sol: tras de ella habia un hombre alto, flaco, viejo, vestido tambien enteramente de blanco, con los ojos relucientes como carbunclos que se fijaban en mí y en mi padre de una manera que me espantaba.
Pero la doncella alegraba mi alma con su hermosura, la embriagaba con su mirada, sentia ante ella que una nueva vida me hacia fuerte y poderoso, y me volví á mi padre para decirle: – allí está la hurí que yo amo, la alegría de mi alma, la paz de mi sueño, la vida de mi vida; es necesario que esa muger sea mia, esclava ó sultana, dama ó labradora.
Pero cuando miré á mi padre, ví sus ojos fijos, absortos, asombrados, en la doncella.
Ví en sus ojos amor, un amor ardiente. Tuve miedo y callé.
– ¡Ah! ¡tu padre se habia enamorado como tú de la doncella blanca!
– Hé ahí, hé ahí la desgracia que me habia anunciado el buho.
Las fiestas fueron para mí muy tristes. Mi padre no volvió á preguntarme mas acerca de mi tristeza. Estaba absorto en la contemplacion de la doncella blanca á quien yo no me atrevia á mirar por temor á mi padre.
Al dia siguiente mi padre se volvió á Granada.
¿Se habria llevado consigo á su harem á la hermosa doncella?
Tuve celos: celos horribles porque eran celos de mi padre.
Pregunté á mis wacires, á los alcaides, á los kadis de Alhama, si conocian á una dama enlutada que con un viejo enlutado tambien, habia asistido á las fiestas.
El alcaide del alcázar me contestó que un viejo enlutado habia estado hablando mucho tiempo con el rey antes de su partida y que despues no le habian vuelto á ver. Que aquel viejo era forastero y que nadie le conocia en Alhama.
¿A qué preguntar mas?
Mi padre habia comprado aquella doncella sin duda, y por su amor se habia olvidado de su hijo.
Pero me resigné con la voluntad de Dios.
Volvió mi tristeza mas dolorosa, mas desesperada, y volvieron ó mas bien continuaron mis noches sin sueño.
Yo veia siempre delante de mí á la doncella blanca, de dia en las nubes, en las flores, en el fondo de las aguas: de noche en la luz de la lámpara, en los ángulos de mi cámara, escondida tras las cortinas de mi lecho: luego cuando el buho entraba y apagaba la luz, en medio de las tinieblas iluminándolas con el resplandor de su hermosura.
Yo me volvia loco.
Al tercer dia de la partida de mi padre, al entrar en mi cámara de vuelta de un solitario paseo por los jardines, encontré sobre mi divan una gacela enrollada y perfumada en que estaban escritos con elegantes caractéres azules los siguientes versos:
La perla de las perlas;
la cándida y la pura;
el sol de las hermosas;
la rosa del Eden;
la vírgen de tus sueños;
tu sueño de ventura,
espera á su adorado
cuando á la noche oscura,
los trémulos luceros
fulgor y sombra dén.
Si buscas de sus ojos
la fúlgida mirada;
si de su aliento quieres
la esencia respirar;
si es vida de tu vida;
si es llama consagrada,
alma del alma tuya,
que para tí guardada
Dios tiene en sus misterios
sobre escondido altar;
si quieres encontrarla;
si anhelas sus amores,
ven, príncipe, la noche
te brinda con su amor:
las márgenes del Darro
la guardan entre flores,
y en el silencio arrulla
su sueño de dolores,
trinando en los cipreses,
el triste ruiseñor.
Detúvose el príncipe, reclinó la cabeza entre sus manos, y exhaló un ardiente suspiro.
– ¿Era de ella? preguntó la dama.
– No lo sé, contestó el príncipe levantando la cabeza: solo sé que tanto leí los versos, que los aprendí de memoria, y luego… ella me llamaba: llamé al alcaide de mi palacio y le dije que durante siete dias no permitiese entrar á nadie en mi cámara. – Luego mandé que me ensillasen un caballo, y salí aquella misma noche de Alhama por un postigo de la alcazaba.
La gacela me decia que la doncella blanca moraba entre flores en los cármenes del Darro; aguijé, pues, mi caballo hácia Granada, á la que llegué antes del amanecer, rodeé por el cerro de Al-Bahul, trepé á la falda del cerro del Sol, bajé á la cumbre de la Colina Roja y me oculté con mi caballo en las ruinas del templo romano. Vino el dia; yo veia á lo lejos su luz por entre las grietas de las ruinas: un dia largo como una eternidad, en que la impaciencia me hizo olvidarme de mí mismo hasta el punto de no tocar á las provisiones que llevaba conmigo. Al fin se estinguió la luz y la reemplazó otra mas pálida: salí de las ruinas: era de noche: la luna iluminaba los montes: me arrastré por entre la maleza, para evitar que me viesen los soldados de la atalaya, y ganando la vertiente de la Colina, bajé al lecho del Darro, contra cuya corriente subí: anduve largo espacio: yo miraba á los cármenes; pero no veia cipreses; no escuchaba el trino del ruiseñor, sino á lo lejos y perdido en el silencio de la noche: al fin ví delante de mi un remanso en que brillaba la luz de la luna; al otro lado del remanso y mas allá de un jardin una casita blanca, y tras de ella un bosque de cipreses entre los cuales cantaba un ruiseñor.
Allí debia morar la doncella blanca: la hermosura del sitio era digna de su hermosura; su encanto digno de su encanto; su melancólico reposo compañero de su tristeza.
Esperé contemplando la casa y el jardin: esperé con el corazon ansioso, pero llegó el alba y nada ví; nada mas que la luna que desapareció: nada oí, nada mas que al ruiseñor que cantaba y que calló cuando los gallos anunciaron la mañana.
Me volví á las ruinas del templo mas triste y mas enfermo que nunca.
Pasé otro dia mas largo, mas terrible, y volví al remanso del rio; pasé delante de él, y como la noche anterior no ví mas que la luna brillando en las aguas, no oí mas que al ruiseñor cantando entre los cipreses.
Al fin, esta noche cuando ya desesperado llamé á la doncella blanca, un buho revoló alrededor de mi cabeza, me aterré, pretendí matarle, el buho se lanzó en la casita blanca, y mi flecha como te he dicho entró tras él.
Luego esta misma flecha cayó á mis pies trayendo entre sus plumas esta gacela que me envia á tí.
Y el príncipe sacó de entre su faja el pergamino, y le mostró á la dama.
– ¿Y á pesar de que el buho anunciador de desdichas á tu familia ha revolado alrededor de tu cabeza, quieres ver á Bekralbayda?
– ¡Oh! ¿aunque me costase la salvacion de mi alma? esclamó el jóven juntando los manos.
– ¡Tú la amas!
– Como el arroyo al rio, como el rio al mar, como las flores á los céfiros, como el dia al sol.
– Príncipe, dijo solemnemente la dama: pues lo quieres, ven.
Y tomó la lámpara que habia dejado en el nicho, y salió de la cámara guiando al jóven.
5
Segun el Koram, el puente Sirat, que deben pasar los creyentes despues de su muerte, es delgado como un cabello, y cortante como una navaja de afeitar: los justos le pasarán salvos, pero se romperá bajo la planta de los réprobos que caerán en el fuego eterno.
6
Llámanse desde muy antiguo sultanas entre los musulmanes, á las hijas de los reyes reconocidas por ellos.
7
Noche apacible.
8
La batalla de las Navas de Tolosa, en que Juzef Amyr-al-Mumenin fué vencido por el rey don Alonso VIII.