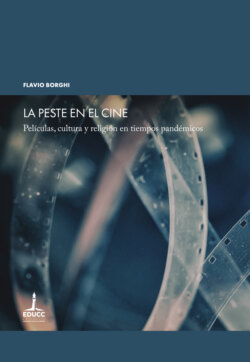Читать книгу La peste en el cine - Flavio Borghi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Películas, cultura y religión en tiempos pandémicos
ОглавлениеLas páginas precedentes son una muestra condensada de lo que se encontrará en las siguientes. Por supuesto, no en lo referido a los monos, sino a la temática y estructura de este libro. Escrito en el contexto de la aparición de la COVID-19 y su expansión planetaria durante el 2020, como acontecimiento ineludible, a cada individuo lo ha afectado de distinto modo y con diferentes recursos para sobrellevarlo, pensarlo e interpretarlo.
La peste en el cine hace referencia no precisamente a la contaminación infecciosa de las salas cinematográficas que obligó al cierre (transitorio, y en algunos casos, definitivo) de esos espacios, sino más bien, a otro tipo de pestilencias: las representaciones de pestes, plagas, epidemias, pandemias, etc., que, con diversos grados de centralidad aparecen y/o engarzan en las tramas de distintas películas. La rememoración y revisionado de algunos de estos filmes, en el inicio, desarrollo y flexibilización de la cuarentena, permitieron una nueva apreciación de su contenido; en varias ocasiones, he de confesar, con la inevitable sensación que algunos de esos guiones llevados a la pantalla grande hace tiempo ya prefiguraban con mayor o menor justeza aspectos de la realidad que uno afrontaba en esos meses.
Sin embargo, este no es un libro de cine, o de solamente cine con un listado de películas y sus reseñas. El séptimo arte es uno rico y complejo, y aun las obras más modestas presentan expresiones, referencias, connotaciones, singularidades, etc., interesantes de explorar vinculadas a aquella trama más amplia que constituye la cultura. Estoy pensando en esa noción simbólica de cultura que planteara Max Weber y sostuviera Clifford Geertz: la urdimbre de significaciones producida por el hombre y en la cual se halla inserto (Geertz, 2005). En otras palabras, las pestes representadas en las películas a su vez se hallan, si se me permite la figura, contaminadas, infectadas, contagiadas de concepciones, perspectivas, ideologías, referencias de otros ámbitos, cuyo escudriñamiento nos conduce, o puede conducir, a contornos u horizontes insospechados. Casi podría esgrimir que esa ha sido “la cocina” de producción de cada uno de los siguientes capítulos: una propuesta inicial y a partir de escarbar en su contenido pestífero, un camino de relaciones, afinidades y disrupciones que se fueron presentando, como si de suyo dependiera, cercanas y/o adheridas a la idea de inicio. Junto con ello, el otro elemento distintivo añadido: la religión.
He de puntualizar que el acervo de este trabajo surge de más de una década (en lo formal y académico) de análisis e interpretación del cine focalizado en el vínculo de la modernidad y la religión desde una perspectiva sociocultural. Esto define, por un lado, el objeto de interés de determinados contenidos y, por otro, la perspectiva desde donde se lo considera. Aquí están las pistas de la categoría de “religión” que seguimos y que brevemente ahora explicito: independientemente de las posturas subjetivas, ya sea desde la confesionalidad o la ideología, cada sociedad y cultura presenta un ámbito referido a lo religioso, y esa es la materia con la que trabaja la fenomenología de la religión para aplicar su hermenéutica. Quedan excluidos tanto la apologética como el racionalismo reduccionista. La religión como un fenómeno sociocultural inescindible de la experiencia humana posee una estructura compleja, de la cual las distintas disciplinas (filosofía, sociología, psicología, antropología, etc.) aportan lo suyo, y que desde la fenomenología se vale de ellas para comprender de una manera integral su especificidad y matices según se manifiesta en cada sociedad, cultura, momento histórico y actitudes de los sujetos implicados. Por ejemplo, lo que se considera sagrado, las concepciones del Misterio o la deidad, la búsqueda de la salvación y/o redención, y aquellas cosas/objetos que simbolizan o resignifican su sentido en un vínculo con lo trascendente, etc., son partes insoslayables de la estructura del fenómeno religioso (Martín Velazco, 1978).
Mientras escribo, me estoy dando cuenta de que estos planteos quizás pueden sonar (en la mente del lector) demasiado ambiciosos para lo que luego se encontrará en este libro. Por lo tanto, cabe también la aclaración que este no es un trabajo de tesis. Aquí no se presentará un estado del arte ni un archivo exhaustivo de todo lo que se refiera al objeto de estudio. Hay un amplio universo de temas que no abordaré, porque ello demandaría la incursión en desvíos que exceden al eje principal de la propuesta. También habrá un número de películas que, por desconocimiento o decisión, no están incluidas, y que seguramente más de un cinéfilo se enervará en reclamar su citado. Empero, vuelvo a repetir que lo escrito surgió en el contexto pandémico y sus propósitos son apenas los de compartir cierta manera de disfrutar del cine, en cualquiera de sus géneros, usando este recurso como un dispositivo de contagio a otros saberes, reflexiones y miradas. En otras palabras, el carácter incompleto del trabajo es su condición de apertura para que cada lector desde la disciplina que le competa pueda sentirse estimulado a ver y pensar el cine más allá del mero, aunque también válido, pasatiempo, y aplicarlo en su propio campo de desempeño.
Ya adelantamos la estructura de cada capítulo: la consideración de una obra y sus vínculos infecciosos o infectados con otras que contribuyen, espero, a conceptualizar, interpretar o interpelar la propuesta inicial. La idea es que la lectura sea amena, por lo cual evité en lo posible cuestiones muy técnicas (que dejo en algunos casos citadas para quienes deseen ingresar en ellas) y me he tomado la licencia de introducir algún comentario intencionado a los fines de llamar la atención sobre algo y/o esbozar una sonrisa en quien tenga la generosidad de seguir los argumentos presentados.
Como en muchos de los tópicos que abordamos es necesario el desmenuzamiento de algún nudo narrativo de un filme, algo que para quien no lo ha visto constituiría un spoiler, en el citado respectivo están detallados los títulos sobre los cuales en mayor o menor grado exponemos sus claves. Así, quien lo desee podrá optar por familiarizarse primero con la película antes de enterarse por quien suscribe cómo se resuelve un conflicto.
Por último, y hablando de generosidad, no puedo sino expresar aquí con las limitaciones que el lenguaje me impone mi agradecimiento a aquellas personas que directa e indirectamente han contribuido y propiciado esta publicación.
Películas consideradas en este apartado (con spoilers muy moderados)
12 monos (Twelve monkeys, 1995) de Terry Gilliam
28 días después (28 Days Later, 2002) de Danny Boyle
Epidemia (Outbreak, 1995) de Wolfgang Petersen
Películas mencionadas
28 semanas después (28 Weeks Later, 2007) de Juan Carlos Fresnadillo
La Jetée (1962) de Chris Marker
La naranja mecánica (A Clockwork Orange, 1971) de Stanley Kubrick
La Guerra de los Mundos (The war of the worlds, 1953) de Byron Haskin
The Andrómeda Strain (1972) de Robert Wise
The Day of the Triffids (1962) de Steve Sekely, Freddie Francis
1. Basada en hechos reales novelados en The hot zone, de Richard Preston, se ha adaptado en telefilmes y series. Según la trivia de IMDB, en marzo del 2020 Outbreak fue una de las películas más vistas en una plataforma streaming cuando se declaró la pandemia de COVID-19.
2. La secuencia del contagio en el cine como lugar idóneo para la infección debe haber estimulado las glándulas sudoríparas de los espectadores que miraban Outbreak mientras comían sus palomitas de maíz.
3. Y aquí seguimos la expresión en su sentido general y sin entrar en especificaciones de la antropología cultural. Como lo ha presentado Bruno Latour, hay una pluralidad compleja de concepciones y definiciones respecto de qué se entiende y qué cabe entender por “natural”, “naturaleza” o “Naturaleza” y su relación con el hombre y la cultura. Véase Latour, 2017.
4. Inspirada en La Jetée, un corto del prestigioso realizador Chris Marker.
5. Las idas y vueltas son entre 1917, 1990, 1996, 2035.
6. En cierto momento de perturbación, la psiquiatra protagonista reflexiona sobre el estatuto de su disciplina: “La psiquiatría es la nueva religión. Decidimos lo bueno y lo malo, lo loco y lo sano. Estoy confundida, estoy perdiendo la fe”.
7. La imagen del mico que aparece en la TV es tomada de la película The Andrómeda Strain (1972) de Robert Wise, cuyo argumento gira en torno a la manipulación de un mortífero virus llegado a la Tierra.
8. En ese aspecto, visionando la película con más de veinticinco años de su realización, resulta demasiado ingenuo el control del material biológico que se hace en el aeropuerto. Pero no olvidemos que en aquel entonces todavía estaba en el futuro el inconcebible 11/S, con el que inauguramos el siglo XXI, que propició una sensibilidad más puntillosa respecto de lo que se entiende por seguridad.
9. Hubo planes, todavía no descartados por el director, de que 28 días después, luego de la secuela 28 semanas después (2007), fuera una trilogía. Quizás 28 meses después con una infección global. Las referencias bíblicas del fin del mundo son habituales en este género de películas, tomando principalmente citas del Apocalipsis de San Juan. Por lo cual, en un sentido popular se asocia el término “apocalíptico” con catástrofes escatológicas sin precedentes.
10. El modelo de la enfermedad fue tomado del ébola.
11. De una manera atenuada suele verse algo así cuando se disputa una gran final deportiva, o como durante el 2020 con la instauración global de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, en las redes sociales se publicaron registros fotográficos de los más emblemáticos monumentos turísticos del mundo completamente vacíos.
12. Las escenas en el hospital remiten a The Day of the Triffids (1962), en una situación similar.
13. La postal es bastante terminal, si se lo medita un minuto. Como lo reseña Terry Eagleton, uno de los asuntos medulares de la secularización moderna y de la proclamada por Nietzsche “muerte de Dios” es asumir su desaparición, sacarlo del juego definitivamente sin ningún reemplazo (ni el arte, ni la cultura), para decirlo breve, y afrontar el vacío, la inexistencia del sentido. En definitiva, asumir que la “muerte de Dios” es también la “muerte del hombre” (Eagleton, 2017). Pues lo que traduce esa secuencia de la iglesia es que no solo caducó la fe, sino que la mirada divina ha sido una farsa.