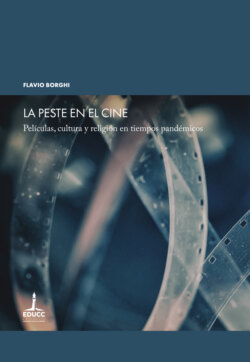Читать книгу La peste en el cine - Flavio Borghi - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Un mono
ОглавлениеLa película Outbreak (1995) de Wolfgang Petersen, cuya traducción sería “brote”, en referencia a la aparición manifiesta y registrada de una enfermedad contagiosa, en España lleva el título Estallido y en Argentina se la conoció como Epidemia. (1) A mediados de 1990 sonaría, sino aterradora, inquietante la posible expansión de un virus mortífero en la sociedad. La cita pre-título pretende establecerlo así: “La mayor amenaza para el predominio del hombre sobre el planeta, es un virus”. Dr. Joshua Lederberg, Premio Nobel.
Los indicadores de la altísima peligrosidad con la que nos toparemos en los siguientes minutos son representados en una de las secuencias iniciales, en la cual, en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército (de USA), se hace un recorrido (tipo visita turística virtual a un museo) por los distintos niveles de bioseguridad según el grado de amenaza biológica con la que se deba lidiar. El nivel 4 es el máximo, sus agentes patógenos son mortales, no tienen todavía tratamiento ni cura, y, por supuesto, trabajar en esa área requiere absoluta profilaxis y aislamiento con trajes especiales (que paradójicamente, son muy susceptibles de engancharse y rajarse con cualquier protuberancia del mobiliario). Pero sigamos.
El argumento va de un virus 100% letal que surge en una aldea en el valle del río Motaba, en Zaire. En el mismo lugar, en 1967, el mismo virus había afectado a un campamento mercenario, sobre el cual los mandos militares tomaron medidas drásticas para “sepultar”, digamos, el problema en el medio de la selva, lejos de cualquier contacto humano. Pero ahora ha reaparecido. El caso “cero” es atribuido a un trabajador local rentado para la construcción de un camino. La evaluación nativa –religiosa, del brujo– apunta al hombre blanco que tala árboles y ha hecho enojar a los dioses. No obstante, el cálculo moderno establece que la rápida mortandad que provoca en los infectados (apenas dos o tres días) hace pensar que jamás podrá salir de ese ámbito.
Ahí es donde aparece el mono. Un operario en el Complejo de Animales de Laboratorio en San José, California, que también se dedica al comercio ilegal de especies exóticas, se birla un mono para venderlo como mascota. Claro, justo es un mono traído de la zona infectada del Zaire, y es el huésped portador del virus y principal agente transmisor para que se produzca el brote en una zona más poblada. Si el virus no se controla, la proyección sobre el resto del territorio de los Estados Unidos es catastrófica. (2) El resto es anécdota emocional y pirotécnica. Pero para rematar el final, (spoiler) resulta que en el momento límite se identifica al mono con una foto y se logra (re)capturarlo para producir el antisuero salvador. The end.
Independientemente de los detalles dramáticos de este filme con fines de puro entretenimiento y que sigue esquemas elementales, resulta interesante destacar ciertos rasgos culturales: la voz autorizada de un Nobel en medicina que advierte sobre el peligro de lo microscópico frente a la soberanía humana de dominio sobre el planeta (una legitimación discursiva de larga data principalmente en la modernidad occidental). En la clásica obra de H. G. Wells y película La guerra de los mundos (1953), los microorganismos resultaban ser aliados de la humanidad, ahora, a falta de extraterrestres invasores, se constituyen en su más insidioso enemigo. El detalle en Outbreak es que la infección del virus ocurre en una relación particular entre el ser humano y la naturaleza (o mundo natural), (3) por dos acciones puntuales: el avance (avasallamiento) civilizatorio sobre territorios vírgenes o naturales (la tala de flora autóctona para la construcción del camino), y el uso y comercio (ilegal) de especies (disposición de los animales para la experimentación y la mercantilización de la fauna para el lucro). La sociedad moderna de la racionalidad científico técnica amalgamada con el sistema capitalista de producción y consumo, y su cultura (compra de animales como mascotas), propician el fermento idóneo para la crisis. Sin embargo, reparando en las fugaces primeras imágenes de la película, el conflicto armado en medio de la selva no deja de ser también una confesión, quizás involuntaria, de la identidad bélica de lo que a veces orgullosamente llamamos “civilización”. El impacto ambiental de la actividad militar no suele vincularse a menudo como uno de los más dañinos sobre la naturaleza, aunque lo sea. Y no solo por las detonaciones explosivas, sino por lo que implica la disposición de recursos y la cultura de la guerra (Brailovsky, 2017, p. 89). Como una huella del ADN, las armas de distinto tipo y calibre insuflan la acción del argumento, y los militares (y militares médicos) serán los protagonistas y antagonistas de principio a fin.