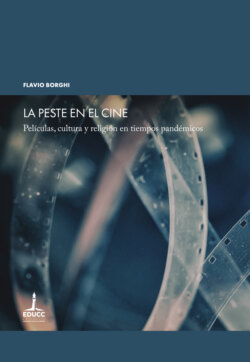Читать книгу La peste en el cine - Flavio Borghi - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеUn dios notable de la mitología griega es Kairós. Es uno de los hijos de Zeus, quien a su vez es hijo y vencedor de Chronos, el dios del tiempo secuencial y compañero de Ananké, la necesidad o destino. La curiosa representación de Kairós está cargada de sentidos. Los bajorrelieves lo presentan como una figura alada, veloz, con un tupido flequillo sobre su frente pero con el resto de su cabeza calva. Siglos después, la tradición cristiana toma ese término y lo convierte en el nombre de un tiempo particular, el “momento señalado” o “propicio”. ¿Qué indican estas dos tradiciones? El momento propicio nos llega rápidamente, de frente, y tenemos ese instante para aferrarlo. Y cuando sucede ese tiempo especial, cuando llega el tiempo oportuno que fue traducido como “ocasión”, se trata de un tiempo que se da una vez. Podrá haber otros, pero nunca serán el mismo tiempo. Por eso, si no lo agarramos firmemente de frente por el flequillo, cuando está viniendo hacia donde estamos, perderemos la oportunidad, ya que en vano intentará nuestra mano asir el pelo de la cabeza calva del dios que acaba de pasar. Por eso dice el viejo dicho que “a la ocasión la pintan calva”.
Junto a la idea del tiempo como momento oportuno hay otra comprensión, distinta tanto de la secuencia cronológica como de la llegada del momento propicio. Para nombrarla ha sido notable en filosofía el uso a partir del siglo XX del término “evento”. Indica eso que adviene sin que pueda ser causado o forzado por parte de los sujetos. Es una irrupción que no estaba en los cálculos de nadie. Y sin embargo, por más que escape al orden causal y a la previsión, sí es posible disponerse para esa irrupción. Es que en medio de la secuencia cronológica, en medio de la continuidad aparentemente monótona del tiempo, llega algo que transforma la secuencia ordinaria, su comprensión y sus formas. Parece algo radicalmente distinto, pero finalmente se revela como lo ominoso en lo cotidiano, un-heimlich al decir de Freud, lo otro en lo que ya estaba ahí. Es decir, una alteridad que desborda la secuencia cronológica establecida, pero que bien vista ya precedía su aparición en lo cotidiano con su vacío y de pronto vuelve insoslayable su presencia. Así es que el evento se apropiará de nosotros, y si estamos preparados también podremos apropiarnos de alguna manera y hacer algo con él. Llega como un adviento, sin manipulación o causa intencional de nuestra parte, pero podemos interactuar fructíferamente con él si hemos preparado nuestro propio tiempo para salirle al cruce. Así se da una intersección entre nuestro tiempo cronológico, el trabajo ordinario de la preparación, y eso que acaece irrumpiendo, rompiendo las certezas y obligando a nuevas respuestas.
¿Por qué iniciar un libro dedicado al análisis de obras cinematográficas con una alusión al tiempo y sus diversas expresiones? Una respuesta obvia es porque la pandemia ha emergido como un evento, nos ha salido al cruce y es nuestra posibilidad aferrarla y ejercer nuestra actividad a partir de todo aquello que ella evidenció. Algo para lo cual el cine ha funcionado siempre como una admonición, mostrando lo que otras disciplinas debían argumentar largamente. La pandemia puso en escena las relaciones brutales precedentes del ser humano con la naturaleza y con los demás seres humanos, precisamente por medio de las formas técnicas de expoliación de la tierra y de los demás seres vivos, humanos incluidos. Esta primera respuesta ciertamente es correcta, pero hay otra posibilidad más pertinente al tema en cuestión. El cine es – haciéndose eco del antiguo verbo griego kinein - la inscripción del movimiento en una pantalla, y como tal es una experiencia y una expresión del tiempo. Del tiempo en todas sus dimensiones: la secuencia cronológica, la intervención oportuna, la irrupción del evento inesperado … pero también la inversión, la trasmutación, la interacción de los tiempos por el montaje. Y cuando el cine es abordado con una clave de interpretación, que en este caso es la constelación de cuestiones relacionadas con la infección, la enfermedad, la peste, la pandemia, entonces se opera una edición particular sobre las obras cinematográficas y los tiempos que éstas ponen en escena. Se vuelve sobre ellas (con lo que Lukács llama el doble reflejo fílmico, la desantropomorfización del trabajo técnico y la reantropomorización de la mímesis para organizarlo con algún sentido) para pensar de qué registro es lo que re-inscriben en el tiempo. ¿Es el registro de un sismógrafo, que analiza y advierte sobre el terremoto inminente; o es un mecanismo causal, que origina el movimiento al representarlo; o se trata, finalmente, de una especie de tomografía, que a partir de una serie de tomas identifica el núcleo de un mal inscripto en el cuerpo?
Pero además de estas dos respuestas, la pandemia como evento que el cine expresa y el cine como modo de registro que anticipa, origina o identifica los rasgos que anticipan y despliegan el evento, hay una tercera posibilidad que se entreteje con éstas. Se trata de la posibilidad de generar un campo discursivo diverso, que no es sólo el análisis estético del film como obra de arte, pero tampoco se trata de la escena como “ilustración” de alguna idea de cualquier otra disciplina que fuera. En el caso de este libro, las preocupaciones y análisis filosóficos, antropológicos y teológicos terminan configurando un discurso distinto, con su propia lógica interna, preparado desde hace años por los estudios e intervenciones de su autor, que finalmente eclosionaron con el evento de la pandemia. Se trata así de una composición diversa del tiempo, como si pensáramos al libro mismo como un film con su montaje propio, y nos llegase el momento de preguntar a qué género pertenece. Y además de cada núcleo de análisis, de la secuencia de películas propuestas y de las “variaciones” internas, cada capítulo concluye con un índice de películas consideradas y sus directores, y las fuentes bibliográficas para el mismo. Así le suma el “valor agregado” para la vida académica.
Lo que ha hecho Flavio Borghi aquí es abordar estas tres facetas de la relación del cine y el tiempo, ofreciendo una serie de movimientos posibles a partir de la selección fílmica y la clave de interpretación. Ha tomado esa constelación de significantes relacionados a la enfermedad y la pandemia, los ha identificado en diversos films, y los ha organizado en categorías de comprensión. En una enumeración no exhaustiva tenemos, primero, la relación de plaga y contagio, y sus epígonos y ecos. En segundo lugar los tipos de contaminación, sus fuentes y sus respuestas: religiosa, bélica, biológica. Tercero, el escenario fundamentalmente religioso de la enfermedad, o la cuestión de la creencia y la no-creencia como modelo de interpretación de la anomalía. El cuarto núcleo es la pregunta por lo que revela y lo que oculta la peste, y cuál es su relación con la identidad del sujeto. En quinto lugar emergen las nociones de inmunidad y fiesta, como sorprendente pareja conceptual para analizar algunas de las características del capitalismo y lo religioso que están entrelazadas con la pregunta y la reacción ante la irrupción del otro. Finalmente, Borghi nos pone in medias res: la presente pandemia. A diferencia de los textos e intervenciones acomodaticias y de reflejos rápidos, el paso de Borghi es mucho más pausado. Y si puede agarrar la ocasión por el flequillo, no se debe a la improvisación sino al largo trabajo que le proveyó de las categorías filosóficas, antropológicas y estéticas para abordar el evento. Es por eso que puede hacer una reflexión del presente: porque puede señalar las secuencias, las continuidades y las novedades. Muestra los antiguos usos de las creencias, de la política, de los miedos, de los privilegios, y sus renovadas expresiones.
Si tuviera que elegir en qué sección de mi biblioteca iría este libro de Borghi, elegiría la intersección de estética y ética. Por un lado, el libro permite ver, a partir de su uso y reconstrucción de categorías y significantes, las relaciones y poderes en juego en las diversas manifestaciones de la enfermedad puestas en escena en las películas analizadas. Es estética no en el sentido de crítica o historia del arte, sino como análisis mismo de qué y cómo percibimos, y cómo – al decir de Aristóteles – ya en esa percepción establecemos un juicio. Y eso, para volver a nuestro tiempo, en un juego continuo de reflejos, mímesis y distorsiones, y así poder percibir, aisthesis, de un modo nuevo todas las cosas. Pero también se recuesta en la repisa de la ética, porque esta singularidad nos exige actuar, y decidir qué hacemos con la ocasión que viene raudamente hacia nosotros.
Diego Fonti
Doctor en Filosofía