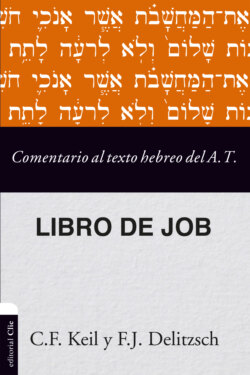Читать книгу Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento - Job - Franz Julius Delitzsch - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. El comentario de F. Delitzsch
ОглавлениеF. Delitzsch ha querido entender y comentar desde ese fondo a Dios, como muchos creyentes anteriores, judíos, cristianos e incluso musulmanes, pero lo ha hecho de un modo especial y memorable como filólogo hebreo, cristiano protestante y pensador universal del siglo XIX. Su comentario a Job ha sido y sigue siendo uno de los libros fundamentales de la teología moderna, y así hemos querido traducirlo y adaptarlo, no solo como obra histórica propia de un pasado memorable, sino como referencia abierta de un futuro que nos permita interpretar mejor no solo la Biblia sino el sentido de la vida en su conjunto
1. Un comentario filológico. F. Delitzsch ha sido quizá, con H. Gesenius (a quien constantemente cita) el mayor investigador de la filología y de la poesía hebrea del siglo XIX, no solo en un plano de análisis lingüístico, sino también de estudio temático de los grandes textos proféticos y sapienciales de la Biblia. Quizá nadie ha sabido estudiar y recrear con su fuerza el lenguaje hebreo, como lengua viva de experiencia religiosa y de revelación del misterio, como profecía y poesía universal de vida, que vincula a judíos y cristianos, católicos y protestantes e, incluso, a creyentes confesionales y no creyentes.
En este sentido, su comentario no ha sido superado todavía, por su forma de analizar las palabras y por su comparación constante con otras lenguas semitas del entorno (especialmente el árabe y el arameo). Se puede discutir su forma de concretar su opción básica por el árabe antiguo y moderno, con su intento por recuperar y aplicar el mensaje “hebreo” (bíblico) de Job en un contexto de apertura a la cultura religiosa universal de oriente (en lengua aramea y árabe); pero su intento sigue siendo esencial como expresión de una experiencia y búsqueda de la verdad de Dios y de la libertad y justicia de los hombres, en un contexto en el que se vinculan elementos judíos, musulmanes (quizá mejor, protomusulmanes) y cristianos desde el lenguaje poético de Job.
Ciertamente, se ha avanzado en este campo. Hoy se conocen mejor otros idiomas del entorno bíblico (como el ugarítico), otras culturas antiguas del entorno “arameo” como la de Mari. Pero no conozco a nadie que haya investigado como Delitzsch el trasfondo semítico antiguo del libro de Job situándolo desde una perspectiva israelita, en un contexto de cultura y religión universal, retomando y aplicando así los motivos fundamentales del protestantismo ortodoxo y liberal, en el mejor sentido de la palabra, con elementos que pueden relacionarse con la mejor moralidad religiosa del kantismo.
2. Comentario temático, en un entorno semejante al griego. Delitzsch supone que el libro de Job ha sido escrito en un contexto hebreo antiguo, en tiempos de Salomón (siglo X a. C.), en el principio de la historia israelita. En sí mismo ese “supuesto” resulta hoy menos claro pues son muchos los que suponen (suponemos) que este libro ha sido sufrido, pensado y escrito varios siglos más tarde, a la luz (y a consecuencia) de las grandes transformaciones histórico-teológicas de Israel, tras el exilio (en torno a siglo V a. C.). Pero, en su raíz, ese supuesto sigue siendo verdadero: el libro de Job retoma o recrea unos supuestos “originarios” del pensamiento y de la vida israelita que se sitúan y deben entenderse antes de la Ley nacional del Sinaí y del templo confesional y separado de Jerusalén.
En esa línea, Delitzsch ha sabido captar bien el esfuerzo del autor o autores del libro de Job por situar su temática y su historia en un tiempo primigenio, en un contexto patriarcal, abierto a las culturas del entorno representadas no solo por el arameo y el árabe (con el mundo egipcio), sino también, de alguna forma, por el esfuerzo radical de la tragedia, escrita y representada en esos mismos años en el mundo griego. Es muy posible que el autor o autores de Job no conocieran de un modo directo la tragedia de los griegos, pero vivían en el contexto de su problemática centrada en la nueva “revelación” de la razón humana, del enfrentamiento del hombre con el destino, de la búsqueda de un Dios diferente, de libertad, racionalidad y justicia.
En esa línea resultan fundamentales las alusiones y comparaciones que Delitzsch establece entre el libro de Job y los motivos de las obras trágicas de Grecia. Más aún, desde ese fondo, él ha realizado un trabajo a mi juicio esencial, situando el libro de Job (con su experiencia y mensaje) en la raíz común de las religiones monoteístas posteriores, en un contexto de experiencia teológica y antropológica compartida por judíos, cristianos y musulmanes. Ciertamente, el libro de Job es “confesional” (centrado en la experiencia de Dios y de la problemática humana del dolor, de la justicia, de la esperanza de los hombres), pero no en sentido de un culto sagrado, judío, cristiano o musulmán. Da la impresión de que a su juicio, desde la aportación del libro de Job, las tres religiones proféticas (abrahámicas) podrían y deberían vincularse.
3. En un contexto geográfico y cultural muy concreto. En la línea anterior resulta fundamental (aunque quizá externamente equivocado) el esfuerzo que Delitzsch ha realizado por situar el libro de Job en un contexto geográfico y cultural muy concreto, en la tierra del Haurán‒Traconítide, en una tierra cercana al antiguo Galaad israelita, entre los montes del Golán y Damasco, en una zona donde, a su juicio, se ha conservado hasta la modernidad (a mediados del siglo XIX) una cultura de tipo árabe‒arameo muy cercana a la del libro de Job.
En ese sentido resultan importantes las anotaciones y aportaciones geográficas, culturales y religiosas del cónsul Wetzstein, gran conocedor de esa región donde, a su juicio, se conservaba un tipo de “islam premahometano” (una religión universalista, centrada en el “din” o juicio sacral originario de las tribus vinculadas a la memoria de Abraham. En ese fondo ha de entenderse, según él, la aportación religiosa y cultural, lingüística y social del libro de Job, que es al mismo tiempo, un texto judío y “musulmán” (en el sentido radical de la palabra), una palabra abierta, por otra parte, a la experiencia protestante radical del cristianismo.
Parece que la hipótesis geográfica de Delitzsch no se ha confirmado de manera que es más probable que el libro de Job haya sido situado por su autor en el entorno de los “sabios de Edom”, al sudeste de Judea, pero el tema de fondo que propone Delitzsch sigue siendo verdadero: este libro vincula la religión de Job con la de un entorno semita universal, quizá más árabe que judío, más arameo que puramente israelita, en perspectiva de justicia abierta a todos los pueblos, en contra de los brotes xenófobos de un tipo de judaísmo posterior.
4. Comentario canónico: Antiguo Testamento hebreo, en línea masorética. El lenguaje hebreo del libro de Job viene siendo discutido desde antiguo de manera que son muchos los comentaristas que se atreven a criticar y cambiar la puntuación (acentuación) de los masoretas, con su misma división de palabras, reconociendo solo el valor original de las raíces consonánticas de la escritura hebrea. Como se sabe, desde el V al IX d. C. los masoretas han realizado una labor enorme de fijación del texto canónico que ellos han vocalizado, puntuado y dividido según sus conocimientos, en una línea canonizada después por los grandes maestros de los siglos IX‒XI que han fijado el texto que ahora conservamos.
Pues bien, muchos comentaristas posteriores (especialmente a lo largo de todo el siglo XX) se han atrevido a criticar parte de la “fijación textual” de los masoretas quienes, a su juicio, no entendían bien ciertas palabras e imágenes del texto de Job, que actualmente (en el siglo XX‒XXI) se pueden fijar partiendo del mejor conocimiento que tenemos de las lenguas del entorno bíblico del Antiguo Testamento. En contra de eso, en la línea del judaísmo rabínico, Delitzsch acepta por principio la puntuación “canónica” del texto masorético, con su división de palabras y su sistema de acentos, pensando que ella es normativa en línea literaria y religiosa. En ese sentido, en la línea del judaísmo tradicional, él ha querido no solo aceptar, sino también potenciar el trabajo esencial de cinco siglos de tradición masorética empeñada en conservar y entender fielmente el texto (del V al X d. C.). Por eso, en un sentido, su comentario sigue siendo esencialmente judío, fiel a la “letra” de la “veritas hebraica” en el sentido de san Jerónimo cuya “vulgata” constituye, a su juicio, una de las grandes “autoridades textuales” para interpretar el libro de Job, por encima incluso del texto de los LXX.
5. Comentario teológico, en línea judeo‒cristiana protestante. Como acabo de indicar, Delitzsch se mantiene fiel a la “letra” hebrea del libro de Job, pero lo entiende como libro abierto al cristianismo, desde un fondo “pagano” universal. Por eso entiende su texto en perspectiva histórica, como testimonio de un judaísmo sapiencial, abierto a la memoria religiosa de los libros de oriente (y del mismo islam antiguo, premahometano), y como “promesa” que se cumple y culmina en el cristianismo. Ciertamente, no dice como dirá más tarde C. G. Jung, en su Respuesta a Job (Antwort auf Job, 1952) que el Dios contra el que argumenta este libro “quiso” encarnarse para responder a las preguntas de Job sobre el sentido del dolor y el sufrimiento, pero todo su argumento se sitúa en esa línea: las cuestiones que el libro de Job ha planteado se adelantan a su tiempo, y solo han sido plenamente respondidas por el Dios de Jesucristo, de un modo vital y personal no en un plano de teoría.
En ese contexto, Delitzsch presenta a Job como “tipo” de Jesús, de forma que su “historia” constituye un anticipo de la historia de los evangelios, y su mensaje una preparación del mensaje y vida de Jesús, pero con la diferencia esencial de que a Jesús le han crucificado, en vez de limitarse a expulsarle y criticarle como a Job. Ciertamente, Job no murió como resultado de su juicio (condenado por los hombres), de forma que, según el conjunto del libro, él no pudo resucitar de la muerte, sino ser restaurado por Dios a una vida como la anterior. A pesar de ello, el drama del centro del libro Job no se resuelve con su “restauración” final (para volver a lo que él había sido en el principio), sino que implica una verdadera muerte, de manera que su sentido solo puede entenderse en línea de “resurrección”.
El libro de Job, tal como actualmente se conserva, no ha podido culminar en la muerte de su protagonista, que en el fondo simboliza la muerte de todo el sistema sacrificial de la religión israelita y del sistema social de la humanidad. Por eso, a modo de solución provisional, este Job judío termina siendo “restaurado”, de manera que se mantiene en el fondo el sistema sacrificial antiguo, con unos ligeros retoques (los mismos “amigos” que antes le criticaban quedan de algún modo rehabilitados por intercesión del mismo Job). Pero esa solución provisional, formulada en clave de “restauración” no ha podido satisfacer a las generaciones posteriores de judíos, y ella ha sido rechazada y superada por los cristianos, que saben que Jesús, el verdadero Job, ha muerto, de forma que no se puede hablar de una posible restauración, sino que es necesaria una verdadera resurrección.
Estos son algunos de los rasgos principales de este comentario a Job, escrito de forma estrictamente académica, de investigación y estudio, no de aplicación pastoral directa. Es un libro difícil de leer, escrito para especialistas que, según su autor supone, han de conocer bien no solamente el hebreo sino también, de alguna forma, el árabe y arameo, lenguas a las que Delitzsch apela constantemente, lo mismo que el griego y el latín, que cita de un modo normal, sin sentir la necesidad de traducir los textos, pues supone que resultan conocidos para sus lectores. Actualmente, a principios del siglo XXI, en un contexto de cultura hispana, de línea cristiana (protestante, católica…), la mayor parte de los lectores de este libro no conocen bien el hebreo, y menos el árabe‒arameo, o el griego‒latín, por lo que su lectura puede resultar más difícil, aunque no imposible. Pues bien, superando esa “barrera” de las lenguas, y en especial la gran barrera filológica hebrea, buscando su mensaje central, este libro puede y debe entenderse como libro de profunda “pastoral”, de conocimiento religioso y de profundización cristiana.