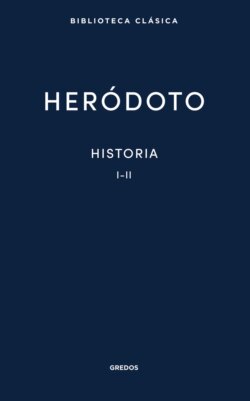Читать книгу Historia. Libros I-II - Heródoto - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El rey se ríe
ОглавлениеTodos sabemos que las emociones influyen sobre nuestras acciones, pero saber qué sentimos en cada momento puede ser complicado, más todavía si deseamos conocer las emociones de los demás. Si la persona cuyas emociones queremos rastrear ha fallecido, nos enfrentamos a una tarea difícil, cuando no titánica, en la que las cartas privadas son de gran ayuda. Las cartas que han sobrevivido de la Antigüedad no son muchas. Contamos, eso sí, con parte de la copiosa correspondencia que el orador, abogado y político romano Cicerón (siglos II-I a. C.) mantuvo con familiares, amigos y figuras relevantes de su época —como Bruto, el asesino de César—. Estas cartas son una valiosa fuente de información porque dejan entrever a la persona detrás de la imagen pública que el orador proyectó a través de sus discursos y escritos políticos, retóricos y filosóficos.
Por suerte, el lector de la Historia no tiene la necesidad de buscar cartas de los personajes para saber sus emociones; Heródoto se encargó de construirlas. Las emociones de los personajes —enfado (I 61; III 50; IV 128), miedo (I 157; IV 115; VII 15), vergüenza (I 10; III 133; IX 85), sorpresa (I 24; III 155; VIII 135), tristeza (I 87; I 112; III 14) y alegría (I 54; V 51; IX 109), entre otras— determinan en muchos casos el curso de la acción narrativa. La alegría y, más concretamente, su manifestación exterior, la risa, no suele ser buena señal en una obra cuyo autor estaba, como hemos visto, convencido de la fugacidad de la felicidad humana. Lejos de censurarla por ello, Heródoto cultivó la risa asiduamente. Como narrador, él mismo se rio de los cartógrafos griegos (IV 36) e hizo que sus personajes rieran. La mayoría de ellos son reyes o gobernantes y su risa, peligrosa.
El hijo de Ciro, el rey Cambises de Persia, envió unos espías al soberano de los etíopes. Este confundió los obsequios de oro que le traían con grilletes, porque los etíopes —que habitaban en una especie de El Dorado con su propia fuente de la juventud— usaban este metal para encadenar a los prisioneros, y se rio. La risa del monarca etíope es una expresión espontánea del desprecio que le merecían todos los regalos entregados por los espías, excepto el vino (III 22). Reírse no perjudicó al etíope, pero sí a Cambises. Dolido del desdén y enfurecido ante los informes de sus espías, emprendió la marcha contra los etíopes sin tomar las medidas necesarias. No llegó a toparse con los etíopes, retrocedió al enterarse del canibalismo en que incurrieron algunos soldados agobiados por el hambre (III 25-26). Curiosamente, la risa más peligrosa para otros es la de un bebé. Socles contó que, cuando nació el futuro tirano Cípselo de Corinto, un grupo de diez hombres fue a verlo con intención de matarlo para impedir que se verificara un oráculo según el cual llegaría a ser un amo sanguinario para la ciudad. El bebé sonrió, conmovió a quienes querían desembarazarse de él y se salvó para perseguir, robar y asesinar a muchos corintios cuando de adulto ejerció la tiranía (V 92β-ε).
Con mayor frecuencia, la risa es dañina para quien la emite. Mirándose en el espejo de Homero, Heródoto empleó la risa como una estrategia narrativa. En la Odisea, las risas altaneras de los pretendientes presagiaron su ruina. En la Historia, Creso fue el primero en ponerse contento y perder la alegría a consecuencia de la adversidad, pero no rio. El puesto de primer rey risueño corresponde a Ciro.
Y terminó su relato reiterándole el ruego de que le dejara echarle en cara al dios su proceder. Entonces, Ciro se echó a reír y le dijo: «Creso, no solo vas a obtener de mí ese favor, sino todo lo que en cualquier momento me pidas».
HERÓDOTO, I 90, 3
A simple vista, la carcajada de Ciro es una reacción magnánima e inocua ante la petición de un prisionero al que primero quiso quemar, después compadeció y por último respetó por sus buenos consejos. Si tenemos en cuenta que Cresó pidió y obtuvo permiso para acusar al dios Apolo de Delfos de mentiroso en su propio santuario, el acceso de hilaridad resulta poco adecuado. Denota falta de respeto y una sensación de invulnerabilidad que ninguna persona, ni siquiera un rey que acaba de esclavizar a otro, debería dar por buena. No en vano, ni su prestigio ni sus conquistas salvarán a Ciro de perecer a manos de los maságetas.
En la misma línea, el último gobernante que ríe en la Historia parece regocijarse inocentemente. El regente Pausanias de Esparta, flamante vencedor de Platea, hizo preparar después de la batalla un suntuoso banquete al modo persa con los valiosos enseres que encontró en el campamento enemigo y, para divertirse, otro frugal según la costumbre espartana. Al ver cuán diferentes eran, se echó a reír y llamó a los otros griegos para que comprobaran qué disparate habían cometido los persas al ir cargados de riquezas a robar a los míseros griegos (IX 82). La comparación entre ambas comidas abunda en la ligazón, comentada más arriba, entre pobreza y belicosidad, por un lado, y opulencia y debilidad militar, por otro. Sin embargo, es probable que Pausanias hiciera algo más que burlarse de la exquisita gastronomía persa. Hubo rumores de que se comprometió con una hija de Darío para cumplir su ambición de mandar sobre Grecia entera (V 32), aun a costa de someterla a la autoridad de Persia. Heródoto no profundizó en los presuntos tratos de Pausanias con los persas, que acabaron abocándolo al desastre y a una muerte deshonrosa, porque ocurrieron con posterioridad a la captura de Sesto, pero Tucídides sí habló de ellos extensamente. Según él, conspiró con los persas contra Grecia con pacto matrimonial incluido y se asimiló tanto a ellos que alteró enseguida su modo de vida: adoptó la vestimenta meda, se hizo escoltar por una guardia mixta meda y egipcia y en la mesa cambió los hábitos alimenticios espartanos por los persas. Dado que Heródoto y su público original seguramente estarían al tanto de la fama de sibarita que acompañó al regente, este último detalle añade un toque irónico a la escena, insinuando que Pausanias acabará abrazando el lujo persa del que se burlaba, cayendo en el estereotipo del espartano que deja atrás la típica sobriedad lacedemonia en cuanto sale de su ciudad.
Un compatriota de Pausanias también ríe por diversión y cae en el mismo estereotipo. Tras remplazar a Demarato, que había sido depuesto y ejercía una magistratura menor en Esparta, Leotíquidas se rio de él: le preguntó a través de un sirviente qué tal era su nuevo cargo después de haber sido rey. Ofendido, Demarato se exilió a Persia (VI 67), pero Leotíquidas no se burló impunemente. Aceptó sobornos y faltó a su deber de conquistar la región de Tesalia y fue descubierto, derrocado y juzgado. Condenado al destierro, murió fuera de Esparta (VI 72).
Pese a sus diferencias, Heródoto, el rey de los etíopes, Ciro, Pausanias y Leotíquidas tienen algo en común: solo ríen una vez. A esta norma no escrita se atienen el narrador y todos los personajes, salvo Cambises y Jerjes.
El oponente del monarca etíope es aquel cuya risa más resuena en la Historia. En su caso, la risa es una marca de trastorno mental. Cambises reía, literalmente, como un loco. En Menfis se rio de las cosas divinas y humanas. Se echó a reír cuando hirió de muerte al toro Apis, encarnación de Hefesto (III 29), y se mofó repetidamente de las estatuas del dios (III 37). Además, se rio cuando constató que había acertado al disparar una flecha dirigida al corazón del hijo de su fiel colaborador Prexaspes (III 35). Cambises pagó caras sus risas. Murió al gangrenarse una herida que él mismo se infligió en el muslo, lugar donde había clavado su espada a Apis (III 64). Se hirió por accidente cuando recuperó las facultades y, a partir de entonces, el llanto sustituyó a la risa (III 64-66).
Aun sin estar perturbado, Jerjes compartía con el hijo de Ciro la propensión a los cambios emocionales. Al contemplar sus barcos en el Helesponto, rompió a llorar abrumado justo después de pensar que era feliz (VII 45). Este instante de introspección nos abre una ventana a la rica personalidad de Jerjes, uno de los caracteres mejor delineados por Heródoto. Los antecesores medos de Jerjes, empezando por el primer rey de Media, Deyoces (I 99), se esforzaron en dotar a la realeza de un aura peculiar que distanciara a las personas de sangre real de sus súbditos corrientes y nobles. El protocolo contrario a la exteriorización de las emociones al que los representantes más viejos de las casas reales europeas todavía se ciñen persigue el mismo objetivo: sublimar a reyes y príncipes ante su pueblo. Paradójicamente, Jerjes exhibió la faceta más regia de su carácter perdiendo la compostura. Se rio de los espartanos porque estaba persuadido de su majestad y de la superioridad intrínseca de sus hombres (VII 102-103). Por ello, la tranquilidad con la que los espartanos aguardaban el combate en las Termópilas, peinándose y ejercitándose, le pareció ridícula (VII 208-209). Después de la batalla, los lacedemonios enviaron un heraldo a Jerjes a pedirle compensación por la muerte de su rey Leónidas, que había acaudillado a los trescientos espartanos. Aunque ellos habían dado sobradas pruebas de su valentía en la lucha, Jerjes conservó su actitud despreciativa en su último acceso de hilaridad.
Entonces Jerjes se echó a reír y, tras un largo silencio, como se daba la circunstancia de que Mardonio se hallaba a su lado, exclamó señalándolo: «¡De acuerdo! ¡Será Mardonio, aquí presente, quien les dará la satisfacción que se merecen!».
HERÓDOTO, VIII 114, 2
Desde luego, la contestación de Jerjes es irónica. A su entender, la única satisfacción que merecían los espartanos era ser derrotados por Mardonio, que dirigirá las fuerzas persas tan pronto como él retorne a Asia, operación iniciada en el capítulo siguiente. Alertado por los ejemplos anteriores, el lector intuirá que las palabras de Jerjes se volverán contra él, máxime si advierte el expresivo silencio que las separa de la explosión de alegría de su emisor y la reacción del heraldo. Este, aconsejado por un oráculo, aceptó formalmente la respuesta de Jerjes como una reparación y se marchó.
Heródoto conjuga los precedentes, el oráculo y la mofa de Jerjes para envolver la cesión del mando militar a Mardonio en un manto de mal agüero, pero mantiene el suspense por retardación hasta la última etapa de la batalla de Platea, donde Mardonio encontró la muerte. Su fallecimiento no se redujo a una baja de guerra, por esencial que fuese, sino que devino en un episodio de reciprocidad. El hecho de que el mismísimo lugarteniente de Jerjes pague con su vida la caída del rey de Esparta —el cual, pese a su rango, no era general en jefe de los griegos, sino comandante de un contingente— enaltece la proeza de Leónidas y sus espartanos en las Termópilas.
De esta forma, Jerjes fue arrastrado por su propia ironía y alcanzó el efecto opuesto al que buscaba con ella. En lugar de restar importancia a la proeza de los espartanos en las Termópilas, la incrementó, parangonándola con el gran triunfo griego de Platea. En este sentido, Jerjes desarrolló todo el potencial de la risa en la Historia. Este gesto tan humano está cargado de significado y constituye por sí mismo un portento. Es decir, las risas de reyes son tan susceptibles de augurar un suceso ominoso como truenos y terremotos (V 85) o gritos misteriosos (VIII 65) y, entre todas ellas, la última carcajada de Jerjes es la que más perfectamente cumple su función anunciadora.