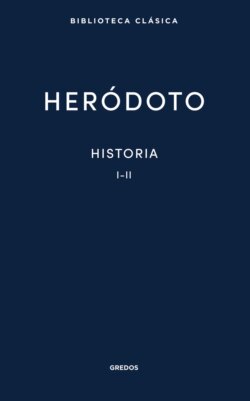Читать книгу Historia. Libros I-II - Heródoto - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La Historia en su contexto intelectual
ОглавлениеAl contextualizar la Historia, tradicionalmente se resaltaban su raigambre homérica y sus conexiones con los logógrafos, autores mayoritariamente jonios de tratados en prosa sobre geografía y etnografía conservados de forma fragmentaria, y con los poetas trágicos atenienses más antiguos, Esquilo y Sófocles. Esta asociación proyectaba una imagen anacrónica de la obra, como si fuera ajena a las corrientes de pensamiento en boga a principios del siglo V a. C. En los últimos veinte años, la visión de los especialistas sobre la Historia ha cambiado. A las influencias mencionadas se han añadido otras, hasta entonces escasamente tenidas en cuenta.
Como todavía sucede en algunas comunidades tradicionales judías y musulmanas, que exigen a sus miembros más jóvenes la memorización del Talmud y el Corán, los niños griegos comenzaban su educación aprendiendo de memoria la Ilíada y la Odisea. Por su condición de pilar educativo, su longitud y su calidad, ambas constituyen un modelo innegable para la Historia, escrita en el mismo dialecto jonio literario en que se fijaron por escrito los poemas. Es más, Heródoto subrayó a propósito la herencia homérica de su obra. En el proemio, señaló como uno de sus objetivos impedir que las hazañas de griegos y bárbaros quedaran sin gloria. El concepto de «gloria», de fuertes resonancias homéricas, resurge en el tratamiento de los trescientos espartanos caídos en las Termópilas (VII 220-228). Las enumeraciones de las tropas a disposición de Jerjes (VII 60-99) y de la flota griega fondeada en Salamina (VIII 42-48) están moldeadas sobre el famoso catálogo de las naves de la Ilíada. Sin embargo, Heródoto no se limitó a seguir a Homero. También lo empleó como autoridad para reforzar sus propias opiniones (IV 29) y lo sometió a crítica (II 23; II 116).
Heródoto hizo extensivo este diálogo a los logógrafos, habitualmente considerados sus predecesores inmediatos. El más célebre de ellos era Hecateo de Mileto, aproximadamente una generación mayor que nuestro autor. Sabemos que Hecateo compuso al menos dos obras: Viaje alrededor de la Tierra y Genealogías. En la primera, elaboró un mapa del mundo conocido, representado como un plato circular rodeado por el río Océano. Hecateo acompañó el mapa con una descripción geográfica y etimológica, dividida en dos secciones (Asia y Europa), de las áreas siguientes: Asia Menor, Oriente Próximo, Egipto y norte de África, las tierras bañadas por el mar Mediterráneo occidental, Grecia, Rusia meridional, Irán, India, Arabia y el mar Rojo. En la segunda obra, dividida en cuatro libros, Hecateo trató los relatos mitológicos griegos desde una perspectiva genealógica crítica, fundada en la verosimilitud.
Heródoto se permitió bromear con la vanidad de Hecateo y su gusto por la genealogía. Lo mostró jactándose ante los sacerdotes de Amón en Tebas de Egipto de ser descendiente de un dios (II 143). No obstante, lo evocó también como intelectual de renombre en su papel como consejero contrario al levantamiento de los jonios contra el Imperio persa (V 36; V 125-126). Igualmente, está fuera de toda duda que consultó las obras de Hecateo, puesto que citó su versión de algunos hechos (VI 137).
Él es el único logógrafo al que Heródoto citó por su nombre, englobando al resto bajo la etiqueta colectiva de jonios. Rebatió sus ideas sobre la geografía y geología de Egipto y el curso del Nilo con una argumentación sofística articulada en torno a nociones jurídicas como testimonio o prueba (II 15-18; II 19-34). Este posicionamiento deja claro que Heródoto deseaba distanciarse de los logógrafos y establecerse como una autoridad superior a ellos, poseedora de un conocimiento más fiable. Además, pone de manifiesto que estaba al tanto de los métodos retóricos más modernos y de las teorías científicas de su tiempo. El interés de Heródoto por las dinámicas discursivas características de la sofística es constante, mientras que su curiosidad científica queda patente sobre todo en la primera mitad de la obra.
El razonamiento intelectual abstracto desarrollado por la sofística tiñe la Historia. Conforme acabamos de ver, Heródoto lo empleaba como narrador en sus disquisiciones teóricas, pero también lo atribuyó a sus personajes. Así, dominaba numerosas discusiones, por ejemplo: entre los nobles persas que mataron al mago (denominación de los sacerdotes medos, originarios del reino de Media, en el actual Irán) Esmerdis, usurpador del trono (III 80-82), o entre Jerjes y el exiliado Demarato, antiguo rey de Esparta, en los albores de la invasión de Grecia (VII 101-104). También está presente otro de los axiomas de los sofistas: el relativismo moral, que descansa sobre la premisa de que no hay una base racional ni natural de la moral que sea reconocida por todos los seres humanos. Ninguna frase resume mejor este relativismo que «la costumbre es la reina de todos», adaptada de Píndaro y recuperada por Platón en Gorgias y Leyes. La frase sintetizaba el experimento antropológico de Darío sobre las costumbres funerarias de sus súbditos griegos e indios (III 38). No hay que confundir el relativismo de Heródoto con la amoralidad del Calicles platónico y otros sofistas. Para nuestro autor, saber que la moral no es universal no la invalidaba. Él creía que las normas morales de los distintos grupos humanos tenían valor dentro de cada sociedad y, por ello, todas ellas debían ser respetadas (aunque no aceptadas sin reservas), por mucho que cada cual prefiriera la suya. Salvando las distancias, esta actitud coincide con la tolerancia que las sociedades progresistas han propugnado desde mediados del siglo XX y que, en los últimos treinta años, está siendo enérgicamente contestada por la reacción neoconservadora.
Heródoto no solo ejercitó el razonamiento abstracto y meditó sobre la moral. También abordó lo que hoy llamamos ciencias. Entre ellas, se ocupó extensamente de la geografía. Consignó y evaluó avances significativos para la cartografía como la circunnavegación de África y el mapa del mundo (IV 44; V 49). Con frecuencia, unió la geografía a la etnografía (II 77-98; IV 180-186) y, en ocasiones, también al clima. La teoría de Heródoto sobre la ligazón entre clima y salud (II 77) lo acercó a los preceptos de la medicina hipocrática, cuyos primeros tratados remontaban a 400-430 a. C. Esto es, fueron más o menos contemporáneos de su obra, particularmente el opúsculo Sobre los aires, aguas y lugares. Heródoto dedicó especial atención a la medicina, registrando diagnósticos y tratamientos de distintas dolencias, desde tumores (III 133) hasta trastornos mentales (V 42), pasando por la epilepsia (III 33) o lesiones articulares (III 129). Asimismo, habló de zoología, combinando descripciones de los animales y su etología con tintes fantásticos (III 102) con otras más exactas desde el punto de vista de la ciencia actual, como la simbiosis entre el cocodrilo y el reyezuelo (II 68). Aparte, Heródoto se interesó por las disciplinas humanísticas. En el campo de la lingüística, reflexionó sobre la génesis del lenguaje y la escritura. Ansioso por dilucidar cuál era el pueblo más antiguo, el faraón Psamético realizó un experimento (II 2). Ordenó criar a dos bebés solos entre cabras, prohibiendo que fueran expuestos a comunicación verbal humana. Cuando los niños reclamaron becós (pan en frigio) al pastor que les traía alimento, el faraón supo que los egipcios tenían que ceder a los frigios el título de hablantes de la primera lengua de la tierra. Heródoto no teorizó únicamente a través de personajes, sino también directamente, como narrador. Así, caviló sobre los orígenes fenicios del alfabeto griego (V 58), hipótesis que sigue vigente en la actualidad. Además, en un ejercicio de protohistoria de las religiones, especuló sobre los orígenes y las influencias foráneas de la religión griega (II 49-58).
Estos enfoques novedosos, que brotaron con la sofística, conviven con postulados religiosos propios de la Época Arcaica, como el de la malevolencia (o envidia) divina, consistente en que los dioses pierden a las personas demasiado afortunadas. En la tragedia, solía abatirse sobre individuos que se ufanaban orgullosamente de sus éxitos o tenían aspiraciones personales desmesuradas, como Áyax en la tragedia homónima de Sófocles o Jerjes en Los Persas, la tragedia de Esquilo sobre las guerras médicas. Heródoto otorgó al concepto una dimensión política más acusada, haciendo de la malevolencia divina un mecanismo de cambio forzoso en virtud del cual unos estados pierden importancia mientras otros la ganan. Estos vaivenes concuerdan con un convencimiento que nuestro autor declaró al inicio de su Historia (I 5, 4), en consonancia con el pesimismo griego tradicional: la felicidad humana no es estable, nunca dura.
El rey Creso de Lidia ignoró la advertencia del sabio Solón de Atenas sobre la diferencia entre ser rico y ser feliz para acabar capturado y desposeído por Ciro II de Persia, sometiendo a los lidios al yugo de un soberano extranjero (I 30-33; I 86; I 155). Cuando el faraón Amasis vio que su recomendación de mezclar dichas y penas no surtía efecto pese a la buena disposición de su amigo y aliado, el tirano Polícrates de Samos, cortó toda relación con él. Polícrates perdió la vida a manos de los persas, y los samios y su pujante flota se vieron privados de su independencia (III 40-44; III 125; III 149). Jerjes rechazó el consejo de su tío Artábano sobre la conveniencia de prever las consecuencias antes de acometer una invasión, volvió a Asia derrotado y tuvo que renunciar a políticas expansionistas en el oeste (VII 46-52; VIII 115-117; IX 114-118). Estos son tres de los numerosos ejemplos de corte trágico que nos brinda la Historia, pero quizá el más célebre sea uno más breve, el episodio de la esposa de Intafrenes (III 119). Cuando Intafrenes cayó en desgracia arrastrando con él a varios familiares, Darío dispensó a su mujer la merced de rescatar a un solo pariente. Siguiendo un razonamiento que se repite luego en la Antígona de Sófocles, ella intercedió por su propio hermano.
Igualmente típicos de la Época Arcaica son el alcance del principio de reciprocidad, así como la postura de Heródoto respecto a la intervención divina. La reciprocidad se aplicaba sobre todo a la venganza: ningún daño o afrenta podía quedar impune. En la trilogía trágica de Esquilo la Orestíada, el drama del protagonista Orestes estriba en la ley del ojo por ojo: mató a su madre porque esta había asesinado a su padre. La noción de represalia impregna toda la obra herodotea. El rapto o huida de la princesa argiva Ío en un barco fenicio desató el deseo de resarcimiento de los griegos, que degeneró en una sucesión de secuestros de mujeres perpetrados por bárbaros y griegos en los tiempos antiguos (I 1-5). Entre ellos, el de Helena de Esparta por el príncipe troyano Alejandro (más conocido como Paris) provocó la guerra de Troya, antecedente lejano de las guerras médicas. El revanchismo también movió al eunuco griego Hermotimo, guardián de los hijos bastardos de Jerjes, a vejar y mutilar al hombre que lo castró y vendió como esclavo (VIII 104-106).
A diferencia de la Ilíada y la Odisea, los dioses no son personajes, es decir, no actúan directamente en la Historia. No obstante, dejan sentir su influencia sobre las acciones humanas por vía indirecta, mediante los oráculos, los sueños premonitorios y admonitorios y los portentos que jalonan la obra. Estos elementos formaban parte de la experiencia religiosa de los griegos y, por tanto, tuvieron una presencia literaria no desdeñable tanto en los poemas homéricos como en las piezas teatrales trágicas y cómicas. Heródoto los adaptó a sus necesidades narrativas. Con ello, logró dos cosas, una deliberada y otra, sobrevenida. Por una parte, integró estas manifestaciones de presencia divina en su obra, fundiéndolas completamente con el entorno narrativo hasta convertirlas en una de sus señas de identidad. Por otra, la gran cantidad de referencias a oráculos, sueños y prodigios ha hecho de la Historia una fuente de consulta obligada para los estudiosos de la religión griega por la valiosa —aunque estilizada— información que ha proporcionado sobre cómo entendían los griegos la comunicación entre las esferas humana y divina.
La coexistencia en la obra de planteamientos conservadores y modernos para su tiempo no debe sorprendernos. Al contrario, se trata de un fenómeno normal, dado que en las primeras décadas del siglo V a. C. hubo un cambio de paradigma y mentalidad. En ese momento se ubica la transición entre las épocas Arcaica y Clásica. La obra de Heródoto refleja dicha transición. Por ello, a pesar de los pocos años que separaban a ambos autores, la Historia de Heródoto difiere en concepción de su sucesora inmediata, la Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides de Atenas (460-400 a. C.). Tucídides, firmemente anclado en la Época Clásica, hizo del racionalismo la seña de identidad de su obra. Heródoto, a caballo entre dos épocas, fue más flexible.