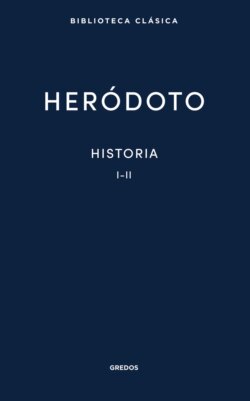Читать книгу Historia. Libros I-II - Heródoto - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El embaucador
ОглавлениеEn el acervo legendario mediterráneo predominan los héroes cuya cualidad más sobresaliente es la astucia. Estos héroes no sienten escrúpulos en engañar y mentir incluso a sus allegados. En el Antiguo Testamento, el prototipo de héroe astuto es el padre de las doce tribus de Israel, Jacob, que escamoteó la primogenitura a su hermano mayor Esaú y obtuvo fraudulentamente la bendición de su padre Isaac. Entre los griegos, el héroe astuto por excelencia es el protagonista de la Odisea, Odiseo. Cegó al cíclope Polífemo y logró salir de su cueva por medio de artimañas. De regreso en su isla natal de Ítaca, se introdujo en su palacio disfrazado de mendigo y no vaciló en fingir ante los pretendientes de su esposa, pero también ante esta y ante su propio padre Laertes, y trató de burlar a su protectora, la diosa Atenea. Ella, en vez de enojarse, se congratuló de su perspicacia.
La multitud de personajes taimados que pueblan la Historia es heredera directa de figuras míticas como Jacob y Odiseo. Desde el punto de vista narrativo, un buen tramposo es un ingrediente fundamental en un relato. Atrapará al lector, que seguirá sus peripecias con curiosidad. No obstante, la cantidad y el protagonismo de los embusteros en la obra de Heródoto trascienden su condición de recurso narrativo de procedencia folclórica. Además, son producto de su tiempo. Con la sofística en auge, el ingenio era una virtud bien valorada en el mundo griego y Heródoto lo sabía. Por todo ello, hizo del embaucador una figura transversal. Griegos o bárbaros, poderosos o gente corriente, en la Historia siempre hay quienes emplean su inventiva o su elocuencia para engañar a otros.
A menudo, los tiranos griegos acaparan el poder mediante subterfugios, como hizo Pisístrato de Atenas. Pisístrato se hirió a sí mismo y persuadió a sus conciudadanos de que necesitaba una guardia personal para su protección. En realidad, usó dicha guardia para ocupar la acrópolis y adueñarse de la ciudad (I 59). Cuando perdió la tiranía, Pisístrato fue más lejos todavía para recobrarla.
Atenienses, acoged con propicia disposición a Pisístrato, a quien la propia Atenea, honrándolo más que a hombre alguno, repatría a su acrópolis.
HERÓDOTO, I 60, 5
Unos heraldos, aleccionados por Pisístrato, vocearon esta proclama por las calles de Atenas mientras daban paso a una mujer alta y hermosa, provista de armadura completa y montada en un carro. Heródoto no escondió su escepticismo, sembrando la duda sobre si el ardid se llevó a cabo o no. Aun así, no desaprovechó la oportunidad de dedicar un elogio envenenado a los atenienses, señalándolos como los más sagaces entre los muy sagaces griegos, precisamente cuando los tachaba de posibles víctimas de una burda farsa. Ciertamente, nuestro autor comentó que pronto corrió el rumor de que Pisístrato entraba en Atenas al amparo de la divinidad patrona de la ciudad. La anécdota desvela los entresijos de la propaganda de Pisístrato, que escogió presentarse ante su pueblo cual nuevo Odiseo, favorito de Atenea. Simultáneamente, pone de relieve uno de los postulados de la psicología colectiva: una masa de personas es más fácil de engañar que una sola.
En honor a la verdad, Pisístrato no urdió este plan solo, sino en colaboración con Megacles, un rival político y socio fugaz que, al sentirse traicionado por el tirano, retomó su hostilidad hacia él. Megacles encabezaba la influyente estirpe de los Alcmeónidas y no fue el único de su linaje en manipular en su beneficio los sentimientos religiosos de otros. Megacles contagió su animadversión hacia Pisístrato a las generaciones siguientes. Sus descendientes sobornaron reiteradamente a la Pitia (profetisa de Apolo en Delfos) para que respondiera a cualquier consulta de los espartanos con la orden de expulsar de Atenas al tirano Hipias y sus hermanos, hijos de Pisístrato. Los espartanos, cuya veneración por el oráculo era proverbial, no se hicieron de rogar y, con su rey Cleómenes al frente, ejecutaron lo que ellos creían que era un mandato délfico (V 63-66).
Cleómenes, cuya deferencia hacia los ríos ya hemos visto, no demostró tantos miramientos hacia el dios de Delfos y sus representantes. Igual que ocurría con los cónsules en Roma, en Esparta la dignidad real estaba colegiada y era desempeñada por dos reyes a la vez. Cleómenes influyó con malas artes sobre la Pitia para que declarase bastardo a su colega real, el ya mencionado Demarato, con quien había tenido discrepancias. De esta manera, los espartanos fueron nuevamente engañados y, pensando que Apolo hablaba por boca de su profetisa, desposeyeron a Demarato (VI 66), conforme adelantábamos arriba. Los manejos de Cleómenes no se detienen ahí. En su guerra contra Argos, observó que los argivos se guiaban por las señales del heraldo espartano, de modo que alteró su significado para atacarlos cuando no lo esperaran. Luego, embaucó a cincuenta argivos escapados que se habían refugiado en un lugar sagrado para que lo abandonaran con la excusa de haber cobrado el dinero de su rescate y, en cuanto salieron, los mató (VI 77-79). Cleómenes no reservó sus tretas para sus enemigos, también echó mano de ellas en Esparta. Igual que Leotíquidas, él fue acusado de aceptar sobornos a cambio de no apoderarse de Argos. Consciente de los sentimientos religiosos de sus jueces, adujo que obró como lo hizo empujado por oráculos y sacrificios y consiguió la absolución (VI 82).
Las habilidades desplegadas por los tiranos, los Alcmeónidas y Cleómenes no ensombrecen las de Temístocles de Atenas. Desde su primera aparición en la obra, sobresale por su capacidad de persuasión y su falta de escrúpulos. En la asamblea ciudadana que discutía los oráculos délficos recibidos a propósito de la inminente invasión persa, Temístocles sedujo a todos con su elocuencia e impuso su estrategia de desafiar a Jerjes por mar (VII 140-143). Asimismo, se aseguró de que los griegos libraran batalla en las cercanías del cabo Artemisio (Eubea) sobornando a los almirantes espartano y corintio. Les hizo creer que el dinero procedía de Atenas, pero lo había recibido de los eubeos y se guardó la mayor parte para él (VIII 5). Jugó un doble juego con los jonios y los carios que combatían bajo estandarte persa, inscribiendo en piedra incitaciones a cambiar de bando y ser neutrales para inspirar defección o malquistarlos con Jerjes (VIII 22). Al percatarse de que los peloponesios deseaban replegarse sin combatir en Salamina, Temístocles comunicó a escondidas a los persas las disensiones entre los griegos para que estos no tuvieran más remedio que pelear frente a la isla (VIII 75-76). Este no fue su único contacto clandestino con los persas. Cuando los griegos se negaron a hostigar al enemigo en retirada hasta el Helesponto, Temístocles cambió de idea y animó a los atenienses a volver a casa y aplazar la persecución hasta la primavera siguiente. A continuación, hizo llegar un mensaje secreto a Jerjes, afirmando haber favorecido su retirada a Asia evitando la destrucción del puente flotante sobre el Helesponto. Según Heródoto, la doblez de Temístocles se debía a su intención de hacerse acreedor de la gratitud de Jerjes, de la cual se benefició posteriormente (VIII 109-110). En efecto, Temístocles sufrió destierro desde el año 471 a. C. y terminó refugiado en la corte persa.
Entre los bárbaros, los egipcios eran quienes se llevaban la palma de la agudeza. En la obra herodotea, el mejor ejemplo de ello viene dado por una historia novelesca donde Rampsinito rivaliza en inteligencia con un ladrón (II 121α-ζ). El faraón mandó construir una cámara para albergar sus inmensos tesoros, pero el arquitecto diseñó también un mecanismo para que sus dos hijos pudieran acceder discretamente y robar. Al notar la sustracción, Rampsinito colocó trampas y solo uno de los hijos escapó con vida. El superviviente engañó a los centinelas que custodiaban el cadáver de su hermano y lo recuperó. Rampsinito contrarrestó esta estratagema con una tentadora añagaza para prenderlo, que fracasó por poco. Impresionado, el faraón acabó por casar a su hija con el ladrón en premio por sus marrullerías.
El amigo de Polícrates, Amasis, es otro dechado de astucia egipcia. Él usurpó la corona al legítimo faraón Apries y transformó el desprecio de sus nuevos súbditos gracias a su inteligencia. Ordenó fabricar una estatua de una divinidad fundiendo una jofaina de oro para lavarse los pies. Cuando vio que los egipcios veneraban la estatua, Amasis estableció una convincente analogía entre la metamorfosis del objeto y la suya. Igual que la imagen divina había sido antes una humilde palangana, él había sido un hombre del pueblo antes que rey. Si el pasado de la estatua no era óbice para que los egipcios sintieran devoción por ella, tampoco el suyo propio debía ser impedimento para que lo aceptaran de buen grado como faraón (II 172). Ya en su vejez y bien asentado en el trono, resolvió taimadamente el dilema que le planteó la petición de Cambises de Persia, que le reclamaba una hija. Sabedor de que la tomaría como concubina y no como esposa, y temeroso de las consecuencias de una negativa, engalanó a la bella hija de Apries y la entregó a Cambises como si fuera su hija. De acuerdo con una de las versiones alternativas sobre las causas de la invasión persa de Egipto, Cambises se irritó tanto al descubrir la argucia que marchó contra Egipto y lo conquistó (III 1). El enojo y la locura del rey persa persiguieron a Amasis hasta la sepultura. A decir de los egipcios, Amasis escapó del ultraje póstumo ordenado por Cambises porque estipuló que colocaran su cadáver en un rincón de su tumba y cedieran el lugar de honor a otro hombre, cuyo cuerpo sufrió el encono de Cambises (III 16).
Si bien no alcanzan la maestría de los egipcios, los medos y los persas no desconocen las arterías. Entre los medos arteros, el mago Esmerdis merece una mención especial. Se valió del secreto que pesaba sobre el asesinato del hermano menor de Cambises y de su parecido físico con él —resaltado, según técnicas narrativas folclóricas, por la homonimia entre ambos— para suplantar la identidad del príncipe y sublevarse contra Cambises. Merced a esta felonía y a la muerte del propio Cambises en Egipto, reinó durante siete meses hasta su desenmascaramiento (III 61-68). Entre estos persas tan listos se cuenta, por ejemplo, Zópiro. Abuelo del informante de Heródoto, este noble reconquistó Babilonia con el mismo truco con que Pisístrato se hizo tirano. Se hirió a sí mismo para fingirse un desertor, ganarse la confianza de los babilonios y abrir las puertas de la ciudad a los soldados de Darío (III 153-158).
Él es, sin duda, el campeón de los embaucadores persas. Darío fue un usurpador y se ciñó la corona a resultas de una conspiración, que maquilló como una restauración del régimen legítimo, como si hubiese querido corregir la presunta usurpación previa del mago. A primera vista, Heródoto se atuvo a la versión oficial, achacando la traición al mago Esmerdis, un sujeto indeseable a quien habían cortado las orejas por cometer un delito. Sin embargo, bajo esta aquiescencia superficial late una fuerte vena irónica. De los siete aristócratas confabulados contra Esmerdis solamente uno, Ótanes, obraba por patriotismo y se apartó voluntariamente de la carrera por el poder (III 83). Significativamente, los demás escogieron la monarquía como forma de gobierno a propuesta de Darío, cuyo monarca ideal debía demostrar su idoneidad de dos maneras. Por un lado, tenía que gobernar al pueblo sin tacha y, por otro, mantener en secreto las disposiciones que tomara contra sus adversarios (III 82). Esto es, a ojos de Darío, el disimulo y el fingimiento eran requisitos del buen soberano y no tardó en ponerlos en práctica. Cuando él y los otros cinco que quedaban en liza acordaron que reinaría aquel cuyo caballo relinchara primero al amanecer (III 84), la ironía de la narración se vuelve palmaria. Nada más disolverse la reunión de los conjurados, Darío transmitió este encargo a su palafrenero:
Ébares, en lo que al trono se refiere, [...] si sabes de alguna treta, compóntelas sin demora para que seamos nosotros, y no otra persona, quienes consigamos esa dignidad.
HERÓDOTO, III 85, 1-2
Con sus palabras, Darío exteriorizó sin ambages ante el lector su apetito de poder, interviniendo furtivamente en el proceso de elección para producir artificialmente la señal convenida. Excitándolo, Ébares hizo que el caballo de su amo relinchara antes que los demás y los compañeros de complot reconocieron la primacía de Darío. En un alarde típicamente herodoteo de concomitancia de causas, un portento acompañó el relincho amañado (III 86), dejando claro que el fraude y la consiguiente entronización de Darío no contravenían la voluntad divina. La querencia de Darío por las maniobras se percibe sobre todo en la usurpación, pero también en su reinado. Aplicó la máxima de que más vale maña que fuerza a la hora de librarse de Oretes, el poderoso y díscolo gobernador de Sardes. Con la mediación de terceros, mintió y mató discretamente a Oretes, que a su vez había mentido y matado a Polícrates y atentado contra otro gobernador persa y un emisario real (III 126-128). Así, Heródoto ahonda en la compleja personalidad de Darío, a quien presenta como un rey justo y sensible al principio de la reciprocidad, a la par que proclive a engañar a amigos y enemigos.
Con todo, Darío tuvo ocasión de probar su propia medicina. Cuando llegó a sus oídos que el tirano Aristágoras de Mileto había instigado a jonios y atenienses en el incendio de Sardes, el rey persa acusó de connivencia a uno de los exiliados griegos más prominentes de su corte, Histieo de Mileto, pariente y antecesor de Aristágoras. El intrigante Histieo, que había promovido la revuelta (V 35), no se dejó amilanar. Con la excusa de reestablecer el orden, engañó a Darío para que autorizase su regreso a Jonia (V 105-107). También el ladino Amasis resultó burlado. Un mercenario griego descontento, Fanes de Halicarnaso, quiso desertar a Cambises. El faraón, preocupado por su vasto conocimiento sobre los asuntos egipcios, lo hizo capturar, pero no pudo retenerlo mucho tiempo. Mediante una estratagema similar a las empleadas por el ladrón de Rampsinito, Fanes neutralizó a sus guardianes y escapó a Persia (III 4).
Estos son solo dos ejemplos que ilustran cómo sagacidad y mendacidad no eximen de caer en una trampa, ya que incluso un embaucador hábil puede, en un momento dado, ser embaucado.