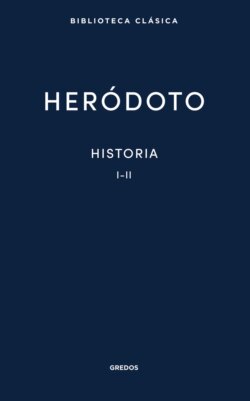Читать книгу Historia. Libros I-II - Heródoto - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heródoto en su contexto histórico
ОглавлениеA lo largo de los cerca de cincuenta años que mediaron entre el fin de las guerras médicas y el estallido de la guerra del Peloponeso (479-431 a. C.), los persas, en su calidad de enemigo común, sirvieron a los griegos como factor de cohesión, pero el sentimiento de unidad se fue debilitando hasta desaparecer.
Al principio, las ciudades-Estado unidas contra el Imperio persa durante las guerras médicas siguieron cooperando bajo el liderazgo de Esparta, potencia militar terrestre, cabeza de los dorios y, hasta entonces, de todos los griegos. En estas condiciones, lanzaron una exitosa ofensiva contra las bases persas desde Grecia septentrional hasta los estrechos turcos (Bósforo y Dardanelos) para impedir una nueva invasión. No tardaron en surgir tensiones entre Esparta y Atenas. Atenas levantó de nuevo sus murallas y comenzó a ampliarlas hasta su puerto del Pireo contra los deseos de sus socios espartanos. Estas tensiones, combinadas con la renuencia espartana a sostener operaciones militares de larga duración fuera del Peloponeso, precipitaron un cambio en el equilibrio de fuerzas en favor de Atenas, segunda ciudad-Estado más prestigiosa, cabeza de los jonios e incipiente potencia militar marítima. Por iniciativa ateniense, la alianza puntual contra los persas se transformó en permanente. Había nacido la Liga de Delos (477 a. C.), así llamada porque las cuotas monetarias de los miembros se almacenaban en el santuario de Apolo de esta pequeña isla de las Cícladas. Los atenienses dirigían la liga, determinando qué ciudades debían proporcionar hombres y barcos y cuáles, dinero, de cuya administración también se encargaban.
Tras la creación de la liga, algunos de sus miembros habían sustituido sus aportaciones de barcos por contribuciones económicas. Aunque a corto plazo era más cómodo, a la larga los dejó a merced de Atenas, que usaba parte del capital recaudado para aumentar su flota, sobre la cual cimentó su hegemonía. Los aliados pronto tuvieron oportunidad de comprobar cuán implacablemente velaba Atenas por sus propios intereses. Entre las primeras sublevaciones de socios descontentos, destaca la de la isla de Tasos (norte del mar Egeo), que quiso retirarse de la liga para extraer oro, plata y cobre de sus minas y comerciar en los vecinos mercados tracios sin injerencias, pero Atenas la rindió tras asediarla durante tres años. Mientras, Esparta intentaba reprimir una rebelión de los ilotas (denominación de la población sierva mayoritaria en Esparta) y de los periecos (residentes en Esparta sin derecho de ciudadanía), que se habían hecho fuertes en el monte Itome (región de Mesenia, en el Peloponeso). Para ello, pidió ayuda a los miembros de la liga. Recelosa ante un posible entendimiento con los amotinados, Esparta despidió solo a los atenienses entre todos los aliados presentes. Agraviada, Atenas se alió con los argivos, enemigos ancestrales de Esparta, y se desencadenó una guerra no declarada entre ambas ciudades-Estado, que involucró a otras y que se prolongó, aun interrumpida por pactos y treguas, varios años. Paralelamente, Atenas completó la muralla alrededor del Pireo e invadió Egipto, en cuyo territorio permaneció seis años hasta su expulsión por los persas. Asimismo, trasladó el tesoro de la liga desde Delos a su propio territorio (454 a. C.).
Después del descalabro egipcio, su afán de crecimiento no decayó y Atenas envió colonos a emplazamientos alejados del Ática, como Anfípolis (actual Grecia septentrional) o Turios (actual Italia meridional). Por otro lado, tampoco disminuyó su presión sobre los miembros de la liga. Así, en el choque entre la ciudad de Mileto en la costa anatolia y la isla de Samos, situada enfrente, Atenas tomó partido por la primera y acabó por conseguir la rendición incondicional de Samos, obligándola a derribar sus murallas, entregar rehenes, ceder sus barcos y hacerse cargo de los gastos bélicos.
En suma, la Liga de Delos enseguida dejó de ser una confederación de miembros iguales para convertirse en un instrumento del Imperio ateniense; pero, aparte de financiar barcos, la tributación de los aliados se empleó para embellecer Atenas. Así se sufragaron el Partenón o los Propileos, entre otras construcciones que todavía causan admiración entre quienes visitan la ciudad. La política de expansión militar y territorial y el programa de mejoras arquitectónicas, destinado a justificar y consolidar simbólicamente la supremacía, fueron impulsados por el noble ateniense Pericles (495-429 a. C.), que gobernó la ciudad sin apenas oposición durante la mayor parte de estos cincuenta años de apogeo, desde 461 a. C. hasta su muerte. Bajo Pericles, Atenas alcanzó su edad de oro, también conocida como siglo de Pericles, caracterizada por el auge político y el esplendor cultural.
Si bien no sabemos nada seguro sobre la vida de Heródoto, su obra y la tradición biográfica surgida en la Época Helenística (siglos IV-I a. C.) en torno a su figura nos ofrecen algunas claves para reconstruirla. Así, podemos señalar que Heródoto vivió mayoritariamente durante el período entre guerras. Puesto que recurrió al testimonio de personas vivas mayores que él, deducimos que Heródoto no tenía recuerdos personales de las guerras médicas. Es probable, por tanto, que naciera entre 490 a. C. y 480 a. C. Su tratamiento tangencial de algunos acontecimientos de la primera fase de la guerra del Peloponeso sugiere que murió entre 430 a. C. y 425 a. C. La ciudad turca de Bodrum, en la costa anatolia, es hoy un centro turístico donde veranea la élite internacional que se enorgullece de contar a Heródoto como uno de sus hijos más ilustres. En la Antigüedad se la conocía por su nombre griego, Halicarnaso, y fue famosa por albergar una de las siete maravillas del mundo, el Mausoleo erigido en el siglo IV a. C. Antes, cuando nació Heródoto, ya era un importante puerto comercial. Había sido colonizado por griegos (quizá dorios) que, al asentarse, se mezclaron con la población caria autóctona. En la familia de Heródoto convivían nombres griegos y carios, lo que apunta a un origen mixto. Entre sus familiares, el más distinguido era un tío o primo, el poeta épico Paniasis. Al parecer, este Paniasis o el propio Heródoto se enfrentaron con el tirano local, Lígdamis II, y nuestro autor tuvo que exiliarse siendo todavía joven.
Haciendo de la necesidad virtud, viajó mucho por territorios habitados por griegos o dominados por el Imperio persa. En realidad, la extensión de sus viajes es todavía una cuestión controvertida. Demostró conocer de primera mano Jonia, Caria, Lidia, Licia y las mayores islas de la zona oriental del mar Egeo, así como Grecia continental (especialmente Delfos, Esparta y Beocia). Además, él mismo afirmó haber visitado Egipto, Fenicia, Arabia, la costa del mar Negro desde Bizancio hasta Olbia, la costa de Tracia y las islas vecinas. En cambio, la tradición biográfica se centraba en sus viajes dentro del mundo helénico o asimilado: Samos, Tebas, Atenas, Corinto, Pela (Macedonia), Olimpia y Turios.
Según la tradición, Samos, Atenas y Turios constituyen tres puntos fundamentales en la trayectoria vital de nuestro autor. La isla egea y la colonia italiana —en cuya fundación, datada hacia 444 a. C., supuestamente participó Heródoto y en cuyo suelo pudo haber muerto— se disputaban el honor de ser escenario de la puesta por escrito de su Historia. Por su parte, la capital del Ática se preciaba de haber oído declamar a Heródoto. Igual que quienes quieren hacerse un nombre en el campo artístico o cultural van ahora a Nueva York, los artistas y pensadores de entonces se concentraban en la Atenas de Pericles. Algunos, como el escultor Fidias o el poeta trágico Sófocles, eran atenienses; pero otros, como el filósofo Anaxágoras de Clazomene o el sofista Protágoras de Abdera, venían de fuera. Se dice que nuestro autor acudió a Atenas atraído por la efervescencia cultural y que allí realizó lecturas públicas de su obra, por las que fue generosamente recompensado con diez talentos.
Independientemente de su veracidad, el establecimiento de conexiones entre Heródoto y distintos lugares a orillas del mar Mediterráneo (Halicarnaso, Samos, Atenas y Turios) indica la popularidad de la Historia, que fue leída y, en buena medida, percibida como propia en un área geográfica muy amplia.
Heródoto no escribió sobre sí mismo ni sobre lo que vivió, pero la coyuntura política y sus propias experiencias calaron en su esfuerzo creativo. Aunque la infiltración se aprecia directamente a veces, como en las referencias a la guerra del Peloponeso en VII 137 y IX 73, normalmente es sutil. En la Antigüedad, Heródoto fue tachado de proateniense tendencioso por sus elogios a Atenas (VII 139). En contraposición, recientemente algunos pasajes de su obra —aquellos que escarban en la avaricia del general Temístocles (VIII 111-112) o la brutalidad del padre de Pericles contra unos cautivos persas reos de haber profanado un templo griego (IX 120; IX 116; VII 33), entre otros— han sido interpretados como una crítica encubierta contra el Imperio ateniense. El hecho de que estas opiniones incompatibles puedan apoyarse en el texto indica dos cosas íntimamente relacionadas entre sí. Por un lado, evidencia que el estilo ameno y accesible de Heródoto enmascara un contenido más complejo de lo que parece a primera vista, es decir, un contenido que admite dos niveles de lectura: superficial y profundo. Por otro, revela que Heródoto, un exiliado de vida errante, se vio obligado a escribir con cautela, procurando no atraerse la ira de los poderosos. Al mismo tiempo, dicha vida errante tuvo un impacto positivo en la Historia, puesto que le dio la amplitud de miras que define sus retratos de griegos y bárbaros.
El peso de las circunstancias históricas y personales no puede hacernos olvidar que el contexto intelectual de la época también contribuyó a dar forma a la obra de Heródoto.