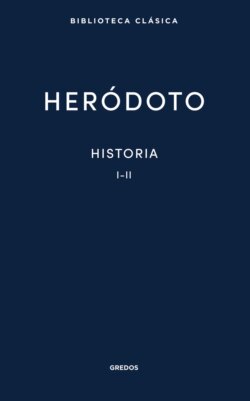Читать книгу Historia. Libros I-II - Heródoto - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La Historia como literatura
ОглавлениеLa Historia fue la primera gran composición literaria escrita en prosa en lengua griega. Resulta difícil imaginar el impacto que tuvo en su momento porque aprendemos a leer y escribir en prosa. Es decir, la prosa es la forma de expresión literaria con la que estamos más familiarizados una vez alfabetizados. Para la mayoría de nosotros, las canciones son el reducto del verso. En cambio, para los antiguos griegos, el verso era omnipresente. Como hemos dicho, la educación de los niños comenzaba por los poemas homéricos. También quienes aprendían a leer y escribir lo hacían con ellos. Al escribirse en prosa y ser más larga que la Odisea e incluso que la Ilíada, la obra de Heródoto rompió moldes.
Su extensión lleva aparejada una estructura compleja. De hecho, la obra tiene dos estructuras: una que podemos llamar externa y otra, interna. La estructura externa fue fijada por editores activos en la ciudad egipcia de Alejandría, boyante foco cultural en la Época Helenística bajo la dinastía ptolemaica. Los editores alejandrinos distribuyeron la Historia en nueve libros o unidades temáticas de longitud semejante. Por lo menos desde el siglo II a. C., cada libro estaba asociado con una de las nueve musas (Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope, divinidades patronas de las artes).
Dicha organización ha pervivido hasta la actualidad, como se aprecia en la traducción que el lector sostiene en las manos. Carlos Schrader nombra cada libro y su musa asignada, acompañándolos de una detallada sinopsis de los sucesos narrados que orienta la lectura y favorece la consulta. La estructura externa no siempre respeta el ritmo de la interna, la que el propio Heródoto dio a su obra. Él configuró su Historia de manera que la narración fluyera desde los antecedentes remotos de las guerras médicas hasta su causa inmediata, la revuelta jonia, para llegar al clímax con las victorias griegas (Maratón, Salamina, Platea y Mícala) y terminar en la toma por los griegos de la ciudad de Sesto, base persa en los Dardanelos.
Heródoto dividió su obra en dos partes casi iguales. En la primera, que comprende desde el comienzo hasta el pasaje V 27, Heródoto exploró desde un punto de vista esencialmente etnográfico el Imperio persa. Indagó su tendencia expansionista desde su instauración por Ciro hasta los posteriores reinados de Darío y Jerjes. A propósito de la absorción gradual de los imperios medo, lidio y babilonio y de la conquista de Asia Menor y Egipto, así como de las expediciones contra Escitia (sur de Rusia, Ucrania y la región del Cáucaso) y Libia (actual África), Heródoto fue desgranando el hábitat y los modos de vida de los persas y los pueblos que estos avasallaron o trataron de doblegar, casi todos bárbaros —con excepciones, como los jonios de Asia Menor y los cireneos, colonos dorios en suelo libio—. Heródoto salpicó el relato con pinceladas sobre los cambios políticos de las ciudades-Estado griegas y las relaciones que mantuvieron entre ellas, centrándose en las más destacadas: Esparta y Atenas, pero también Samos o Corinto. En la segunda parte, que abarca desde V 28 hasta el final de la Historia, Heródoto dirigió la mirada a los conflictos entre persas y griegos a través de dos escenarios. Siguió la evolución de la contienda, que los persas trasladaron desde el seno de su imperio —o, al menos, desde una zona bajo su influencia directa— (Asia Menor) a un territorio independiente (Grecia continental y sus aguas). Pese a hacerla girar alrededor de esta pugna, Heródoto no restringió la narración a una concatenación de lances bélicos. Aun en un contexto de batalla, reservó espacio para posibles intervenciones divinas (VII 188-192; VIII 35-39; IX 100-101), sobornos a generales (VIII 4-5) o mutilaciones de cadáveres (VII 238) y cortesía hacia los vencidos (IX 76-79). Puede decirse lo mismo acerca de la revuelta jonia. Heródoto combinó las operaciones militares con informaciones sobre mensajes secretos (V 35), fallidas o exitosas aventuras de colonización en Italia y el Quersoneso tracio (actual península de Galípoli) (V 42-48; VI 34-41), la vida amorosa de los reyes de Esparta (V 39-41; VI 61-69) o la historia de la eminente familia ateniense de los Alcmeónidas, parientes maternos de Pericles (VI 125-131).
Heródoto era un narrador cuidadoso que no consentía que la estructura compleja de la Historia ocultara su hilo conductor. Además, para que el lector no se perdiera en el intrincado relato, hizo un uso continuo de recursos narrativos, como referencias cruzadas (I 75, 1 y I 124; II 161, 3 y IV 159; V 36, 3-4 y I 92; VII 184, 3 y VII 97) y breves repeticiones (III 88, 3 sobre III 68-69; VII 2, 3 sobre I 126-127; IX 71, 2 sobre VII 231). La preocupación de nuestro autor por la coherencia interna es visible asimismo en las interacciones entre los textos narrativos y discursivos, así como en la conexión entre el principio y el final.
Como hicieran antes y después Homero y Tucídides, Heródoto compaginó en su obra la exposición de hechos sucesivos y simultáneos y sus propios comentarios como narrador con discursos o conversaciones atribuidos a personajes. Algunos textos expositivos contienen pistas que anuncian el tono de los discursos. Así, la descripción de los escitas como un pueblo nómada ganadero que resulta invencible por ser inabordable (IV 46) reaparece en el discurso del tirano lesbio Coes de Mitilene como argumento para abogar ante Darío por asegurar el regreso a Asia durante la invasión de Escitia (IV 97). Los escitas estuvieron a la altura de su descripción y Darío se retiró sin subyugarlos (IV 131-144). Paralelamente, hay discursos que anticipan lo que va a ocurrir, como aquel de Creso que previó la reacción de los maságetas, nómadas de las estepas de Asia central (I 207; I 211). Igualmente, sucesos ya narrados se retoman en algunos discursos, como cuando el noble medo Harpago reprochó a su antiguo rey Astiages haberle servido en un banquete la carne de su propio hijo (I 119; I 129) o cuando Artábano utilizó la campaña escita para desalentar a Jerjes de marchar contra los griegos (VII 10α). No obstante, discursos y hechos no solo concuerdan, también pueden divergir e, incluso, estar entrelazados. Por ejemplo, la baladronada del mismo Jerjes de que esclavizaría Europa entera (VII 8γ) se vio desmentida por el fracaso de la invasión. En ocasiones, el discurso de un personaje subsume la narración de hechos, como hicieron, con desigual éxito, Socles de Corinto al contar la historia de los tiranos de su ciudad (V 92-93) y el rey Leotíquidas de Esparta al hablar del dilema de su compatriota Glauco (VI 86).
Narración y discurso están entretejidos con tanto esmero en la Historia que el lector actual probablemente encuentre su final inesperadamente abrupto; pero ser consciente de los vínculos entre el comienzo y el desenlace atenúa esta impresión. Hasta donde nuestro autor sabía, Creso fue el primer bárbaro en atacar a los griegos, pero se remontó más atrás, al antepasado cuyas culpas pagó Creso: Giges. Él colaboró con el rey Candaules de Lidia en la deshonra de la reina, de la cual su marido estaba, paradójicamente, muy enamorado. Cuando ella le dio a elegir entre perder la vida o matar a Candaules y apropiarse de su mujer y de su reino, Giges optó por el regicidio y la usurpación (I 8-13). El último bárbaro que atacó a los griegos, Jerjes, deshonró a otra reina —su esposa principal, Amastris— por amor, en este caso a su cuñada y su nuera. Amastris obligó a su marido a entregarle a su cuñada, a quien a continuación hizo mutilar con saña (IX 108-113). El cuadro se completaría con el asesinato de Jerjes, cometido años después y difundido rápidamente por el mundo griego, pero silenciado en la Historia por prudencia. La coincidencia entre ambos relatos es intencionada, Heródoto quiso concluir su obra como la empezó. Por ello, acabó con una exhortación de Ciro a su pueblo que recuperaba la idea de que el éxito militar de los persas derivaba de la falta de recursos naturales de su país y de su vida austera, expresada en I 71. Es tentador deducir que los persas desoyeron la advertencia del fundador de su imperio, se abandonaron a la molicie y fueron derrotados precisamente por los habitantes de unas tierras pedregosas y pobres. No menos atractivo resulta extrapolarla a las circunstancias contemporáneas a nuestro autor. Efectivamente, se puede ver la amonestación de Ciro como una reivindicación de la libertad en un momento en que los griegos, que antaño habían luchado por ella, se exponían a perderla por el expansionismo ateniense. Sin embargo, conforme a su costumbre, Heródoto no sancionó ni estas ni otras conjeturas. Él guiaba al lector en el proceso de sacar conclusiones, pero raras veces se las imponía. El final, al igual que la obra en su conjunto, es abierto.
La Historia planteó interrogantes al lector que hoy siguen sin tener una respuesta definitiva. Nosotros podemos soslayarlos tranquilamente y decantarnos por una lectura relajada o aceptar el envite. Si lo hacemos, tendremos que meditar sobre lo que Heródoto escribió y cómo lo escribió. Como recompensa, obtendremos una experiencia de lectura que no solo será grata, sino también estimulante.
Heródoto jugó con el lector a través de temas o motivos recurrentes. A lo largo de toda su obra, emergen situaciones que, aun en lugares y épocas dispares, se resuelven de forma semejante y personajes que, pese a pertenecer a naciones, períodos y estratos sociales diversos, tienen un mismo talante. Dada su abundancia, hemos seleccionado cuatro de los más característicos: cruzar fronteras, el rey se ríe, el embaucador y la capitana.