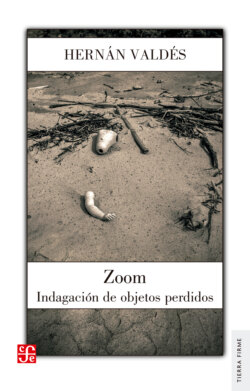Читать книгу Zoom - Hernán Valdés - Страница 10
Оглавление4. Solo cuando quedó atrás la cordillera
Solo cuando quedó atrás la cordillera y comenzó el vuelo sobre la monótona pampa, su cabeza rubia, que habías estado observando de reojo mientras hojeabas una revista, se volvió hacia ti.
Jamás le habías visto y no había motivos para que él tuviera información sobre ti, a menos que Octavia le hubiera contado. ¿Contado qué? Siguiendo una absoluta objetividad, deberían haberse ignorado. Aun así ambos parecían estar conscientes de algún nexo que los relacionaba más allá de cualquiera formalidad, sin que sus expresiones hicieran de ello la menor alusión, pero delatando, de un modo solo perceptible para ambos, una curiosidad contenida y hostil, un resentimiento que parecía buscar cualquiera turbación en la mirada del otro.
En esos segundos ambos parecen buscar la respectiva significación que sus miradas dan de ella. Antes de volver los ojos sonríe, asiente, se vuelve hacia su propia revista. Tú también te vuelves, ignorándole. Cualquier figura sobre tu página se transfigura en Octavia, la una y la otra, la de hace un par de días, su indescifrable avidez de ti, la de hace unos momentos, la ambigua, la de una y otra vez, poseída e inasequible a la vez. ¿Cuál es la Octavia en la revista de él, si es que hay una en vez de las previsibles fotos de coches y modelos? ¿Es el mismo rostro, sus líneas, sus turgencias, sus sinuosidades? ¿Darán el mismo resultado, la misma persona, los ojos, fondo de arroyo de reflejos áureos, expresarán lo mismo? Percibida por otra piel, aspirada por otro olfato, deseada con otras asociaciones sensuales y de la memoria, ¿darán la misma Octavia, una que no fue conocida ni tocada por ti? Es la envidia por la posesión de esa desconocida lo que te hiere, lo que, si alguna vez volvieras a aquel lugar del que te alejas, te induciría a buscarla, a quebrar su olvido.
—¡No, no, no, no! —gritó Teófilo, dando un puñetazo sobre la mesa, y los vasos saltaron, las gentes de las otras mesas interrumpieron sus propios gritos y quedaron a la expectativa de lo que iba a pasar—. En la pintura no hay poesía, en la música no hay poesía, cómo se atreve a decirme tales tonterías en la cara. La poesía pertenece a las palabras y solamente a las palabras. Sin palabras y, por lo tanto, sin pensamiento, no hay poesía, ¡cómo puede decirme a mí, a mí, semejantes burradas!
El tipo interrumpido en alguna observación trivial trata, desconcertadamente, de explicarse, pero Teófilo no deja espacio para ninguna otra voz, ahora que se encuentra posesionado por ese estado de indignación vengadora que le ha sustraído de su embotamiento. Ahora que, desde el fondo de la sala, alguna aparición terrible, desde un nimbo celestial, como en las pinturas mitológicas, parece aprobar, para él solo, su defensa exaltada. Todo lo que pueda hacer confundir sentidos y pensamiento, lo que intente disociar verbo y poesía, lo que pretenda asumir poderes creadores solo posibles al lenguaje, es maldecido y vituperado con una furia que ninguna otra suerte de injusticia podría hacer tan sublime.
Como para compensar el espacio desalojado por las palabras, se echa un vaso repleto de vino, de color casi azul, en la garganta, y los amigos que están a su lado lo palmotean, con ganas de tranquilizarle y de volver a hacer trivial esa conversación.
Desde las otras mesas, unos le aplauden y otros aprovechan de venir a brindar con él, aunque a nadie le importa demasiado eso que acaba de decir, sino como un buen estímulo para discrepar y hacer más ruido. Justamente esa es la situación de mayor júbilo en el Club Social Pinochet-Lebrun, cuando las vociferaciones y la euforia impiden escuchar a su vecino, y cuando todo acontecimiento ruidoso —una pelea, la caída de una mesa o de un cuerpo, un canto o un discurso— no son sino una buenas ocasiones para celebrar y pedir más botellas que estimulen nuevas manifestaciones. Teófilo percibió distantemente esos ¡bravo, Teófilo!, ¡buena, negro!, ¡putas, Teófilo!, ¡salud, poeta! y sonrió con extrañamiento hacia las voces, sin poder tornar sus ojos y reconocer la proximidad de ese mundo bullente. De todos modos, clavando sus uñas en la mesa, hizo un intento por poner su peso de pie y por decir algo, que parecían versos de Mallarmé, o de Breton, que ya otros ruidos cubrieron; le pareció tener que ir hacia otra parte, pero el impulso que se dio no fue suficiente para poner todo su cuerpo en equilibrio y recayó simplemente en su silla, donde volvió a quedarse quieto, rechinando los dientes, como para adormecerse. De tiempo en tiempo, en el resto de la noche, reabrió los ojos, blancos, exorbitados, fijos, pero solo para visualizar mejor, en las tablas amarillentas del cielo, sus primeras revelaciones poéticas en las calles desiertas y sin destino de Temuco.