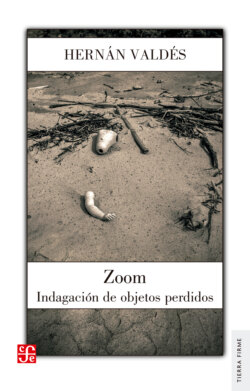Читать книгу Zoom - Hernán Valdés - Страница 16
Оглавление10. Como una cáscara de nuez
Como una cáscara de nuez, el candado que clausuraba la puerta de la torre se abrió con un solo apretón de las grandes manos del ecuatoriano. Una escalera de piedra en serpentina, iluminada en sus cantos por una luz gaseosa proveniente del mirador. Plumas y excrementos de pájaros, un montón de trapos podridos, que debían haber sido banderas, estandartes, lienzos con leyendas ya inconvenientes.
Al cerrar la puerta tras ellos, les pareció escuchar voces reprobatorias en el exterior, pero no comprendiéndolas, no las relacionaron consigo mismos. Después de treinta metros de ondulaciones, la escalera desembocaba en un espacio circular ínfimo, alrededor del inmenso mecanismo del reloj, y en cuyos muros había cuatro ventanillas verticales y muy estrechas. Con los pómulos cortados por sus bordes, vieron sucesivamente cuatro fragmentos del paisaje, como cuatro rollos de pinturas chinas: el pequeño bosque gris, un camino con plátanos orientales y con una fábrica de muros de ladrillo, el camino de los campos de betarragas, y un grupo de edificios colectivos cuyos restos de materiales de construcción formaban montecitos donde jugaban los niños. Ninguno de esos paisajes, que se repetían más o menos con los mismos elementos hasta el fin del horizonte, pudo crear en ellos algo parecido al estímulo sensual y prometedor que quizá andaban buscando; al contrario, sintieron más fuertemente la soledad y el tedio de la aldea. Iban a retrasar el reloj o a escribir algún garabato en los muros, para no perder el viaje, antes de descender, cuando desde abajo escucharon gritos. Empinándose frente a las ventanillas, e inclinando la mirada todo lo posible, advirtieron que abajo, alrededor de la torre, se había reunido una pequeña muchedumbre. Se reconocían perfectamente las dependientas de la confitería, Smrticˇek, el policía vestido de algodón azul, enteramente cruzado de correas de cuero de color marrón, un grupo de estudiantes chinos, y niños y viejas que hacían las compras. Todos ellos, con las caras rojas vueltas hacia arriba, formaban un coro hostil y reprobatorio.
—Alguna profanación, hermano, que hemos hecho —dijo el ecuatoriano.
Del bullicio que subía se destacaba el vozarrón profundo de Smrticˇek, quien, no logrando hacerse comprender en su idioma, les gritaba en francés, haciendo corneta con las manos:
—Escuchen, camaradas. Les hablo como un amigo, pero también con la severidad de un padre. Deben saber, puesto que son jóvenes y en consecuencia ignorantes, que han infringidos las leyes de nuestra aldea y que se burlan de nuestro gobierno y nuestro pueblo, que los han acogido entre nosotros como hijos bien amados. Desciendan ahora de inmediato y vengan a pedir perdón a este pueblo que han ofendido y también al representante de la ley.
Se miraron con las bocas abiertas, mientras sus acusadores hacían un profundo silencio en la plaza.
—Me cortaría los huevos antes que pedirles perdón —dijo el ecuatoriano y escupió hacia abajo una especie de bola de saliva.
—¿Y si los meáramos? —propuso Héctor.
—Para eso soy una madre —se jactó el ecuatoriano, abriendo su enorme paquete—. Puedo mear a tres metros de distancia, manteniendo una curva constante desde el comienzo hasta el final del chorro, sin que caiga una sola gota fuera de un círculo de diez centímetros de diámetro.
Estaba a punto de ejecutar su acción, pero los demás lo disuadieron. Lo hizo entonces contra el mecanismo del reloj, que protestó con un arpegio de ruidos, desde el más grave hasta uno levísimo, casi un suspiro, y luego calló, deteniéndose en una especie de estremecimiento.
—¿Y si entonces les cantáramos a estos cojudos, hermano, como desagravio?
En coro, cada cual exponiendo la boca en las ventanucas, cantaron desafinadamente:
La cucaracha, la cucaracha,
Ya no puede caminar
Porque no tiene,
Porque le faltan
Las dos patitas de atrás.
Iban a seguir, cuando sintieron abajo las voz de Smrticˇek, que subía, de modo que cambiaron la dirección de las voces. Detrás, como un zumbido de moscardones, se oían los murmullos de los estudiantes chinos. Como no había nada más que hacer en esas circunstancias, se sentaron a esperarlos en los últimos peldaños de la escalera.
—Una sola mala palabra, hermano, y verás cómo nos ofendemos los quiteños.
Cuando llegó frente a ellos, vencido por la fatiga, Smrticˇek debió reprimir una ira que lo habría asfixiado. En vez de increparlos, respiró varias veces, enrojecido, con la boca abierta. Hacia abajo, detrás suyo, los chinos formaron una serpentina de color celeste con sus camisas.
—A nosotros nos pasó lo mismo, camarada.
—Qu’est ce qu’il dit, ce sauvage?
El ecuatoriano se puso de pie y cruzó los brazos, casi encima de su cara. Hablaba con esa gravedad y monotonía que hacían todavía más evidente su sólida musculatura.
—Lo que yo digo, camarada, es que nos aburrimos en su aldea. ¿Usted realmente cree que no tenemos huevos? También nos aburrirnos en esta torre, desde la cual no se ve nada mejor. ¿No podría usted enviarnos a Praga la semana próxima? Cuanto antes mejor para usted.
Los chinos se tradujeron y transmitieron estas palabras uno a otro por la escalera de caracol y abajo, una vez escuchadas en el idioma nativo, se produjo un fuerte murmullo de escándalo. Smrticˇek parecía inepto para comprender una excesiva insolencia y, por otra parte, temeroso de desbordar su ira frente a los extranjeros.
—Solo el guardián puede subir a la torre —dijo, con una voz afónica de rabia—. Las visitas se autorizan únicamente los días festivos, de 8 a 12 horas. —Y luego, recobrando su severidad—. Se presentarán en media hora en mi oficina. No soy yo quién les juzgará, sino las autoridades de este pueblo. Es el pueblo el que ha sido ofendido.
Los chinos transmitieron y aprobaron, con otro murmullo descendente, y ellos mismos decidieron bajar, casi rozando sus caras, que no expresaban curiosidad ni enfado, sino un cierto temor de la maldad occidental. En la puerta de la torre encontraron una aglomeración de personas que se empujaban para recriminarles. Ellos saludaron con los brazos en alto, como los hombres que descendían de los primeros aerostatos, pero toda la inocencia que quisieron demostrar fue inútil. Los ofendidos los rodearon, con gritos que no podían ser sino hostiles, y los más atrevidos los tironearon de las ropas. Sin embargo, ese fue el límite de su agresividad.
Aun cuando el ecuatoriano parecía divertido de todo ello y todos felices de esa animación que por primera vez habían presenciado en la plaza, decidieron encaminarse mejor hacia el kolej, para considerar qué dirían en su favor en el proceso con que los había amenazado Smrticˇek.