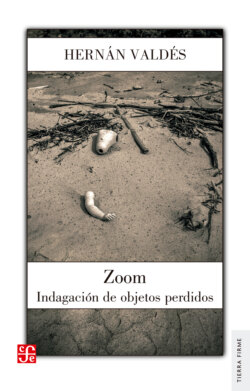Читать книгу Zoom - Hernán Valdés - Страница 14
Оглавление8. No hay camellos en Beirut
—No hay camellos en Beirut, ni mi abuela vive en una tienda de cueros, ni yo te ofrecería mis hijas y mi mujer, según tu emputecida idea de la hospitalidad árabe, para que hicieras las porquerías que hay en tu cabeza, mezcla de indio y de judío —así dijo Ramadán, con una indignación puramente histriónica.
Alejándose del kolej por el camino de los ciruelos, iban pateando hacia uno y otro borde la misma bota descuartizada que todos pateaban y, como en cadencia con sus pasos, en los campos adyacentes, de entre las hierbas, se levantaban, una tras otra, las cabezas cubiertas con pañuelos de colores de incontables viejas. Solo por un instante fueron visibles los rostros de cada una —sucesivamente sus caras redondas y sanguíneas, sus labios farfullando algo que ellos jamás entenderían, sus ojos minúsculos como llamitas de alcohol. A medida que ellos pasaban, agachándose, las primeras viejas volvieron a levantar sus grandes grupas y a hundir las cabezas en los lugares impensables de donde escarbaban papas y betarragas, pero, más adelante —y les pareció que tan eternamente como siguieran caminando— otras viejas repetían los movimientos de sus predecesoras —asomar las cabezas de entre las hierbas, mover los labios, hundir las cabezas y levantar las grupas—, siguiendo un proceso que fijaba perennemente el presente.
—El Ministerio no responde —dijo Héctor.
—Yo he decidido hacer las cosas con un cierto método —contestó Ramadán—. Hago quince copias de la misma carta y cada día envío una. Hay una lógica burocrática que les obligará a responder.
—Me parece raro, Ramadán, que no haya camellos en Beirut y que tú ignores las costumbres hospitalarias de que habla la literatura árabe, pero lo que sí no entiendo, absolutamente, es este socialismo administrado por una burocracia al estilo del imperio otomano.
—Tu me faîtes fondre en larmes, mon cher. Soñabas con el socialismo europeo desde tu paraíso sudamericano. Te imaginabas, como yo mismo, alguna vez, porque mi padre todavía es comunista y cree en esos cuentos de hadas, tomados de las manos en esas rondas de todas las naciones y de todas las razas que en una época tanto le gustaba imprimir al partido y afichar en todas las aldeas del mundo.
—Posiblemente, en la ciudad las cosas sean distintas.
—Si tú quieres creer… Desde esta aldea, sin duda, cualquiera otra cosa parece posible.
—Según Smrticˇek, tendríamos que estar aquí un año antes de ir a Praga.
—Le salope. Escucha: yo soy un profesional, he venido en total por un año, para perfeccionarme como director de cine, y no a perder mi tiempo y mi virilidad, aprendiendo este idioma de bárbaros, entre estos aldeanos.
—Yo tampoco esperaba esto. También vine aquí a estudiar cine, y no se me ocurrió que se lo pudiera estudiar en otro idioma que los idiomas del cine que conozco. Pero, ¿a quién, concretamente, podríamos quejarnos? ¿A quién más escribir cartas?
Se habían puesto a caminar, asfixiados por un ataque de risa reprimida, en el espacio de un recreo, después de que Smrticˇek entrara repentinamente a la sala de clases para hacer una inspección y, motivado por alguna observación sobre el campo y la mañana, sobre el sol que luchaba con la niebla tras los ventanales, recordara una cancioncilla y comenzara a entonarla. De pronto, inspirado por su espíritu pedagógico, escribió vigorosamente las palabras en la pizarra y pidió que todos las cantaran:
Slunícˇko, slunícˇko,
Sedís malícˇko,
tu u cesty,
stane se ne šteˇstí, neˇco teˇ zajede.**
Todos cantaron la canción, pero con voces disonantes y groseramente adulteradas, el Gordo con un ritmo de milonga, camarada, sus canciones me hacen doler los huevos, chillaba el brasileño, pero Smrticˇek estaba feliz, con las venas de la garganta hinchadas de placer y sus ojillos como botones de ropa infantil, luminosos, tengan ustedes una provechosa lección, había dicho, con la satisfacción de un capitán que acaba de mostrarse jovial con sus soldados, pero sonó el timbre del recreo y el brasileño no pudo impedirse de clausurar todo aquello con un viento, el puerco, todos estaban con dolor de estómago y la profesora rosada de pudor y salud, como algunas pinturas mitológicas del siglo dieciocho.
—Rica la profesora. Se llama Eva.
—¿Eva? La mía se llama Hedvinka. Por lo menos, creo que voy a follar con ella un día de estos. Me dijo: camarada Ramadán, tendrá usted que hablarme largamente de la literatura árabe. La puta.
—¿Cómo son las árabes, Ramadán?
—¿Las árabes? Justamente como tienen que ser: respetuosas y calientes.