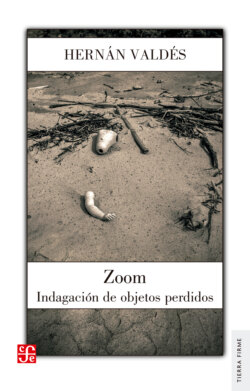Читать книгу Zoom - Hernán Valdés - Страница 12
Оглавление6. Andaban en grupos o solitarios
Andaban en grupos o solitarios rondando la aldea, ociosos, con caras de avidez o fastidio. Se encontraban entre sí una y otra vez, en la plaza, bajo los portales, frente a las únicas dos o tres vitrinas, o en los interiores de esas mismas tiendas, comprando objetos inútiles, solo para poder acercarse a las vendedoras; sobre todo se encontraban en la confitería o en la cervecería, e incluso en los caminos que conducían al bosque, al riachuelo, a otros posibles pueblos, se saludaban y se hacían bromas en una mezcla pueril y complicada de idiomas, y de algún modo, en cada nuevo y repetido encuentro se transmitían la sensación de hallarse en el culo del mundo. A pesar de la insistencia con que pasaban frente a las mismas puertas y a la avidez con que miraban hacia el interior de los hogares, ninguno de ellos, ni siquiera los argentinos, que ayudaban a recoger remolachas, había sido invitados a entrar por los aldeanos. En esa situación ellos reconocían los límites de sus vagabundajes y, también, los límites de la medida curiosidad y tolerancia de los habitantes. Solo se acercaban espontáneamente a ellos, en la calle, algunos estudiantes del gimnasio que les pedían fotografías de Elvis Presley que nadie tenía y envases de cigarrillos extranjeros; les saludaban los camareros y las dependientas y, en la plaza, se les juntaban un par de muchachas granujientas y descoloridas, de ascendencia gitana, que unos mexicanos y ecuatorianos habían obtenido como mascotas. Así, para no sentirse desamparados, los jóvenes hacían ruido y, sobre todo, cantaban. En la plaza y en la cervecería cantaban canciones de la revolución cubana; al atardecer, en la puerta del kolej, guarachas, mambos y boleros, y después de comida, en sus cuartos, tangos y otros cantos humorísticos. Los aldeanos les observaban pensativos, entre corteses y chocados, con esa simpatía bien educada que inspiran los temperamentos y los ritos de los pueblos exóticos.
Sonrió melancólicamente al recordarse imaginando la vida excitante y plena de sentido que iba a llevar allí. No estaba seguro de sentir piedad por su ignorancia o burla por su ingenuidad. Una beca para estudiar cine en Praga. Se había echado de bruces en la oportunidad, la única de viajar al continente que en toda su propia historia de amistades y literatura era el centro de la cultura. Y el cine, encima, el medio perfecto para fundir literatura, arte, las experiencias y sueños de la propia vida y las ajenas enlazadas. Y hete aquí en una aldea más tediosa que las del propio país, donde no habría aguantado dos horas, y el idioma, cuya existencia, lo mismo que la mayoría de los muchachos, había ignorado. Y el socialismo. Esos rebeldes remanentes de convicciones políticas agonizantes. ¿No había pensado que quizá, a pesar de todo lo dicho y escrito en contra, algo hubiera sobrevivido? ¿La amistad entre los pueblos? ¿La solidaridad? ¿Los jóvenes del mundo danzando entrelazados en rondas de afirmación en el triunfo final? Los demás muchachos —él ya no era uno— no tenían historias, eran adaptables y parecían conformes con la perspectiva de pasar un año allí, felices de la oportunidad de adquirir profesiones asequibles en sus países solo a las clases altas.
Las gordas de caras rojas apaleaban las alfombras lo mismo que el día anterior, en los balcones del colectivo de enfrente; los ciruelos demarcaban un monótono camino, detrás suyo; el cielo anunciaba un cielo exactamente igual, velado, para el día siguiente; la carnicería exhibía unos huesos y un par de pollos, el pequeño mercado nada de color, unas acelgas, nabos y otros curiosos tubérculos terrosos; la tienda de comestibles oxidadas conservas rusas y vinos con aspectos de medicamentos; la farmacia, al menos, tenía unas pinturas alegres.
—¿Por qué me llamas?
—Por nada. Para preguntarte cómo estás.
Ella se quedó en silencio en el teléfono, esperando qué de tu memoria, deseando qué, en su secreto.
—¿Dónde estabas?
—Lejos. Llegué hace un mes. Hace tiempo.
—¿Qué hiciste?
—Estudié. Estuve olvidándote.
—¿Lo conseguiste?
—Sí.
—¿Y así lo demuestras?
—Sí.
Un escalofrío. ¿Qué más preguntas, entre los muros inconvenientes de tu oficina? Sabías que ella se detendría allí, sin sobrepasarse en una palabra más, en nada que la comprometiera o definiera.
Su silencio y su imagen tras el rumor del teléfono, e inmediatamente la idea de la desesperación que podrás sentir más tarde si ahora no entras en la trampa. ¿Con qué objeto abstenerse? ¿Para salvar qué?
—¿Quieres que nos veamos?
—¿Quieres tú?
Un poco más gruesa, el pelo más corto y menos dorado, la piel menos viva y tostada, pero siempre la misma Octavia, sus juegos al caminar y mover la cabeza, movimientos de Arlequín o Colombina en la Comedia del Arte para disimular lo que realmente quiere o piensa, la imposición inmediata, transmutante, del deseo en todo tu cuerpo, en tu memoria, ella cerró la puerta tras de sí con prisa, como para evitar que alguien la alcanzara a coger desde fuera, y apoyó su espalda en ella, el tiempo de escuchar algo detrás o de calmar su respiración; luego, recobrándose, se quitó el pañuelo de la cabeza y sonrió, excusándose de no saber cuál expresión mostrarte después de ese tiempo sin verse.
—Has engordado.
—Un poco. Tú también. ¿Más viejo?
Una simple sonrisa de su cara sonriente equivale a la risa, descubriendo sus encías, los mismos colores de su intimidad, los grandes huesos que tensan su piel.
Tus manos traicionan todo el orden de un proceso que debería tal vez motivarse en otro plano y conducir con otros medios —¿con palabras, con encuentros provocadores de su memoria y la tuya?— a ese reencuentro físico que es el único capaz de crear su real presencia. Tus manos la acarician, con esa torpeza del desacostumbramiento, y tu cuerpo percute incoherentemente el suyo, sin correspondencia a tu reticencia de unos segundos antes.
—No, no vine por esto.
Abrazándola, tu memoria reconoce su desolación. El poder de convicción de ese deseo, que nace de ella, y que se sirve de la avidez que despierta en ti para satisfacer la suya sin expresarlo. Sin prisa, interrumpiéndose, como para evitarlo todavía, ella se desviste, ella se corporiza lentamente, en la medida en que la tocas, como antes, el mismo prodigio; como antes, los mismos procedimientos, repetidos con la misma fe, producen los mismos resultados. Sin embargo, momentos después apenas crees en todo eso, como apenas se cree en un prodigio que ya no tiene un sentido sagrado. El tiempo transcurrido sin su goce, el olvido y su paciente trabajo te reprochan una especie de infidelidad.
—¿Te acordaste de mí? —poniéndose de pie, sacudiendo su melena, se pasea.
—Todo el tiempo. ¿Por qué te fuiste?
—Tú eras tan raro.
—¿Qué querías tú?
—Y tú, ¿qué querías?
Ella vuelve a anudar el pañuelo en la cabeza, las axilas rubias, los brazos en el aire, los dedos entrelazados atando el pañuelo, podrías fijarla definitivamente en ese instante.
—¿Has tenido otro amante?
Recoge sus ropas del suelo. Te mira a los ojos, desafiante y burlona.
—¿Pensaste alguna vez que habríamos podido vivir juntos, casarnos?
—¿Cómo podía pensar? Para ti era natural tener una cierta vida, ciertas cosas, y yo no tenía dónde caerme muerto. Eras menor de edad, tus padres me detestaban, no tenía con qué pagarme un divorcio.
—Pero, ¿pensaste?
Habrías tenido que olvidar todo lo que creías ser, renunciar a todo lo que querías tener, que no era más que sueños, quimeras, vivir para eso, para ella y su mundo, un mundo cuyo esplendor estaba solo quizá en tu imaginación. Borrar todo, rendirse, pactar con la ciudad y sus normas.
—No, no pude pensar. No supe.
—Y, ¿ahora?
Ella sonríe, dice eso sin esperar precisamente una respuesta, como pensando en otra cosa. De todos modos, sales de la cama, desnudo, impulsado por una violenta emoción. Acaricias su pómulo ceñido, ardiente. Levantas su barbilla, mirándola a los ojos, resuelto a todo. De inmediato, algo se opone en tu voz:
—¿Sabes lo que vale un kilo de carne, sabes cómo se hace una comida? ¿Conoces un verano en la ciudad? Con lo que yo gano a los quince días regresarías donde tus padres, o bien ellos tendrían que mantenernos. ¿Sí?
¿Por qué, por qué, sin embargo? ¿Qué voluntad secreta te dicta las palabras contrarias a tu propia emoción, las más disparatadas?