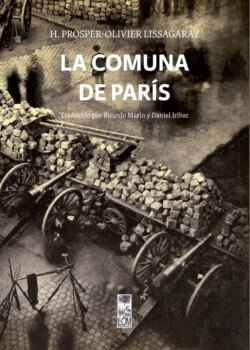Читать книгу La comuna de Paris - Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray - Страница 52
La delegación de Tours
ОглавлениеEl israelita Crémieux, residía en el arzobispado, donde Guibert, papa de los ultramontanos franceses, le daba casa y comida a cambio de toda clase de servicios reclamados por el clero. Crémieux estuvo un día a punto de ser puesto de patitas en la calle. Garibaldi, burlando la vigilancia de Italia, tullido, deformadas las manos por los reumatismos, llegó a Tours a poner al servicio de la República lo que de él quedaba , el corazón y el nombre. Guibert creyó ver llegar al diablo, se enfadó con Crémieux, que confinó a Garibaldi en la prefectura y le expidió tan rápidamente como pudo a provincias.
Con desesperación por poder salir del apuro, los delegados convocaron a los electores. Fue este su único pensamiento honrado. El 16 de octubre, Francia va a nombrar sus representantes cuando el 9 una racha de viento trae a Tours a Gambetta, a quien había llamado Clément Laurier.
Los hombres del Hôtel-de-Ville le vieron partir con alegría, tan seguros de que chocaría con lo imposible, que «nadie del gobierno, ni el general Trochu, ni el general Leflô, había movido la lengua para hablar de una operación militar cualquiera».71 También él tenía su plan: no creer muerta a la nación. Desesperó un instante, al encontrarse con una provincia sin soldados, sin oficiales, sin armas, sin municiones, sin equipos, sin intendencia, sin tesoro; pero se recobró, entrevió inmensos recursos, hombres innumerables: Bourges, Brest, Lorient, Rochefort, Tolon, como arsenales; los talleres de Lille, Nantes, Burdeos, Toulouse, Marsella, Lyon; los mares libres; cien veces más que en el 93, cuando había que luchar a la vez contra el extranjero y contra los vandeanos. Una magnífica llama en las poblaciones; consejos municipales, consejos generales que se imponían, votaban empréstitos, campañas sin un chuán. A su admirable llamamiento respondió Francia con el mismo entusiasmo que París el 14 de septiembre. Los reaccionarios se volvieron a sus madrigueras. Gambetta tuvo de su parte el alma del país, lo pudo todo.
Consiguió hasta aplazar las elecciones, como quería un decreto del Hôtel-de-Ville. Se anunciaban republicanas, belicosas. Bismarck le había dicho a Jules Favre que él no quería una asamblea, porque esta votaría la guerra. Razón de más para quererla. Enérgicas circulares, algunas medidas contra los intrigantes, instrucciones precisas, hubieran libertado y atizado victoriosa esta llama de resistencia. Una asamblea fortalecida por todas las energías republicanas y que tuviera su asiento en una ciudad populosa, podía centuplicar la energía nacional, exigirlo todo del país, la sangre y el oro. Proclamaría la República y, en caso de desgracia, si se veía obligada a negociar, la salvaba del naufragio, nos resguardaba de la reacción. Pero las instrucciones de Gambetta eran formales: «Unas elecciones en París llevarían a unas jornadas de junio». «Prescindiremos de París», se le contestaba. Todo fue inútil, incluso la insistencia de sus íntimos menos revolucionarios, como Laurier. Como varios prefectos, incapaces de levantar el nivel del medio en que se ejercían sus funciones, hacían presentir que las elecciones serían dudosas, Gambetta se apoyó en su timidez, y, por falta de audacia, asumió la dictadura.
Él mismo expuso su lema: «Mantener el orden y la libertad y empujar a la guerra». Nadie perturbaba el orden, y todos los patriotas querían ir a la lucha. Las Ligas contenían excelentes elementos, capaces de dar cuerpos militares, y cada departamento poseía grupos de republicanos probados, a los que se podía confiar la administración y la defensa, bajo la dirección de los comisarios. Desgraciadamente, aquel joven, tan gran agitador, creía en las viejas formas. Las Ligas en cuestión le parecieron gérmenes de secesionismo. Ató de pies y manos a los raros comisarios que designó, entregó todo el poder a los prefectos –astillas del 48, en su mayoría– o a sus colegas de la conferencia de Molé, blandos, tímidos, preocupados por no malgastar nada, algunos por prepararse un colegio electoral. En algunas prefecturas conservaron en sus puestos a los mismos empleados que habían formado las listas de proscripción del 2 de diciembre. ¿No había llamado Crémieux a los bonapartistas «republicanos»? En Hacienda, baluarte de los reaccionarios, en Instrucción Pública, repleta de bonapartistas, se prohibió destituir a ningún titular, y llegó a ser casi imposible trasladarle. Fue observada la consigna de los gotosos: conservar. Salvo algunos jueces de paz y un pequeño número de magistrados, no hubo más cambio que el del alto personal político.
Hasta en guerra se toleró la presencia de adversarios. Las oficinas, que estuvieron mucho tiempo bajo la dirección del bonapartista Loverdo, minaron sordamente el terreno a la delegación. El almirante Fourichon pudo disputar al gobierno las tropas de marina; las compañías de ferrocarriles se hicieron dueñas de los transportes. Se llegó incluso a suplicar al representante del Banco de Francia, que no dio sino lo que quiso. Algunos departamentos votaron un empréstito forzoso, y en proporciones en que era posible cubrirlo de sobra. Gambetta se negó a confirmar sus decisiones. Francia pasó por la humillación de tener que ir a Londres a conseguir un empréstito de guerra.
La defensa emprendió su marcha en provincias apoyándose en dos muletas: un personal sin nervio y la deprimente conciliación. A pesar de todo, surgían los batallones. A la voz de aquel convencido, bajo el activo impulso de Freycinet, su delegado técnico, se reunían restos de tropas, los depósitos vaciaban sus reservas, acudían los móviles. Hacia finales de octubre, estaba en formación un verdadero ejército en Salbris, no lejos de Vierzon, provisto de buenas armas y bajo el mando del general D’Aurelles de Paladine, exsenador y beato, que pasaba por ser un buen caudillo.
A finales de octubre, si en París no había nada perdido, en provincias se ofrecía la victoria. Para organizar el bloqueo de París, los alemanes habían empleado todas sus tropas, salvo tres divisiones, treinta mil hombres de infantería, y la mayor parte de su caballería. No les quedaba ninguna reserva. Estas tres divisiones estaban inmovilizadas, en Orleans y Châteaudun, por nuestras fuerzas del Loira. Al Oeste, al Norte, al Este, la caballería (1.º y 2.º bávaros, 22.º prusiano), aun recorriendo y vigilando una gran extensión de terreno, era incapaz de sostener ese terreno contra la infantería. La línea alemana que cercaba a París, excelentemente fortificada por la parte de la ciudad, estaba a descubierto por el lado de la provincia. La aparición de cincuenta mil hombres, aun cuando se tratase de tropas bisoñas como las que mandaba D’Aurelles de Paladine, hubiera bastado para romper el cerco.
Liberar a París de este, aunque solo fuera momentáneamente, podía significar la presión de Europa y una paz honrosa; no cabía duda de que habría sido de un efecto moral inmenso, consiguiendo que París fuese aprovisionado por los ferrocarriles del Mediodía y del Oeste, y que se ganaría tiempo para la organización de los ejércitos de provincias.