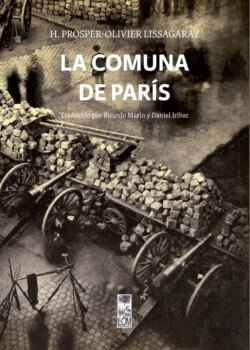Читать книгу La comuna de Paris - Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray - Страница 43
Plebiscito y elecciones
ОглавлениеAsí se desvanecía en humo esta jornada que hubiera podido dar nueva vida a la defensa. La incoherencia de los hombres de vanguardia rehizo al gobierno su maltrecha virginidad septembrina. El gobierno explotó aquella misma noche el suceso, arrancó los pasquines de Dorián-Schoelcher, concedió las elecciones municipales para el día 5, pero las hizo pagar con un plebiscito, planteando la cuestión imperialmente: «Los que quieran sostener al gobierno votarán sí». De nada sirvió que el comité de los veinte distritos lanzase un manifiesto, ni que Le Réveil, La Patrie en Danger y Le Combat expusieran las mil razones por las que había que votar no. París, por miedo a dos o tres hombres, abrió un nuevo crédito a este gobierno que acumulaba ineptitudes sobre insolencias, y le dijo «te quiero» 322.900 veces. El ejército, los móviles, dieron 237.000 síes. No hubo más que 54.000 civiles y 9.000 militares que dijeran que no.
¿Cómo es posible que estos sesenta mil hombres lúcidos, tan rápidos, tan enérgicos, no supieron gobernar nunca a la opinión? Porque se fraccionaron en cien corrientes. La fiebre del sitio no era como para disciplinar al partido revolucionario, tan dividido algunas semanas antes. Nadie trataba de imponer esa disciplina. Delescluze y Blanqui vivían encerrados en su círculo de amigos o de partidarios. Félix Pyat, que ofrecía un fusil de honor a quien matase al rey de Prusia o patrocinaba la hoguera en que debía asarse al ejército alemán, solo se convertía en hombre práctico cuando se trataba de salvar el propio pellejo. Los demás, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Schoelcher, etc., la esperanza de los republicanos bajo el Imperio, habían vuelto del destierro asmáticos, comidos de vanidad y de egoísmo, irritados contra la nueva generación socialista que ya no hacía caso de sus sistemas. Los radicales, inquietos por su porvenir, no iban a comprometerse en el comité de los veinte distritos. Por eso la sección de los Gravilliers de 1870-71 no pudo ser nunca más que un foco de impresiones, en lugar de un centro director, y todo lo arreglaba con manifestaciones como la de 1793.
Mas allí, por lo menos, había vida, una lámpara, aunque humosa, siempre vigilante. ¿Qué dan los pequeños burgueses? ¿Dónde están sus jacobinos, sus cordeliers? En la Corderie veo perfectamente a los hijos perdidos de la pequeña burguesía que esgrimen la pluma o toman la palabra, pero ¿dónde está el grueso de su ejército?
Todo calla. Fuera de los faubourgs, París es la alcoba de un enfermo, donde nadie se atreve a levantar la voz. Esta abdicación moral es el verdadero fenómeno psicológico del sitio, fenómeno tanto más extraordinario, cuando coexiste con un admirable ardor de resistencia. Unos hombres que dicen: «Preferimos poner fuego a nuestras casas antes que rendirlas al enemigo», se indignan de que haya quien se atreva a disputar el poder a los miedosos del Hôtel-de-Ville. Si temen a los aturdidos, a los febriles, a las colaboraciones comprometedoras, ¿por qué no asumen ellos la dirección del movimiento? Y se limitan a gritar: «¡Nada de motines ante el enemigo! ¡Nada de exaltados!», como si valiese más una capitulación que un motín, como si el 10 de agosto, el 31 de mayo, no hubiesen sido otros tantos motines ante el enemigo, como si no hubiese una solución entre la abdicación y el delirio.
El 5 y el 7 repitieron su voto plebiscitario, nombrando entre los veinte alcaldes a doce criaturas de Etienne Arago. Cuatro de los nuevos, Dubail, Vautrain, Desmarest y Vacherot, demócrata intransigente bajo el Imperio, eran unos burgueses intratables. La mayor parte de los adjuntos, de tipo liberal; apenas algunos internacionalistas muy moderados: Tolain, Murat, Heligon, y unos cuantos militantes: Malon, Jaclard, Dereure, Oudet y Léo Meillet.
Los barrios, fieles, eligieron a Delescluze por el xix y, por el xx a Ranvier, Milliére, Flourens, que no pudieron asistir ya que la gente del Hôtel-de-Ville, violando la convención Dorian-Tamisier, habían cursado órdenes de detención contra los manifestantes del 31 de octubre64.
Les acusaron, naturalmente, de haber sido agentes a sueldo de la policía imperial. Dijeron que acababan de descubrirse sus expedientes en la Prefectura. En la Alcaldía central, Jules Ferry sustituye a Etienne Arago, demasiado comprometido el 31 de octubre, y ponen al mando de la Guardia Nacional a Clément Thomas, el que cargó contra los proletarios en junio del 48, en vista de que Tamisier, indignado por la violación de los acuerdos, había dimitido.
A principios de noviembre, no había nada perdido. El ejército, los soldados de a pie, los marinos, daban, según el plebiscito, 246.000 hombres y 7.500 oficiales. Se podían entresacar cómodamente en París
125.000 guardias nacionales capaces de hacer la campaña, y dejar otros tantos para la defensa interior. Las transformaciones de armas, los cañones, debían procurarse en algunas semanas; los cañones sobre todo, dando cada cual lo que podía para dotar al batallón de magníficas piezas de artillería, orgullo tradicional de los parisinos. ¿Dónde encontrar mil artilleros? decía Trochu. En cada mecánico de París hay madera de artillero, cosa que la Comuna puso bien de relieve. Y en todos los órdenes la misma superabundancia. En París, hormigueaban ingenieros, contramaestres, jefes de taller, equipos con los que podían formarse todos los cuadros. Tenían, esparcidos por el suelo, todos los materiales necesarios para una victoria.