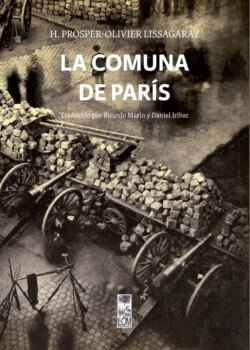Читать книгу La comuna de Paris - Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray - Страница 29
El plebiscito
ОглавлениеEn la discusión sobre el plebiscito, Gambetta igualó a Mirabeau. Napoleón iii, hipnotizado siempre por la sombra de su falso tío, había decidido adoptar el gran remedio que intentara Napoleón i cien días antes de Waterloo. El 19 de julio del 69, rechazaba todavía la idea de un plebiscito; el 4 de abril del 70 lo pedía con esta fórmula: «¿El pueblo francés aprueba las reformas operadas en la Constitución desde 1860?». Gambetta puso al descubierto la trampa, probó que el Imperio no podía soportar la más mínima dosis de libertad, y habló en favor de la República. El plebiscito fue servilmente votado.
«Daremos pruebas de una actividad devoradora», había dicho Emile Ollivier, que continuaba su serie de frases inauditas. Los primeros devorados fueron los obreros de Anzin y, en seguida, los de Creusot, condenados el 6 de abril. La Internacional los encomendó a los trabajadores. «Cuando se absuelve a los príncipes que matan y se condena a los obreros que no piden más que vivir de su trabajo, nos corresponde salir al paso de esta nueva ignominia, con la adopción de las viudas y los huérfanos». Todos los periódicos de vanguardia, respondiendo a este llamamiento, abrieron suscripciones.
El 8 de mayo era la fecha señalada para la comedia. Durante un mes, los poderes públicos, la administración, los magistrados, el clero, los funcionarios de todas clases, no vivieron más que para el plebiscito. Se fundó un comité bonapartista, dotado con un millón por el Crédit Foncier. Para espantar al burgués, un redactor de Le Figaro llenó un volumen con las estupideces que se escaparon en algunas reuniones públicas. Su periódico lanzó contra los republicanos la Sociedad de los garrotes reunidos. El bergante del Lampion, inventor, en el 48, de los guardias nacionales aserrados entre dos planchas, del vitriolo lanzado con bombas, de las mujeres que vendían a los soldados aguardiente envenenado, del municipal empalado, de los bonos por tres damas de Saint-Germain, etc. Bajo este Imperio que hizo brotar todas las pústulas, Villemessant había creado el periódico-tipo de la prensa regocijante, Le Figaro. Una escuadra de graciosillos, más o menos plumíferos, iban a la corte, a la ciudad, al teatro, a la caza del chisme, del escándalo del día, de la anécdota incitante, escuchando detrás de las puertas, olisqueando los cubos del agua sucia, registrando los bolsillos, a veces cobrando la pieza, y recibiendo a menudo un puntapié. Liviano, conservador, religioso, Le Figaro era órgano y publicista del trabajo de dignatarios, bolsistas y golfas que se alzaban con los escudos tan pícaramente como alzaban las piernas. La gente de letras lo había adoptado, hallando en él a un tiempo cebo y tablado. El gobierno lo utilizaba para insultar a la oposición, ridiculizar a los republicanos, calumniar las reuniones públicas o dar fe de los falsos complots que podían empujar a los tímidos hacia el Imperio. Su éxito creó rivales. En el año 70, esta prensa aretinesca, rica, con clientela pingüe, daba de comer a una nube de proxenetas literarios, que hubiesen desnudado a su propia madre en público con tal de colocar sus artículos. Se les lanzó a la lucha plebiscitaria y muchos de ellos fueron a provincias a reforzar la prensa local obligada a cierta moderación.
Los republicanos, los de la oposición, escasos de periódicos, andaban aún peor de organización. En casa del viejo Crémieux, que se las daba de Néstor, celebraron una reunión en que tres diputados, entre ellos Jules Simon y
siete periodistas, se encargaron de hablar al pueblo y al ejército. Redactaron dos artículos. Los diecisiete diputados del grupo Picard rehusaron adherirse por no querer hacer «ninguna revolución»; La Marseillaise y Le Rappel se negaron a insertar los dos artículos porque en ellos no se hablaba más que de República y no llevaban firmas de obreros. Éstos, afortunadamente, sabían vivir sin portavoces. El 24 de abril, la Corderie envió el siguiente manifiesto a los trabajadores de las ciudades y del campo: «Insensato será quien crea que la Constitución de 1870 ha de permitirle más cosas que la de 1852... No... El despotismo no puede engendrar más que despotismo. Si deseáis acabar de una vez con las máculas del pasado, el mejor medio, a nuestro juicio, es que os abstengáis o que depositéis en la urna una candidatura no constitucional».
Más vibrante que el de la izquierda fue el llamamiento de Garibaldi al ejército francés: «Yo quisiera no ver en vosotros más que a los descendientes de Flerus y Jemmapes; entonces, aunque inválido, saludaría vuestra soberbia bandera de la República y marcharía aún a vuestro lado».
Por su parte, los periodistas republicanos y las reuniones públicas, suplieron la pobreza del manifiesto e hicieron la verdadera campaña, jugándose la libertad con una abnegación a la que eran totalmente ajenos los republicanos de relieve, los más ricos, de los cuales daban un escudo, ni más ni menos. El único generoso fue Cernuschi, el antiguo miembro de la Constituyente romana, que envió doscientos mil francos.
Esto no era nada contra este Imperio que tenía en sus manos los Bancos públicos y el terror. El 30 de abril enviaba a Mazas a los redactores del manifiesto de la Corderie y a los agitadores obreros Avrial, Malon, Theisz, Héligon, Assi, etc. El 17 de mayo amañó un complot. Su policía acababa de detener en una casa pública a un antiguo soldado, Beaury, provisto de dinero y de una carta de Flourens, refugiado en Londres, que le mandaba a Francia para asesinar al emperador. «La Internacional anda mezclada en el asunto», juran Le Figaro y el mundo oficial. De nada sirve que las sociedades de la Corderie protesten, ni que la Internacional escriba: «Sabemos de sobra que los sufrimientos de todas clases que padece el proletariado obedecen más al estado económico que al despotismo accidental de unos cuantos fabricantes de golpes de Estado, y no deberíamos de perder el tiempo soñando con la eliminación de uno de ellos». El gobierno secuestra el manifiesto, se incauta de los periódicos. Emile Ollivier ve la mano de la Internacional por todas partes, telegrafía a todos los tribunales para que se detenga a los afiliados que residan en sus respectivas demarcaciones. Las órdenes de detención más inverosímiles pesan sobre gran parte de la población. Del 1 al 8 de mayo, ningún republicano está seguro. Los diputados de la izquierda no duermen en sus casas. Delescluze y varios periodistas se ven obligados a refugiarse en Bélgica.
El plebiscito arrojó siete millones doscientos diez mil votos a favor y un millón quinientos treinta mil en contra. Desde 1852, el régimen imperial había reunido, por tres veces, más de siete millones de sufragios, favorables, pero nunca tantos votos hostiles. Las grandes ciudades estaban conquistadas, las poblaciones pequeñas y el campo seguían al lado del poder establecido. Era el resultado previsto. Sabiamente contenidas por una administración de innumerables tentáculos, las poblaciones del campo, atemorizadas por el pillaje, votaron «sí» en las urnas, pensando que así obtendrían la paz. El Imperio tomó estos millones de súbditos pasivos por militantes; el millón quinientos mil de activos, fue desdeñado. Los mamelucos pidieron que se hiciesen cortes siniestros. Emile Ollivier les organizó un proceso en el Tribunal Supremo, donde se juzgaría, conjuntamente, al famoso Beaury y a setenta y dos revolucionarios de nombres más o menos famosos, Cournet, Razoua, de Le Réveil; y Mégy, Tony-Moilin, Fontaine, Sapia, Ferré, de las reuniones públicas.