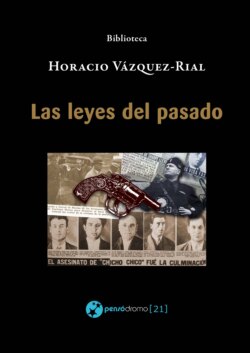Читать книгу Las leyes del pasado - Horacio Vazquez-Rial - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеHannah no sentía la vida como un don. En Voljovetz, en los Cárpatos, donde pasó los primeros quince años de su tránsito por este mundo, se llegaba a los treinta grados bajo cero, no había mucha ropa, y la comida escaseaba: es difícil arrancar algo a la tierra helada. Y el destino estaba trazado: un marido, si se tenía la suerte de encontrarlo, y los hijos que se le pudieran dar. Hannah pedía a Dios, para cuando llegara ese momento, si llegaba, parir varones, porque la existencia de los hombres era un punto menos trágica que la de las mujeres.
Llegó un marido, un judío de Lvov que no se parecía en nada a los judíos que conocía. Los habitantes de Voljovetz vestían de negro, no se cortaban el pelo, eran enjutos y tenían los ojos hundidos por el hambre y una secular desesperanza. Israel Ganitz era joven, alto, fuerte, algo entrado en carnes, y llevaba un traje y un abrigo de un gris claro, con piel de zorro en el cuello. Y botines de suela gruesa que hacían crujir el hielo del camino. No había ido a buscar a Hannah, sino a su hermana mayor, Ruth; pero las noticias viajaban con lentitud por los Cárpatos, y la casamentera que le había hablado de ella mal podía saber que se la había llevado el frío una semana antes de la llegada de Ganitz. Salomón Goldwasser, el padre, no perdió el tiempo: ofreció a la otra. Y a Ganitz no le pareció mal. Negociaron delante de ella, pero sin contar con ella.
—Es virgen —dijo el viejo.
—¿Está seguro? —discutió Ganitz.
—Aquí no hay hombres jóvenes —fundamentó Goldwasser, más convencido de la imposibilidad del hecho que de la virtud de su hija—. Se marchan. A Palestina. O a otros sitios.
—Es un buen razonamiento. Pero no es muy bonita. Esa mancha sobre la ceja…
—Es la única mancha.
—¿Cómo lo sabe? ¿Acaso ve a su hija desnuda?
—Mi mujer puede dar fe, jurarlo. Y es muy trabajadora. Eso lo juro yo. Y es por ello que pido doscientos zlotys a quien se la lleve.
—Yo no pago doscientos zlotys ni por mi madre —dijo Ganitz—. Cerraría trato por cien, y eso es porque me siento especialmente generoso y me cae bien la muchacha.
Fue el único momento en que Hannah levantó la vista de la mesa y miró, discreta, al que sería formalmente su esposo. No necesitó más que un instante fugaz para comprender que estaba mintiendo, que ni era generoso ni se sentía atraído por ella. Muchas esperaban al enviado de la casamentera, y se unían a él y se marchaban. Y hasta llegaban a ser felices en un lugar lejano llamado América, donde la comida alcanzaba para todos. De ésas se sabía, porque las que sabían escribir, o el rabino o el esposo que lo hiciera por ellas, enviaban largas cartas llenas de satisfacción y hasta, al cabo de un tiempo, mandaban billetes para los padres o para los hermanos, los sacaban del shtetl y los llevaban a compartir su abundancia. De otras no se volvía a saber, y circulaban leyendas terribles acerca de esclavitudes y humillaciones. Pero, en todo caso, no iba a negarse a salir, con Ganitz o con quien fuera, de Voljovetz. Si la vendía su padre, ya podría venderla cualquiera, pero sería mejor en otra parte, donde hiciera menos frío que allí; porque debía de haber lugares en el mundo en los que hiciera menos frío.
—¡Dios mío! —gritó Goldwasser—. ¡Pretende que regale a mi hija! ¡A la única hija que me queda!
—Cien zlotys son mucho dinero —sonrió Ganitz.
—Ciento cincuenta. He invertido en educarla y mantenerla durante quince años. Eso hace diez zlotys al año.
—Seguro que ha gastado usted menos. Ciento veinticinco y me caso mañana.
—No quiero pensarlo. Redactaré el contrato esta noche.
—Llevo conmigo un contrato escrito. Sólo hay que poner los nombres.
—¿En qué lengua? ¿En polaco?
—En yidish.
—Está bien.