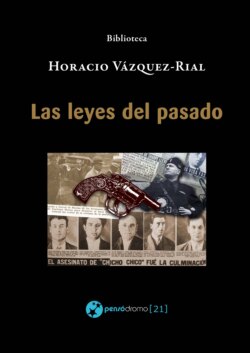Читать книгу Las leyes del pasado - Horacio Vazquez-Rial - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEn Varsovia estaba Myriam Frenkel. Ganitz ni siquiera las presentó. Simplemente, cuando abrió la puerta del piso, se encontraron con ella, una rubia escuálida, casi desnuda, apenas si cubierta con un peinador de gasa rosa, y descalza. Fue una recepción triste, sin efusiones, casi sin palabras. Hannah reconoció el miedo en los ojos de Myriam.
—Preparadme el baño —ordenó él, abandonando su maleta junto a la entrada.
—Ayúdame —pidió Myriam. Hannah fue tras ella.
Cubo a cubo, llenaron la tina de agua caliente. La temperatura de la casa era agradable, con la estufa siempre encendida.
No fue necesario avisar a Ganitz. Cuando todo estaba a punto, entró él, sin cuidarse de cubrir parte alguna de su cuerpo. Era el primer hombre al que Hannah veía así. Sintió asombro y rechazo, no por la carne del varón, que era físicamente hermoso, sino por su ostensible indiferencia ante la mirada de las muchachas. Percibió una íntima asociación entre la falta de pudor y la crueldad helada de la que ya había recibido, si no pruebas terribles, sí abundantes señales.
La ceremonia del baño fue breve. Mientras se enjabonaba, Ganitz dio instrucciones.
—Quítate el vestido, tú —dijo.
Hannah miró a Myriam. No valía la pena negarse. Obedeció.
—Sigue —mandó Ganitz—. Quítatelo todo.
Hannah se preguntó si él la tomaría allí, delante de la otra. Pero no, no era por eso que lo hacía.
—Myriam, recoge esa ropa y llévala a mi dormitorio. Dale algo para que se abrigue. La bata blanca.
Ganitz se estaba secando cuando Myriam regresó con un peinador blanco, semejante por todo lo demás al que ella misma vestía.
—Quiero que esta noche me esperéis despiertas las dos —informó entonces el amo.
Salió sin esperar respuesta.
Tan pronto como se quedaron solas, Myriam se echó a llorar calladamente: con una mano, tendía la bata a Hannah; con la otra, se cubría los ojos.
—¿Quién eres? —quiso saber Hannah, cogiendo la prenda, sin ponérsela.
—Myriam. Esclava, como tú.
—¿También te ha comprado? ¿También se ha casado contigo?
—Claro —Myriam mostró los ojos húmedos: ya no lloraba—. Es así como lo hacen. ¿Qué esperabas?
—No sé… Una sonrisa.
—¿Una sonrisa? ¿Acaso te ha sonreído tu padre?
—Sonrió al firmar el contrato —confesó Hannah—. Pero no me sonreía a mí… ¿Quieres decir que él sabía…?
—Sé que duele —aceptó Myriam, poniendo una mano en el cuello de su compañera—. Pero mi padre sabía. Y el tuyo también. Saben para qué nos llevan. Yo también sabía.
—Y yo. Pero él…
—Olvídalo. Olvida todo lo que te haya sucedido hasta ahora. Y mañana, olvida el día de hoy, y la noche…
—¿Qué va a pasar esta noche? ¿Por qué tenemos que esperarle despiertas? ¿Por qué no escapar?
—¿Escapar? No tenemos ropa.
—Así, con estas batas.
—Nos atraparía algún policía. Y nos devolvería a Ganitz. Para eso cobran. No somos las únicas a las que se les ha ocurrido la idea.
Hannah bajó la vista.
—¿No hay esperanza?
Myriam no respondió. Se limitó a ponerse de pie, volverse y dejar caer el peinador: decenas de trazos, unos rojos, otros verdosos, otros con una costra de sangre seca, obra de un látigo fino, escrupulosamente metódico, inescrupulosamente reiterativo, se repartían en un orden geométrico perfecto por toda su espalda.
—Esto es lo que va a pasar esta noche —dijo.
—¡Dios nos ha abandonado! —concluyó Hannah.
—Hace mucho. Cuando permitió que naciéramos donde nacimos. Porque tú también vienes de un shtetl, ¿no?
—Sí. De Voljovetz.
—Lo mismo da dónde se encuentren, son las mismas aldeas de mierda, la misma miseria. Hablamos yidish, como nuestros padres y como nuestros rufianes —dijo Myriam, volviendo a taparse la espalda—. Las que pasaron por aquí antes de nosotras, también hablaban yidish. Shulamit, que estuvo en esta casa hasta hace quince días, me sujetaba para que él me azotara y susurraba en yidish sus consejos: aguanta, bonita, aguanta porque, si no, será peor. No sé qué podía ser peor…
—¿Y qué ha sido de ella?
—Se la llevaron. Debe de estar en un barco, en viaje a Buenos Aires.
—¿Buenos Aires? ¿Dónde queda eso?
—Cerca del fin del mundo.
—¿Hace calor allí?
—El mismo que aquí, supongo —dijo Myriam.
—¿Tú me sujetarás a mí esta noche?
—Tal vez. Pero no te diré majaderías al oído.
—Yo pensaba… —aventuró Hannah.
—¿Que Ganitz se iba a acostar contigo?
—Sí…
—No le interesa. Yo no le he interesado, al menos. Y Shulamit tampoco. Se marchó tan virgen como llegó. Y yo sigo igual.
—Conmigo pudo hacerlo y no lo hizo —confió Hannah.
—Ni lo hará.
—Sólo me pegará. ¿Por qué?
—Según dice, para que aprendamos. Para que, en Buenos Aires, todo nos parezca bien. Pero yo creo que lo hace porque es lo que realmente le gusta. Se desnuda antes de coger el látigo. Y me parece que le pasan cosas…
—¿Qué le pasa?
—Lo que les pasa a los hombres cuando se ponen locos con una mujer… ¿Nunca lo has visto?
Hannah bajó los ojos.
—Vi a mis padres una vez…
—Y al final, él se quedaba sin aliento, ¿no?
—Me pareció que quería gritar.
—Ganitz grita —dijo Myriam—. Pero no me hagas mucho caso… Quizá fuesen cuentos de Shulamit. Yo nunca le he visto. Siempre le he dado la espalda. Sólo que le oigo. Habla en polaco, cada vez más fuerte. Hasta que se queda callado, casi ahogado, y suelta el látigo y se va.
—¿En polaco? Yo no sé polaco. ¿Qué dice?
—Puta —murmuró Myriam—. Eso dice: puta.
—¿Sólo eso?
—No. También me ha dicho que me hará montar por millones de hombres, y que todos ellos pagarán por usar mi sucio culo de puta judía… Y que él será rico y que, cuando yo me ponga vieja y horrible, y nadie más pague por mi sucio… —Las lágrimas cerraron la garganta de Myriam.
—¿Qué hará? ¿Qué hará entonces? —urgió Hannah: su curiosidad era más fuerte que la piedad que pudiera sentir por el llanto de la otra.
—Me azotará hasta matarme y me olvidará —gimió Myriam.
—¡Dios mío!
—¡No! ¡No lo nombres! —La ira borró el espanto de la frente de la mujer—. ¡Ese Dios no existe! ¡Nosotras no existimos! Sólo está Ganitz. Él nos ha inventado porque, lo mires como lo mires, es el único que nos necesita: para nadie más somos útiles.
—Sólo servimos para el infierno.
La noche de Ganitz, aquélla, fue la primera de la maldita, estéril eternidad de Hannah, quien recibió el castigo, y el placer del rufián, como la única justicia posible en un destino de paria.