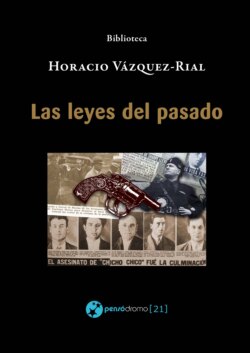Читать книгу Las leyes del pasado - Horacio Vazquez-Rial - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеTodo parece haber ido bien en aquella particular sociedad —una sociedad para el goce y, por tanto, un modo de pasión— hasta el momento en que a Nadia se le metió en la cabeza la idea, el sueño, el deseo —que debe de haber resumido y superado el conjunto de sus ideas, sueños y deseos anteriores—, la imperiosa, urgente necesidad de ver morir a Novak. Eso, al menos, fue lo que imaginó Stèfano Bardelli, mi padre, que no era escritor, sino un luthier, o violero, como él mismo prefería llamarse, por amor a un castellano que, no siendo su lengua materna, era de su elección y de su devoción, un violero que, a la vez que cortaba y pulía y lustraba maderas llenas de sonidos que durante largas temporadas sólo él conocía, aunque no los hubiese escuchado nunca, hacía constantemente lo que constantemente hacen los escritores: recordar historias y contarlas una vez y otra, cada una con leves variantes, repetidas una noche y la siguiente, pero la segunda vez con algún detalle añadido, dos o tres palabras, que daban nuevo sentido al relato, o a algún otro anterior, y abrían paso al que seguiría, que, por alejado y distinto que semejara ser, siempre guardaba cierto vínculo con los demás. Porque el alma que recordaba, imaginaba, componía y reorganizaba esas viejas materias era la misma.
Stèfano Bardelli había llegado a la conclusión de que sólo por el deseo de Nadia podían haber terminado las cosas como terminaron: con el asesinato de los dos, de la mujer y de Novak, por Sanofevich, cuyas relaciones con la muerte eran tan concretas como poco realistas, y que se sintió desconcertado hasta la locura al enfrentarse a dos hechos tan contradictorios como el de que Novak le pagara para que él hiciera lo que Nadia le ordenase, y el de que ella le ordenase matar precisamente a Novak.
El cuento así contado adquiría toda su entidad cuando uno se enteraba de qué era lo único que Sanofevich había dicho después de su detención, en presencia del juez y antes de que le enviaran al fin del mundo, a pagar por lo que fuese. Porque había sido detenido de inmediato, por los mismos policías que, en atención a sus acuerdos con Novak, le habían permitido actuar impunemente hasta entonces. Por esos mismos acuerdos, nadie habló nunca de los asesinatos anteriores, que no habían existido: algunos ciudadanos del imperio granruso habían emprendido viajes a sus tierras de origen, de los que no habían regresado: eran simples ausentes de los lugares que solían frecuentar, como definía esos casos la jerga policial: eran desaparecidos, y por los desaparecidos nadie tiene por qué preocuparse. Pero Sanofevich fue acusado del asesinato de Novak y de Nadia, cometido, según el juez y un cronista perezoso, por razones pasionales. Lo que él dijo, según recordaba Stèfano Bardelli, sin que se halle recogido con fidelidad en el acta del proceso por la escasa cualificación del intérprete del que se sirvió el tribunal, fue: «Hice lo que Nadia quería y lo que Novak hubiese querido, y, aunque no les cobré por el favor, me sentí bien al final».
Las cárceles de Buenos Aires estaban llenas, Sanofevich no tenía familia que le visitara y un doble asesinato requería un castigo ejemplar. La condena era a cadena perpetua, pero el lugar en que debía cumplirse, el penal de Ushuaia, a miles de kilómetros al sur de Buenos Aires, en la Tierra del Fuego, donde el continente americano se acaba, y se anuncia, en los bloques de hielo flotantes, la Antártida, la convertía de hecho en pena capital. Ushuaia era entonces, y sigue siéndolo ahora, el establecimiento humano más austral del mundo. A mediados del siglo XX apenas si pasaba de las mil almas. Fundada hacia 1860 por misioneros anglicanos en un espacio árido y helado en el que sólo de tanto en tanto se veía alguno de los escasísimos indios de la región, el último de los cuales murió en 1975, el lugar no tenía más historia que la de la cárcel.
Nadie escapaba del penal de Ushuaia. No porque los guardianes fueran numerosos ni estuviesen excepcionalmente armados, ni porque fuesen muy celosos de su deber o se mantuvieran alerta día y noche sino porque, de los que alguna vez habían salido de la prisión por su propio pie, con la pretensión de alcanzar la libertad atravesando el páramo infinito, nunca se había vuelto a saber: la gente se desorientaba, enloquecía de miseria, era devorada por el frío, perdía el corazón en un curso de agua. Para comer, había que cazar o pescar. ¿Y cuánto tiempo puede andar un hombre por ese aire gélido, con poca ropa y el viento en la cara? ¿Cuántos segundos se sobrevive a la inmersión en esas temperaturas despiadadas? Sanofevich sabía todo eso mejor que cualquiera de sus compañeros de castigo: cuando aún se llamaba de otra manera, cuando su nombre era aquel que no deseaba recordar, había conocido Siberia, había sido enviado a Siberia, y había salido de Siberia andando, nadando, y creía recordar que hasta volando. Y en Siberia hacía aún más frío que en Tierra del Fuego. Aunque Siberia estaba en el continente y Ushuaia sólo se relacionaba con el mundo por el barco del presidio: no vería otra nave hasta el estrecho de Magallanes. Y aunque a Siberia había llegado él, cuando aún no era Sanofevich, con más abrigo que a Ushuaia. Había llegado vestido para sobrevivir en el invierno de Moscú o de San Petersburgo, no para pasearse por el de Buenos Aires.
Sin embargo, él saldría de Ushuaia como había salido de Siberia. No por moral, ni por orgullo, ni porque se sintiera víctima de una injusticia. No iba a recorrer la Tierra del Fuego y la Patagonia andando porque su sentido de la existencia y su idea del mundo así se lo reclamaran sino, simplemente, porque no iba a quedarse allí para siempre, y aún estaba vivo.
Ha de haberlo hecho, suponía Stèfano Bardelli, a su manera insensible, con lo que podía parecer una enorme paciencia, pero que no era más que falta de sentido del tiempo —Sanofevich no se recordaba más joven y no creía que la vejez fuese problema suyo: siempre había sido igualmente fuerte y brutal—, con una entera falta de relación con los demás reclusos, de los que no esperaba nada y a los que nada iba a dar: no esperaría la confianza ni la solidaridad de nadie. Y bien que hacía, decía mi padre al contar la historia, porque aquellos tipos ignoraban del todo tales virtudes.
La primera preocupación de Sanofevich ha de haber sido la de cómo hacerse con un arma sin que nadie, ni carceleros ni presidiarios, se enterase. Ya en Buenos Aires, antes de la sentencia. Y a Stèfano Bardelli sólo se le ocurrió una posibilidad, influido tal vez por su oficio, pero también guiado por la lógica. Los presos pasaban revisión médica. No es de creer que se tratara de una revisión exhaustiva, ni que los funcionarios clínicos a cargo del trámite se preocupasen grandemente por la posibilidad de que algún condenado fuese enviado a Ushuaia con una lesión pulmonar, lo que le acarrearía una muerte segura e iniciaría una inevitable cadena de contagios. No obstante, aun así, los hacían desnudar, controlaban sus ropas y echaban una mirada a los cuerpos. Cada prenda debía de ser mirada con rigor en busca de dinero u objetos susceptibles de constituir un peligro en manos de aquellos hombres, es decir, casi cualquier objeto. Pero los cuerpos, ¿qué se podía llevar en el cuerpo, como no fuera en la boca o en el culo? La boca, la mirarían. ¿Y el culo? ¿Para qué una investigación tan desagradable, en sujetos, por otra parte, tan sucios? ¿Qué podían llevar allí que les sirviera para la fuga? ¿Un cuchillo? Ridículo. ¿Dinero para sobornar a un guardia? ¿Cuánto? Muy poco. Y si un guardia, por unos pesos, dejaba marchar a alguno, ya se sabía cómo era el final. No valía la pena buscar allí. Lo demás estaba a la vista. Aunque un hilo, algo muy parecido a un hilo transparente, como es una cuerda de violín, no resulta fácil de ver, ni siquiera cuando está a la vista, en un varón tan peludo y bien dotado como tenía que ser Sanofevich, habida cuenta de su fuerza y de su gran estatura, de las que se habló durante años: una cuerda de violín alrededor de los testículos, no muy apretada bajo el pelo, o, pese a la rigidez del material, hasta arrollada en el surco del glande, bajo el prepucio, puesto que el hombre no era judío. O en el culo, ¿por qué no?, un pequeñísimo anillo envuelto en un condón. Donde estuviere, una vez pasado el requisito médico, una cuerda de violín se podía atar a una pierna, bajo el pantalón, por ejemplo, y permanecer en su sitio hasta que hiciera falta.
Y una cuerda de violín sirve con devoción al bien o al mal que habite la mano que la emplee: igual que los seres humanos, suena como suena la vida cuando se estremece en compañía, en el lecho conveniente, realizando un saber que algunos poseen parte a parte, pero cuya conjunción superior nace del quizás azaroso concurso de ciertos elementos de naturaleza divina; e igual que los seres humanos, separada de esa obra perfecta, sin abrazo, sin encaje, sin la amorosa inteligencia que deriva en el goce común, es instrumento para el dolor, la locura y la muerte.
De todo lo cual, decía Stèfano Bardelli, deduzco que de un objeto así tiene que haberse valido Sanofevich en su momento.
El momento de su fuga, en enero, que en aquellos parajes diabólicos es el mes menos cruel. Enero de 1925 o de 1926, a juzgar por la fecha probable de su llegada a Rosario, estimada a partir del dinero que, se sabe, produjo Hannah Goldwasser antes de poner fin a su penosa existencia.