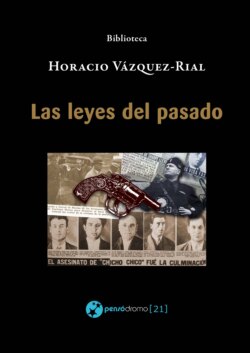Читать книгу Las leyes del pasado - Horacio Vazquez-Rial - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl patrón se llamaba Novak y pagaba bien, en miles de pesos. Sanofevich era eficaz: daba la muerte con la sobria precisión de los artesanos, sin ardor ni debilidad en el pulso. Los rivales de los que Novak se iba deshaciendo eran gentes como él: traficantes de mujeres, dueños de prostíbulos provinciales con sábanas grises y olor a desinfectante barato, con clientela cazcarrienta, rápida y callada. Cuando uno de esos hombres desaparecía, en un viaje sin regreso a Polonia o a Francia, él se hacía cargo de sus bienes, de sus pupilas y de sus acuerdos con la policía, mejorándolos siempre.
Novak no actuaba en solitario. Pertenecía a una organización cuyo nombre no conoció Sanofevich hasta mucho más tarde: a él no le interesaban los detalles.
Novak tenía una mujer, retirada del oficio: Nadia era una rusa rubia y opulenta que había salido del burdel porque tenía trato personal con el diablo. A ella le traían sin cuidado los hombres y permitía ciertos usos a su amante, no demasiado exigente ni especialmente apasionado, porque había comprendido que unos minutos de ejercicio sobre su cuerpo le tranquilizaban y le daban cierta lucidez. Y Nadia le quería sereno y reflexivo porque era su socia y él tenía que ganar dinero para los dos. El pacto entre ambos era claro: la mujer se encargaba de asegurar al rufián la protección de su amo, el Maligno, y él, gozando de constante inmunidad, aumentaba sin cesar la riqueza de ambos.
La propia Nadia le contó la historia a Sanofevich, y él no encontró motivo alguno para dudar de su veracidad: si una mujer conseguía salir de la cama pública debía de haber alcanzado algún acuerdo con los grandes poderes o haber enamorado a su amo, lo que venía a ser, de hecho, lo mismo. De modo que, cuando ella le pidió que le permitiera acompañarle en una de sus incursiones, únicamente como espectadora, se limitó a consultar a Novak con la mirada.
—Si a la chica le gusta ver morir, no seré yo quien se lo niegue —declaró el rufián.
Ciertamente, a ella le gustaba. Era lo único que realmente le gustaba, igual que a Sanofevich. Además, era de ayuda.
La primera noche que salieron juntos, en Buenos Aires, Sanofevich detuvo el automóvil en la esquina de la casa del que iba a ser su víctima, un tal Molnar, propietario de media docena de mujeres que sudaban oro en remotos rincones de la ciudad.
—Cuéntame cómo piensas hacerlo —pidió Nadia.
—Como siempre —abrevió Sanofevich.
—¿Y cómo es siempre?
—Llamo a la puerta y pregunto por él. Llevo unos cuantos billetes en la mano y los voy contando, como para pagarle algo. Eso da confianza. Si está, sale a atenderme. Y cuando sale, yo saco el cuchillo —lo hizo, mostró la hoja y a la mujer le corrió un frío feliz por la nuca— y le corto el cogote. Se quedan mirando quién sabe qué un rato largo, sin caerse, y alguno hasta da algún paso antes de venirse abajo. Pero yo ya me fui. Un tajo y vuelta al coche, para ya no estar cuando se acaban. Me aburre verlos.
—A mí no. Hoy lo vamos a hacer distinto.
—Como quiera.
—Lo vas a traer al coche.
—No va a querer venir. Que salgan a la puerta ya es un triunfo, aunque uno cuente billetes de cien en las narices de los alcahuetes.
—Vendrá, porque le dirás que le estoy esperando yo. Molnar me conoce y me tiene miedo. Le tiene miedo al diablo.
Sanofevich la miró a los ojos, atrevido y tonto como un niño.
—¿Es verdad que usted habla con él? —preguntó.
—A veces —contestó ella—. Adelanta un poco más. Para justo delante de la puerta. Que me vea bien.
Sanofevich obedeció. Tenía unos cuantos billetes dispuestos cuando alzó y soltó el llamador —una lánguida mano de bronce que golpeó en la madera como un anuncio del mal—, pero no le hicieron falta: salió Molnar en persona, con una media sonrisa y las cejas alzadas, sin corbata y con el cuello de la camisa desabrochado. Tampoco le hicieron falta palabras: el otro vio el automóvil, miró hacia el interior e identificó a Nadia. Ella hizo un gesto y Molnar anduvo hacia el vehículo. Nadia, que estaba ante el volante, le señaló el asiento del acompañante, como quien propone un paseo o una conversación confortable.
Sanofevich mantuvo la portezuela abierta hasta que el hombre se hubo sentado. Después la cerró y fue a acomodarse tras él.
—¿En qué puedo ayudarte? —ofreció Molnar.
—No puedes ayudarme —dijo Nadia—. Si acaso, darme una satisfacción muy especial.
Sanofevich le sujetó con el brazo izquierdo, cruzándolo por encima del pecho, desde el hombro hasta el sobaco del otro lado: era un brazo largo e inflexible.
—¿Hace falta esto? —averiguó Molnar con preocupación.
—Creo que sí —suspiró ella.
—¿Y qué satisfacción esperas de mí?
Nadia le puso la mano entre las piernas y empezó a acariciarlo con suave firmeza.
—No me la podrás negar —dijo.
—¿No?
—No. Escúchame bien: es algo acordado con quien ya sabes.
—¿Con él?
—Con él. Y es mi deseo.
—Dilo. Di qué quieres, por favor.
—Quiero que te mueras despacio. Quiero sentirlo aquí abajo. —Apretó levemente el sexo de Molnar—. Sentir aquí abajo cómo te mueres.
—¿Y qué tengo que hacer para morirme?
—Tú, nada. Lo hará mi amigo.
Sanofevich sacó su cuchillo y lo apoyó en la garganta de Molnar.
—Un tajo ligero, tibio, que no haga daño —pidió Nadia.
Sanofevich hizo un corte fino y largo, de lado a lado, dejando un hilo, menos que un hilo, un pelo rojo en la piel del que iba a morir, y devolvió la hoja al punto de partida. Era una especie de esquema, de proyecto de final.
—Hijo de puta —dijo Molnar—. Me va a matar de verdad.
—Claro —confirmó Nadia—. ¿Qué pasa? ¿Ya no sientes mi mano?
—¿Qué quieres que sienta?
—No sé. Vamos a cortar un poco más, a ver qué pasa.
Esta vez, Sanofevich no movió el arma: simplemente, apretó. Empezó a caer sangre sobre la camisa de Molnar y sobre el brazo de su asesino.
Nadia apartó la mano de la bragueta del hombre.
—¡Pobre asqueroso! —protestó, secándose los dedos en la manga de Molnar—. ¿No se te ocurre nada mejor que mearte? ¡Esto no es una broma! ¡Es tu muerte!
—Por eso me he meado —se defendió todavía el otro.
—¡Qué muerte más triste! —lamentó ella, cogiéndole la mano y mirándole a los ojos—. ¿No te irá a pasar nada peor? Esperaba más de ti.
—No puedo más.
—¡Sanofevich! ¡Acaba!
Sanofevich cortó a fondo, siguiendo el trazo del principio.
Nadia sintió la muerte de Molnar en la mano, en el apretón inútil y casi cariñoso del agónico, y la entrevió en sus ojos, que se mantuvieron encendidos un instante más. Pero no la percibió en su plenitud: comprendió que el horror verdadero, consciente, doloroso, se diluía a veces en el miedo vulgar, que oscurece el entendimiento, relaja los esfínteres y pudre el carácter. Habría que seguir haciéndolo: en algunas ocasiones, seguramente excepcionales, darían con quien supiese morir, y en otras, la mayoría, se mancharían la ropa a cambio de nada.
Nadia bajó del coche y echó a andar hacia la avenida más próxima, donde podría encontrar un taxi. Tal vez, en aquella época, aunque no fuese algo frecuente, una mujer pudiese andar sola por la calle. Buenos Aires era una ciudad segura.
Sanofevich retornó al volante y se metió en la noche con el cadáver que nadie jamás encontraría.