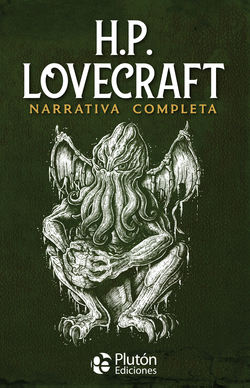Читать книгу Narrativa completa - Говард Лавкрафт, Говард Филлипс Лавкрафт, H.P. Lovecraft - Страница 42
ОглавлениеHerbert West: Reanimador39
Reanimador 1: De la oscuridad
De Herbert West, mi amigo durante el tiempo universitario, y también después, no puedo conversar sino con terror extremo. Terror que no se debe a la extraña manera en que desapareció recientemente, sino que se originó en la naturaleza general del trabajo de su vida, y que alcanzó importancia por primera vez hace más de diecisiete años, cuando estudiábamos el tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arkham.
Mientras estuvo conmigo, fui su más cercano compañero y lo maravilloso y perverso de sus experimentos me mantuvieron totalmente fascinado. Ahora que ha desaparecido y se ha roto el encanto, mi miedo es mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más aterradores que la realidad.
El primer pavoroso acontecimiento durante nuestra amistad fue la mayor impresión que yo había sufrido hasta entonces y me cuesta tener que repetirlo. Ocurrió, como ya mencioné, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West ya se había hecho célebre con sus descabelladas teorías sobre la propiedad de la muerte y la posibilidad de conquistarla artificialmente. Sus opiniones, seriamente ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, se movían en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida y se referían a la manera de poner a funcionar la maquinaria orgánica del ser humano por medio de una acción química calculada después de fallar los mecanismos naturales.
Con el fin de experimentar diversas sustancias reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a infinidad de conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta transformarse en la persona más irritante de la Facultad. En varias oportunidades había logrado obtener signos de vida en animales teóricamente muertos. En muchos casos, signos violentos de vida. Pero se dio cuenta pronto de que, de ser efectivamente posible, la perfección lo obligaría, necesariamente, a toda una vida dedicada a la investigación. Igualmente vio con claridad que, como la misma solución no obraba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, precisaba disponer de seres humanos si quería obtener nuevos y más especializados progresos. Aquí es donde se enfrentó con las autoridades universitarias y le fue retirado el permiso para realizar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el culto y compasivo doctor Allan Hales, cuyo trabajo a favor de los enfermos es recordada por todos los viejos vecinos de Arkham.
Yo siempre había sido extraordinariamente tolerante con las investigaciones de West, y con frecuencia hablábamos de sus teorías, cuyas desviaciones y consecuencias eran casi infinitas. Sosteniendo con Haeckel que toda vida es un proceso químico y físico y que la supuesta “alma” es un mito, mi amigo pensaba que la reanimación artificial de los muertos podía depender solo de la condición de los tejidos y que, a menos que se hubiese iniciado una verdadera descomposición, todo cuerpo totalmente dotado de órganos era apto para recibir mediante un tratamiento adecuado, esa particular condición que conocemos como vida. West comprendía perfectamente que el más leve deterioro de las células cerebrales causado por un instante letal, incluso fugaz, podía perjudicar la vida intelectual y psíquica.
Al comienzo, tenía esperanzas de encontrar un químico capaz de devolver la vitalidad antes de la definitiva aparición de la muerte y solo los infinitos fracasos en animales le habían mostrado que eran incompatibles los movimientos vitales naturales y los artificiales. Entonces adquirió ejemplares extremadamente frescos y les inyectó sus reactivos en la sangre —inmediatamente después de la extinción de la vida—. Este hecho volvió considerablemente más incrédulos a los profesores, ya que dedujeron que en ningún caso se había producido una muerte verdadera. No se detuvieron a considerar el asunto detenida y razonablemente.
Poco después de que el profesorado le impidiese continuar con sus trabajos, West me confió su intención de conseguir ejemplares frescos de una u otra manera y de retomar en secreto los experimentos que no podía efectuar abiertamente. Era terrible escucharle hablar sobre el medio y la forma de conseguirlos. En la Facultad, nosotros nunca habíamos tenido que ocuparnos de reunir ejemplares para las prácticas de anatomía. Cada vez que disminuía el depósito, dos negros de la zona se encargaban de corregir esta deficiencia sin que se les interrogase jamás su origen. West era por entonces joven, delgado y con gafas, de fisionomía delicada, pelo amarillo, ojos azul pálido y voz suave, y era extraño escucharlo explicar cómo la fosa común era comparativamente más interesante que el cementerio perteneciente a la Iglesia de Cristo, ya que casi todos los cuerpos de la Iglesia de Cristo estaban momificados, lo cual evidentemente, hacía improbables las investigaciones de West.
Para entonces yo era su vehemente y hechizado auxiliar, y lo ayudé en todas sus disposiciones. No solo en las que concernían a la fuente de provisión de cadáveres, sino también en las referentes al lugar más idóneo para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien sugirió la granja deshabitada de Chapman, al otro lado de Meadow Hill. Allí, equipamos una habitación de la planta baja como sala de operaciones y otra como laboratorio, cubriéndolas con gruesas cortinas a fin de ocultar nuestras labores nocturnas. El lugar estaba alejado de la carretera y no había casas a la vista. De todas maneras, había que exagerar las precauciones, ya que el más pequeño chisme sobre luces extrañas, que cualquier caminante nocturno hiciera circular, podía resultar desastroso para nuestra labor. Si llegaban a sorprendernos, convenimos decir que se trataba de un laboratorio químico.
Poco a poco equipamos nuestra fatídica guarida científica con equipos comprados en Boston o extraídos a escondidas de la facultad —herramientas cuidadosamente camufladas, a fin de hacerlas irreconocibles, salvo para ojos expertos— y nos equipamos con picos y palas para los abundantes enterramientos que tendríamos que realizar en el sótano. En la facultad había un crematorio, pero un aparato de ese tipo era demasiado oneroso para un laboratorio secreto como el nuestro. Los cuerpos eran siempre un problema… hasta los pequeños cadáveres de cobaya de los ensayos secretos que West efectuaba en el cuarto de la pensión donde vivía.
Como vampiros seguíamos las noticias necrológicas locales, ya que nuestros ejemplares demandaban determinadas condiciones. Lo que necesitábamos eran cadáveres enterrados muy poco después de morir y sin preservación artificial de ningún tipo, preferiblemente, libres de insanas malformaciones y, desde luego, con todos sus órganos. Nuestras mayores esperanzas residían en las víctimas de accidentes. Durante algunas semanas no tuvimos noticias de ningún caso adecuado, aunque conversábamos con las autoridades del depósito y del hospital, aparentando representar los intereses de la facultad. Quizá necesitaríamos permanecer en Arkham durante las vacaciones, en que solo se impartían las limitadas clases de los cursos de verano. Pero finalmente nos sonrió la suerte, pues un día supimos que iban a enterrar en la fosa común un caso prácticamente idóneo: un joven y fornido obrero que se había ahogado el día antes en Summer’s Pond y que había sido enterrado sin dilaciones ni embalsamamientos por cuenta de la ciudad. Esa misma tarde encontramos la nueva sepultura y decidimos comenzar a trabajar poco después de la medianoche.
Fue una labor asquerosa la que emprendimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada, aunque en aquella época no teníamos ese miedo particular a los cementerios que nuestras prácticas posteriores nos despertó. Llevamos palas y lámparas de petróleo porque, aunque ya entonces había linternas eléctricas, no eran tan cómodas como esos aparatos de tungsteno de hoy día. El trabajo de exhumación fue lento y miserable —podía haber sido terriblemente poético si en vez de científicos hubiéramos sido artistas— y sentimos consuelo cuando nuestras palas chocaron con la madera. Una vez que la caja de pino quedó totalmente descubierta, West bajó, quitó la tapa, sacó el cuerpo y lo dejó apoyado. Me incliné, lo agarré, y entre los dos lo sacamos de la fosa. A continuación trabajamos esforzadamente para dejar el lugar igual que antes. La tarea nos había puesto algo nerviosos. Sobre todo, el cuerpo rígido y la cara imperturbable de nuestro primer botín, pero nos las ingeniamos para borrar todas las marcas de nuestra visita. Cuando quedó plana la última paletada de tierra, guardamos el cuerpo en un saco de tela y comenzamos el regreso hacia la granja del viejo Chapman, al otro lado de Meadow Hill.
En una improvisada mesa de disección situada en la vieja granja y bajo la luz de una potente lámpara de acetileno, el cuerpo no ofrecía un semblante demasiado espectral. Había sido un joven fuerte y poco imaginativo, al parecer un tipo vigoroso y popular —complexión ancha, ojos grises y cabello castaño—, un animal saludable, sin complicaciones sicológicas y, probablemente, con unos procesos vitales de lo más sencillos y sanos. Claro está, con los ojos cerrados parecía más dormido que muerto, sin embargo, la versada comprobación de mi amigo borró de inmediato toda duda al respecto. Al fin teníamos lo que West siempre había deseado, un muerto verdaderamente ideal, idóneo para la solución que habíamos preparado con meticulosos cálculos y teorías a fin de utilizarla en el organismo humano. Nuestro nerviosismo era enorme. Sabíamos que las oportunidades de lograr un éxito definitivo eran muy lejanas y no podíamos contener un miedo espantoso a las terribles consecuencias de una viable animación parcial. Nos sentíamos especialmente recelosos con lo que estaba relacionado con la mente y a los impulsos de la criatura, ya que podía haber sufrido un daño en las sutiles células cerebrales con posterioridad a la muerte. En lo personal, yo aún poseía una acostumbrada noción del concepto del “alma” humana y sentía cierto temor frente a los secretos que podía descubrir alguien que retornaba del reino de los muertos. Me preguntaba qué miradas podía haber experimentado este apacible joven, si regresaba plenamente a la vida. Pero mi expectativa no era muy grande, ya que compartía —casi en su totalidad— el materialismo de mi amigo. Él se mostró más sereno que yo al inyectar una buena dosis de su reactivo en una vena del brazo del cadáver y cubrir de inmediato el pinchazo.
La espera fue enloquecedora, pero West no perdió la serenidad en ningún momento. De cuando en cuando, colocaba su estetoscopio sobre el ejemplar y aguantaba filosóficamente los resultados negativos. Al cabo de unos tres cuartos de hora, notando que no se producía el menor signo de vida, expresó decepcionado que la sustancia era inapropiada, sin embargo, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad y probó una modificación de la formula, antes de deshacerse de su lúgubre presa. Esa tarde habíamos hecho una sepultura en el sótano y tendríamos que llenarla al amanecer, pues aunque habíamos puesto cerraduras en la casa, no queríamos correr el más pequeño riesgo de que se produjera un brusco descubrimiento. Además, el cuerpo no estaría ni moderadamente fresco la noche siguiente. De modo que transportamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo —dejando a nuestro silencioso huésped a oscuras sobre la losa— y nos pusimos a trabajar en la elaboración de una nueva solución, después de que West comprobara el peso y las mediciones con vehemente cuidado.
El aterrador suceso fue repentino y absolutamente inesperado. Yo estaba agregando algo de un tubo de ensayo a otro y West se hallaba ocupado con la lámpara de alcohol —que hacía las veces de mechero Bunsen en esta construcción sin instalación de gas— cuando del espacio que habíamos dejado a oscuras surgió la más espantosa y demoníaca sucesión de gritos jamás escuchada por ninguno de los dos. No habría sido más espeluznante el caos de alaridos si el infierno se hubiese abierto para dejar escapar la angustia de los condenados, ya que en aquella pasmosa disonancia se concentraba el máximo terror y desesperación de la presa animada. No podían ser humanos —un hombre no puede emitir gritos como esos— y sin pensar en la labor que estábamos realizando, ni en el riesgo de que lo descubrieran, los dos saltamos por la ventana más cercana como animales horrorizados, derribando tubos, lámparas y matraces y escapando alocadamente en la estrellada negrura de la noche rural. Creo que gritamos mientras corríamos arrebatadamente hacia la ciudad, aunque al alcanzar las afueras adoptamos una postura más contenida… la suficiente como para transitar como un par de juerguistas trasnochadores que vuelven a casa después de un festín.
No nos separamos, sino que nos protegimos en la habitación de West y allí estuvimos conversando, con la luz de gas encendida, hasta que se hizo de día. A esa hora nos habíamos tranquilizado un poco discutiendo teorías probables y proponiendo ideas prácticas para nuestra investigación, de modo tal que logramos dormir todo el día en lugar de asistir a clase. Pero esa tarde publicaron dos artículos en el periódico, sin relación alguna entre sí, que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman se había incendiado inexplicablemente, quedando reducida a un simple montón de cenizas —eso lo entendíamos ya que habíamos volcado la lámpara—. El otro informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común, como removiendo la tierra inútilmente y sin herramientas —esto nos resultaba incomprensible, ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda—.
Y durante diecisiete años, West estuvo mirando sobre su hombro quejándose de que le parecía escuchar pasos detrás de él. Ahora él ha desaparecido.
Reanimador 2: El demonio de la peste
Jamás olvidaré aquel horrible verano hace dieciséis años, en que, como un demonio perverso de las moradas de Eblis, se generalizó, disimuladamente, el tifus por toda Arkham. Muchos recapitulan ese año por dicho flagelo mortal, ya que un auténtico terror se derramó, con membranosas alas, sobre los ataúdes acumulados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hay un horror aún mayor que viene de esa época, un horror que solo yo conozco, ahora que Herbert West no habita en este mundo.
West y yo hacíamos trabajos de postgraduación en el curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic y mi amigo había adquirido gran reputación debido a sus experimentos orientados a la revivificación de los muertos. Tras la científica carnicería de incontable bestezuelas, la bestial labor quedó aparentemente prohibida por orden de nuestro desconfiado decano, el doctor Allan Halsey, pero West había continuado haciendo ciertas pruebas secretas en la lúgubre pensión donde vivía, y en una espantosa y terrible ocasión se había apoderado de un cuerpo humano de la fosa común, llevándolo a una granja situada al lado opuesto de Meadow Hill. En aquella ocasión, yo estuve con él y lo vi inyectar en las venas exangües la sustancia que según él, devolvería en cierta manera los procesos químicos y físicos. El experimento había finalizado terriblemente en un delirio de terror que poco a poco llegamos a imputar a nuestros sobreexcitados nervios. Después de eso, West no fue capaz de liberarse de la angustiosa sensación de que lo seguían y perseguían. El cadáver no estaba lo bastante fresco. Estaba claro que para restablecer las condiciones mentales normales, el cadáver debía ser verdaderamente fresco. Por otra parte, el incendio de la vieja casona nos había imposibilitado enterrar el ejemplar. Habría sido deseable tener la seguridad de que estaba sepultado bajo tierra.
Después de esa experiencia, West dejó sus investigaciones durante cierto tiempo, pero lentamente recobró su inquietud de científico nato y volvió a molestar a los profesores de la Facultad pidiéndoles permiso para hacer uso de la sala de taxidermia y ejemplares humanos frescos para un trabajo que él consideraba tan enormemente importante. Pero sus ruegos fueron totalmente inútiles, ya que la decisión del doctor Halsey fue rigurosa y los demás profesores reafirmaron el veredicto de su superior. En la teoría base de la reanimación solo veían incongruencias inmaduras de un joven fanático cuyo cuerpo delgado, cabello amarillo, ojos azules y miopes, y suave voz no hacían imaginar el poder supranomal “casi diabólico” del cerebro que hospedaba en su interior. Aún lo veo como era en ese momento y me estremezco. Su rostro se volvió más severo, aunque no más viejo. Y ahora Sefton es responsable de la desgracia y West ha desaparecido.
West se enfrentó desagradablemente con el Doctor Halsey casi al final de nuestro último año de carrera, en una discusión que le trajo menos prestigio a él que al compasivo decano en lo que a caballerosidad se refiere. West afirmaba que este hombre se mostraba infundada y desatinadamente grande y que deseaba comenzar su obra mientras tenía la oportunidad de usar las excepcionales instalaciones de la facultad. Era terriblemente indignante e incomprensible para un joven con el temperamento lógico de West, que los profesores apegados a la tradición, desconociesen los singulares resultados obtenidos en animales e insistieran en negar la posibilidad de la reanimación. Solo una mayor madurez podía ayudarlo a comprender las restricciones mentales crónicas del tipo “doctor-profesor”, resultado de generaciones de puritanos mediocres, a veces bondadosos, conscientes, afables y corteses, pero siempre rígidos, intolerantes, esclavos de las costumbres y carentes de perspectivas. El tiempo es más misericordioso con estas personas rudimentarias aunque de alma grande, cuyo defecto esencial es en realidad la timidez, y las cuales reciben, definitivamente, el castigo del escarnio general por sus pecados intelectuales, su ptolemismo, su calvinismo, su antidarwinismo, su antinietzahísmo, y por toda clase de sabbatarianismo y leyes aparatosas que practican. El joven West, a pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía muy poca paciencia con el buen doctor Halsey y sus colegas eruditos y alimentaba una aversión cada vez más grande, acompañada de su deseo de demostrar la autenticidad de sus teorías a estas lerdas dignidades de alguna manera impresionante y dramática. Y, como la mayoría de los jóvenes, se entregaba a enredados sueños de venganza, triunfo y espléndida indulgencia final. Y entonces surgió el azote, cáustico y mortal de las grutas pesadillescas del Tártaro. West y yo nos habíamos graduado cuando comenzó, aunque continuamos en la Facultad haciendo un trabajo adicional del curso de verano, de manera que aún estábamos en Arkham cuando se desató con furia diabólica en toda la ciudad. Aunque todavía no estábamos facultados para ejercer, teníamos nuestro título, y nos vimos furiosamente requeridos a incorporarnos al servicio público, cuando aumentó el número de los afectados.
La situación se hizo casi incontrolable y las muertes se producían con demasiada frecuencia para que los comercios funerarios de la localidad pudieran ocuparse satisfactoriamente de todas ellas. Los entierros se realizaban en rápida sucesión, sin ninguna preparación y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo estaba repleto de ataúdes de muertos sin embalsamar. Este hecho no dejó de tener su efecto en West, que con frecuencia pensaba en la ironía de la situación, tantísimos ejemplares frescos y sin embargo ¡ninguno servía para sus investigaciones! Estábamos desesperadamente abrumados de trabajo y la terrible tensión mental y nerviosa hundía a mi amigo en nocivas reflexiones. Pero los afables enemigos de West no estaban sumergidos en agobiantes deberes. La facultad había sido cerrada y todos los doctores adscritos a ella auxiliaban en la lucha contra la epidemia de tifus. El doctor Halsey, se distinguía sobre todo por su abnegación, dedicando todo su gran conocimiento, con sincera energía, a los casos que muchos otros evitaban por el peligro que representaban o por juzgarlos perdidos. Antes de finalizar el mes, el valiente decano se había convertido en héroe popular, aunque él no parecía tener conocimiento de su fama y luchaba para evitar su derrumbe por agotamiento físico y nervioso. West no podía menos que admirar la fortaleza de su enemigo, pero precisamente por esto estaba más resuelto aún a demostrarle la autenticidad de sus extrañas teorías. Una noche, aprovechando el desorden que reinaba en el trabajo de la Facultad y en las normas sanitarias del municipio, se las ingenió para introducir disimuladamente el cuerpo de un recién fallecido en la sala de disección, y en mi presencia le inyectó una nueva variante de su solución. El cadáver efectivamente abrió los ojos, aunque se limitó a fijarlos en el techo con expresión de concentrado horror, antes de caer en una inercia de la que nada fue capaz de arrancarlo. West mencionó que no era suficientemente fresco, el aire caliente del verano no beneficia los cadáveres. Esta vez estuvieron a punto de sorprendernos antes de quemar los despojos y West no consideró recomendable repetir esta utilización ilícita del laboratorio de la facultad.
El auge de la epidemia tuvo lugar en agosto. West y yo estuvimos a punto de perecer, en cuanto al doctor Halsey, murió el día catorce. Todos los estudiantes concurrieron a su precipitado funeral el día quince y compraron una impresionante corona, aunque casi la ahogaban las demostraciones enviadas por los ciudadanos nobles de Arkham y las propias autoridades del municipio. Fue casi un acto público, puesto que el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Después del entierro, nos quedamos bastantes deprimidos y pasamos la tarde en el bar de la Casa Comercial, donde West, aunque afectado por la muerte de su principal contrincante, nos hizo estremecer a todos hablándonos de sus trascendentes teorías. Al oscurecer, la mayoría de los estudiantes volvieron a sus casas o se incorporaron a sus diversas ocupaciones, pero West me persuadió para que lo ayudase a “sacar provecho de la noche”. La casera de West nos vio entrar en la habitación cerca de las dos de la madrugada, acompañados por un tercer hombre y le dijo a su marido que se notaba que habíamos cenado y bebido bastante bien. Aparentemente, la amargada patrona tenía razón, pues hacia las tres, la casa entera se despertó con los gritos oriundos de la habitación de West, cuya puerta tuvieron que derribar para hallarnos a los dos inconscientes, tendidos en la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, con trozos de frascos e instrumentos regados a nuestro alrededor. Solo la ventana abierta indicaba qué había sido de nuestro agresor y muchos se preguntaron qué le habría ocurrido después del gran salto que tuvo que dar desde el segundo piso al césped. Encontraron algunas ropas extrañas en la habitación, pero cuando West volvió en sí, explicó que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras acumuladas para su análisis bacteriológico, lo cual formaba parte de sus indagaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que las quemasen de inmediato en la amplia chimenea. En la policía, declaramos desconocer por completo la identidad del hombre que había estado con nosotros. West explicó con cierto nerviosismo que se trataba de un simpático extranjero al que habíamos conocido en un bar de la ciudad que no recordábamos. Habíamos pasado un rato algo alegres y, West y yo, no deseábamos que detuviesen a nuestro conflictivo compañero.
Esa misma noche fuimos testigos del comienzo del segundo horror de Arkham. Horror que para mí, iba a empequeñecer a la misma epidemia. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue lugar de un horrible asesinato, un vigilante había muerto por desgarraduras, no solo de forma indescriptiblemente espantosa, sino que se dudaba de que el agresor fuese un ser humano. La víctima había sido vista con vida bastante después de la medianoche, descubriéndose el incalificable hecho al amanecer. Se investigó al director de un circo apostado en el vecino pueblo de Bolton, pero este aseguró que ninguno de sus animales se había escapado de su jaula. Quienes hallaron el cadáver notaron un rastro de sangre que llevaba a una tumba reciente, en cuyo cemento había un pequeño charco rojo, justo delante de la entrada. Otro rastro más pequeño se desviaba en dirección al bosque, pero se perdía de inmediato.
La noche siguiente, los demonios bailaron sobre los tejados de Arkham, y una locura desenfrenada aulló en el viento. Por la enfebrecida ciudad transitaba suelta una maldición, de la que algunos decían que era más grande que la peste y otros susurraban que era el espíritu encarnado del mismo demonio. Un ser abominable entró en ocho casas esparciendo la roja muerte a su paso… El silencioso y sádico monstruo dejó atrás un total de diecisiete cadáveres y huyó después. Algunas personas que lograron verlo en la oscuridad dijeron que era blanco y como un mono deforme o como un monstruo antropomorfo. No había dejado a nadie entero de cuantos había atacado, ya que a veces había sentido hambre. El número de víctimas llegaba a catorce, las otras tres las había encontrado muertas al entrar en sus casas, víctimas de la enfermedad.
La tercera noche, los delirantes grupos dirigidos por la policía lograron atraparlo en una casa de la Calle Crane, cerca del campus universitario. Habían organizado la búsqueda con toda minuciosidad, manteniendo el contacto a través de puestos voluntarios telefónicos y cuando alguien del área de la Universidad avisó que había escuchado arañazos en una ventana cerrada, enviaron inmediatamente la red. Debido a las precauciones y a la prevención general no hubo más que otras dos víctimas y la captura se realizó sin más incidentes. La criatura fue contenida finalmente por una bala aunque no terminó con su vida y fue llevada al hospital local, en medio de la furia y la aversión generales, porque aquel ser había sido humano. Esto quedó claro a pesar de sus ojos mugrientos, su silencio simiesco, y su demoníaco salvajismo. Le cerraron la herida y lo llevaron al manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la cabeza contra los muros de una celda acolchada durante dieciséis años, hasta un reciente accidente a causa del cual huyó en condiciones de las cuales a nadie le gusta mencionar. Lo que más desagradó a quienes lo apresaron en Arkham fue que, al asearle la cara a la sanguinaria criatura, observaron en ella un parecido increíble y ridículo con el mártir sabio y abnegado al que habían sepultado hacía tres días: el difunto doctor Allan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic.
Para el desaparecido Herbert West, y para mí, la repulsión y el horror fueron indecibles. Aun esta noche me estremezco, mientras pienso en todo ello, y tiemblo aún más de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendas:
—¡Maldita sea, no estaba bastante fresco!
Reanimador 3: Seis disparos a la luz de la luna
No es común descargar los seis disparos de un revólver a toda prisa cuando solo uno habría sido suficiente, pero hubo muchas cosas en la vida de Herbert West que no eran comunes. No es frecuente, por ejemplo, que un médico recién graduado de la Universidad se vea obligado a esconder las razones que lo llevan a elegir determinada casa y consulta, sin embargo, ese fue el caso de Herbert West. Cuando ambos obtuvimos el título de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic y tratamos de disminuir nuestra pobreza estableciéndonos como facultativos de medicina general, tuvimos mucho cuidado en disimular que habíamos seleccionado nuestra casa por su aislamiento y su cercanía al cementerio.
Un deseo de soledad de este tipo rara vez adolece de motivos y como es natural, nosotros también los teníamos. Nuestras necesidades se debían a un trabajo rotundamente impopular. Exteriormente éramos tan solo médicos, pero por debajo de nuestra túnica había razones de mayor y terrible importancia, ya que lo básico en la vida de Herbert West era la investigación en las negras y prohibidas áreas de lo desconocido, en las que esperaba descubrir el secreto de la vida y devolver la animación eterna al frío barro del cementerio. Una búsqueda de esta especie requiere extraños materiales, entre ellos, cadáveres humanos muy recientes, y para mantenerse provisto de tales elementos indispensables, uno debe existir discretamente y no muy alejado de un lugar de enterramientos anónimos.
West y yo nos habíamos conocido en la Universidad y fui el único que congenió con sus pavorosos experimentos. Gradualmente me había transformado en su inesperado ayudante y ahora que dejábamos la Universidad teníamos que continuar juntos. No era factible que dos doctores encontraran salida juntos, pero finalmente, por referencias de la Universidad, se nos facilitó una consulta en Bolton, pueblo industrial próximo a Arkham, sede de la Universidad. Las fábricas textiles de Bolton son las más grandes del valle de Miskatonic y sus políglotas operarios no han sido nunca pacientes agradables para los médicos de la zona. Buscamos nuestra casa con mucho cuidado y acogimos finalmente un edificio ruinoso, cercano al final de la Calle Pond, a cinco bloques de nuestro vecino más cercano y separado del cementerio tan solo por una prolongación de terreno cortado por una delgada franja de espeso bosque que hay al norte. Esa distancia era mayor de lo que hubiéramos querido, pero no encontramos una casa más cercana, a menos que nos hubiésemos situado al otro lado del prado, lo que quedaba muy distante de la zona industrial. Pero no estábamos demasiado molestos ya que no teníamos vecinos entre nosotros y nuestra macabra fuente de abastecimiento. El camino era algo largo, pero podíamos acarrear nuestros silenciosos ejemplares sin que nadie nos incomodase. Nuestro trabajo fue sorpresivamente cuantioso desde el principio mismo. Lo bastante abundante como para satisfacer a la mayoría de los doctores jóvenes y lo bastante abundante para resultar un fastidio y una molestia para aquellos estudiosos cuyo interés verdadero estaba en otra cosa. Los obreros de las fábricas eran de inclinación algo revoltosas, así que además de sus profusas necesidades de asistencia médica, sus frecuentes golpes, cuchilladas y disputas nos daban mucho trabajo. Pero lo que efectivamente retenía nuestro interés era el laboratorio secreto que habíamos ubicado en el sótano. Un laboratorio con su larga mesa bajo las luces eléctricas donde, en las primeras horas de la madrugada, inyectábamos a menudo los diversos elixires de West en las venas de los cadáveres que conseguíamos de la fosa común. West experimentaba, febrilmente, tratando de tropezar con algo que pusiese en marcha de nuevo los movimientos vitales, tras haber sido interrumpidos por ese fenómeno que llamamos muerte, pero tropezaba con los más horrendos obstáculos. La solución debía tener una composición especial de acuerdo con los distintos tipos: la que se usaba para los conejillos de Indias no servía para los seres humanos y cada tipo demandaba sensibles alteraciones. Los cuerpos tenían que ser extraordinariamente frescos, dado que una leve descomposición del tejido cerebral hacía imposible que la reanimación fuese perfecta. En efecto, el problema más grande estaba en obtener cadáveres suficientemente frescos… West había tenido horribles experiencias con cadáveres de dudosa calidad, durante sus investigaciones secretas en la Universidad. Los resultados de una animación parcial o imperfecta eran mucho más aterradores que los fracasos totales y los dos teníamos pavorosos recuerdos de ese tipo de resultados. Desde nuestra primera sesión diabólica en la deshabitada granja de Meadow Hill, Arkham, no habíamos dejado de experimentar una oculta amenaza y West, que en casi todos los aspectos era un frío autómata, científico, rubio y de ojos azules, declaraba a menudo, con cierto estremecimiento, que le parecía ser víctima de una disimulada persecución. Tenía el sentimiento de que lo seguían, una ilusión mental originada por sus trastornados nervios y aumentada por el innegablemente perturbador hecho de que al menos uno de nuestros tres cadáveres reanimados aún seguía vivo. Se trataba de un ser aterrador y carnívoro, que permanecía encerrado en una celda acolchada de Sefton. Había otro además, el primero, cuyo destino preciso nunca lo llegamos a saber.
Tuvimos mucha suerte con los ejemplares de Bolton, mucha más suerte que con los de Arkham. Aún no hacía ni una semana que nos habíamos instalado cuando nos apoderamos de una víctima de accidente la misma noche de su entierro y logramos que abriese los ojos con una expresión extraordinariamente lúcida antes de que fallara la solución. Había perdido un brazo… De haber tenido el cuerpo completo, tal vez habríamos tenido más suerte. Entre esa fecha y el siguiente mes de enero realizamos tres pruebas más: una fue un fracaso total. En otra, conseguimos un definido movimiento muscular y, en cuanto al tercero, el resultado fue impresionante, se levantó por sí mismo y pronunció un sonido gutural. Después vino un periodo de mala suerte. Bajó el número de entierros y los que ocurrían eran de ejemplares demasiado enfermos —o mutilados— para poderlos aprovechar nosotros. Seguíamos la pista a todas las muertes y las circunstancias en las que estas acontecían con un sistemático cuidado.
Sin embargo, una noche de marzo logramos, inesperadamente, un ejemplar que no venía de la fosa común. El puritanismo imperante en Bolton tenía denegada la práctica del boxeo, lo que no dejaba de tener sus lógicas consecuencias. Las peleas torpemente dirigidas entre los obreros eran cosa ordinaria, y de vez en cuando traían de fuera algún campeón profesional de poca categoría. Esa noche de finales de invierno habían celebrado un combate de este género, evidentemente, con funestas consecuencias ya que vinieron a buscarnos dos polacos aterrados, rogándonos en un lenguaje casi incomprensible que atendiésemos un caso muy secreto y desesperado. Los acompañamos hasta un establo abandonado, donde todavía permanecía un grupo de espectadores extranjeros mirando asustados un cuerpo negro que yacía desmayado en el suelo. En el combate se habían enfrentado Kid O’Brien, un joven torpe y ahora tembloroso, con una nariz ganchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, “El betún de Harlem”. El negro había sido noqueado y después de un corto examen, nos dimos cuenta de que no se recobraría. Era un ser asqueroso, con apariencia de gorila, unos brazos irregularmente largos que me parecían de forma inevitable patas anteriores y una cara que hacía pensar, irremediablemente, en los indescifrables secretos del Congo y en llamadas de tambor bajo una luna misteriosa. El cuerpo debió tener peor aspecto en vida, pero el mundo aguanta muchas fealdades. Aquella despreciable gente estaba aterrorizada, ya que no sabían qué podía exigirles la ley si llegaba a conocerse el caso y se sintieron agradecidos cuando West, a pesar de mis inconscientes temblores —puesto que sabía muy bien sus intenciones— se ofreció a librarlos del cuerpo en secreto….
Había una radiante luna sobre el paisaje sin nieve. Vestimos el cadáver y lo llevamos a casa entre los dos por el campo y las desiertas calles, de la misma forma que transportamos un muerto parecido una terrible noche en Arkham. Nos fuimos a casa por el campo de atrás, metimos el cadáver por la puerta trasera, lo llevamos al sótano y lo preparamos para nuestro experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era irracionalmente considerable, aunque habíamos calculado nuestro recorrido de manera que no nos encontramos con el guardia que hacía vigilancia por aquel distrito.
El resultado fue terriblemente decepcionante. Con su horrenda apariencia, nuestra presa fue totalmente insensible a todas las sustancias que inyectamos en su negro brazo. De manera que, como se acercaba peligrosamente la hora del amanecer, repetimos lo mismo que con los otros: lo trasladamos a rastras por el campo hasta la franja de bosque cercana al cementerio de enterramientos anónimos y lo enterramos allí en la mejor sepultura que la tierra helada nos permitió. La fosa no era demasiado profunda, pero era tan buena como la del ejemplar anterior, aquel que se había erguido y había lanzado un grito. A la luz de nuestras oscuras linternas, lo cubrimos diligentemente con hojas y ramas secas, seguros de que la policía jamás lo descubriría en un bosque tan sombrío y cerrado. Al día siguiente me sentí inquieto, ya que un paciente me dio la noticia de que se presumía que habían celebrado una pelea y de que había muerto alguien. West, tenía otro motivo de preocupación, por la tarde lo habían convocado para que atendiese un caso que terminó de manera amenazadora. Una italiana se había puesto histérica porque se le había perdido su hijo, un niño de apenas cinco años, que había desaparecido por la mañana y no había regresado para comer y la mujer presentaba síntomas alarmantes ya que sufría del corazón. Era un histerismo necio, ya que el chico se había ausentado más de una vez, pero los campesinos italianos son asombrosamente crédulos y esta mujer parecía tan afligida por los presentimientos como por los hechos. Hacia las siete de la noche la mujer murió y su delirante marido armó un espantoso escándalo, obstinado en matar a West, a quien culpaba enérgicamente por no haberle salvado la vida. Los amigos lo sujetaron cuando lo vieron sacar un cuchillo, pero West se fue en medio de brutales gritos, maldiciones y amenazas de venganza. En su último dolor, el hombre parecía haberse olvidado del niño, que ya entrada la noche, aún no había regresado. Se habló de buscarlo en el bosque, pero la mayor parte de los amigos de la familia se ocuparon de la difunta y del vociferante marido. Al final, la tensión nerviosa a que se vio sujeto West fue espantosa sin duda. Lo agobiaba inmensamente pensar en la policía y en el loco italiano.
Alrededor de las once nos retiramos a descansar, pero yo no dormí bien. Bolton contaba con un cuerpo de policías pasmosamente eficaz pese a ser un pequeño pueblo, y yo no dejaba de pensar en el escándalo que provocaría si se alcanzaba a descubrir lo sucedido la noche anterior. Podía significar el fin de nuestra labor en la zona… y tal vez, la cárcel para ambos. Me angustiaban los rumores que circulaban acerca del combate de boxeo. Ya pasadas las tres, el brillo de la luna me dio en los ojos, pero me giré sin levantarme para cerrar la persiana. Luego se escucharon unos enérgicos golpes en la puerta de atrás. Permanecí inmóvil, un poco distraído y poco después escuché a West llamar a mi puerta. Estaba en bata y zapatillas y tenía en sus manos un revólver y una linterna eléctrica. Al ver el revólver advertí que pensaba más en el trastornado italiano que en la policía.
—Será mejor que bajemos los dos —susurró—. No estaría bien no contestar, tal vez sea un paciente… sería muy típico de uno de esos tontos llamar por la puerta de atrás.
Así que bajamos los dos silenciosamente, con un temor por una parte justificado y por otra debido solo al misterio de las primeras horas de la madrugada. Volvieron a llamar un poco más fuerte. Al llegar a la puerta, cautelosamente corrí el cerrojo y abrí de par en par. Al mostrarnos la luz de la luna la figura que teníamos delante, West hizo algo muy raro. A pesar del indiscutible peligro de atraer sobre nuestras cabezas una temida investigación policial (cosa que afortunadamente evitamos por el relativo aislamiento de nuestra casa), mi amigo, repentina, agitada e innecesariamente, disparó las seis recámaras de su revólver sobre nuestro nocturno visitante, porque no se trataba del italiano ni del policía. Dibujándose horriblemente contra la luna espectral había un ser gigantesco y deforme, inimaginable salvo en las pesadillas. Era una aparición de ojos vidriosos, negra, y casi a cuatro patas, cubierta de hojas y ramas y barro, y sucia de sangre coagulada, la cual exhibía entre sus dientes relucientes una cosa cilíndrica, terrible, blanca como la nieve, que terminaba en una pequeña mano.
Reanimador 4: El grito del muerto
Lo que me hizo concebir aquel intenso terror hacia el doctor Herbert West fue el alarido de un muerto, terror que empañó los últimos años de nuestra vida en común. Es normal que algo como el grito de un muerto produzca pánico, ya que evidentemente, no se trata de un hecho agradable ni normal. Pero yo estaba habituado a este tipo de experiencias, por lo que, en esta ocasión, me afectó una cierta situación en particular. Es decir, lo que me asustó no fue el muerto.
Yo era el compañero y ayudante de Herbert West, quien tenía intereses científicos muy alejados de la rutina tradicional de un médico de pueblo. Esa era la causa por la que, al establecer su consulta en Bolton, habíamos escogido una casa cercana al cementerio. Dicho brevemente y sin atenuantes, el único estudio fascinante para West residía en el estudio secreto de los fenómenos de la vida y de su culminación, y estaban orientados a reanimar a los muertos inyectándoles una solución vivificante. Para realizar estos macabros experimentos era preciso estar permanentemente provistos de cadáveres humanos muy frescos, porque la más minúscula descomposición inutiliza la estructura del cerebro humano. Y descubrimos que la sustancia necesitaba una composición específica, de acuerdo a los diferentes tipos de organismos. Matamos docenas de conejos y cobayas para experimentar, pero estas pruebas no nos llevaron a ninguna parte. West nunca había conseguido su objetivo completamente porque nunca había podido obtener un cadáver suficientemente fresco. Necesitaba cuerpos cuya vida hubiera cesado muy poco tiempo antes, cuerpos con todas sus células intactas, capaces de recibir de nuevo el impulso hacia esa forma de agitación llamada vida. Mediante repetidas inyecciones, surgían esperanzas de hacer eterna esta segunda vida artificial, pero habíamos investigado que la vida natural ordinaria no respondía a esta acción. Para infundir la vida artificial, la vida nocturna debía quedar extinguida. Los cuerpos debían ser muy frescos, pero estar verdaderamente muertos.
West y yo, habíamos comenzado la terrible investigación siendo estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic, de Arkham, intensamente convencidos desde el principio del carácter totalmente mecanicista de la vida. Eso fue hace siete años, sin embargo, él no parecía haber envejecido ni un día: era bajo, rubio, de cara afeitada, voz suave, y con gafas; a veces, efecto de sus espantosas investigaciones, mostraba algún resplandor en sus fríos ojos azules que descubría el rígido y creciente fanatismo de su carácter. Frecuentemente, nuestras experiencias habían sido espantosas en extremo, a causa de alguna reanimación defectuosa al revestir aquellos trozos de barro de cementerio en un movimiento nocivo, insano y anormal, consecuencia de las diversas variaciones de la solución vital.
Uno de los ejemplares había articulado un alarido escalofriante, otro, se había levantado bruscamente, nos había empujado dejándonos sin consciencia y había huido enloquecido antes de que lograran atraparlo y encerrarlo tras las barras del manicomio, y un tercero, una aberración nauseabunda y africana, había emergido de su poco profunda sepultura y había cometido una barbaridad… West había tenido que asesinarlo a tiros. No lográbamos conseguir cadáveres lo bastante frescos como para que mostrasen algún rasgo de inteligencia al ser reanimados, de manera que inevitablemente creábamos monstruos innombrables. Era terrible pensar que uno de esos monstruos, o tal vez dos, aun vivían… tal pensamiento nos estuvo inquietando vagamente, hasta que finalmente West desapareció en pavorosas circunstancias.
Pero en el momento del alarido en el laboratorio del sótano de la solitaria casa de Bolton, nuestros temores estaban sometidos al ansia de conseguir ejemplares extremadamente frescos. West se mostraba más ansioso que yo, de manera que casi me parecía que miraba con avidez el cuerpo de cualquier persona viva y saludable. Fue en julio de 1910 cuando comenzó a mejorar nuestra suerte en lo que a ejemplares se refiere. Yo había viajado a Illinois para hacer una visita larga a mis padres y a mi regreso encontré a West en un estado de particular euforia. Me dijo emocionado que casi con toda probabilidad había resuelto el problema de la frescura de los cadáveres planteándolo desde un ángulo enteramente distinto, el de la conservación artificial. Yo sabía que trabajaba en un nuevo compuesto sumamente original, así que no me asombró que hubiera obtenido resultados, pero me tuvo un poco desorientado sobre cómo podía ayudarnos la nueva mezcla en nuestro trabajo hasta que me relató los detalles, ya que el terrible deterioro de los ejemplares era consecuencia, ante todo, del tiempo transcurrido hasta que llegaban a nuestras manos. Según me daba cuenta ahora, West había visto esto claramente cuando creó un reactivo embalsamador para uso futuro —más que inmediato—, por si la suerte le suministraba un cadáver muy reciente y sin enterrar, como nos había ocurrido con el negro aquel de Bolton tras el combate de boxeo, unos años antes. Al final, el destino se nos mostró favorable, de forma que en esta oportunidad alcanzamos a tener en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya descomposición no había tenido posibilidad de comenzar aún. West no se atrevía a pronosticar qué ocurriría en el momento de la reanimación, tampoco si podíamos esperar una revivificación del cerebro y la razón. El experimento marcaría un hito en nuestras carreras, por lo que él había conservado este cuerpo nuevo hasta mi regreso con la finalidad de que ambos compartiésemos el resultado de la manera acostumbrada.
West me relató cómo había conseguido el ejemplar. Había sido un hombre fuerte, un extranjero bien vestido que se acababa de bajar del tren y que se dirigía a las Fábricas Textiles de Bolton a solucionar unos asuntos. Había dado un extenso paseo por el pueblo y al pararse en nuestra casa para preguntar el camino hacia las fábricas, había sufrido un ataque al corazón. Se negó a tomar un trago y repentinamente cayó muerto un instante más tarde. Como era de esperar, el cadáver le pareció a West como caído del cielo. En su breve conversación el forastero le había dicho que no conocía a nadie en Bolton y después de registrarle los bolsillos, averiguó que se trataba de un tal Robert Leavitt, de St. Louis, al parecer sin familiares que pudiera hacer indagaciones sobre su desaparición. Si no lograba devolverlo a la vida, nadie sabría de nuestro experimento. Solíamos sepultar los despojos en una espesa franja de bosque que había entre nuestra casa y el cementerio de sepulturas anónimas. En cambio, si teníamos éxito nuestra gloria quedaría radiante y perpetuamente establecida. De forma que West había inyectado sin retraso, en la muñeca del cadáver, la sustancia que lo mantendría fresco hasta mi llegada. La posible debilidad del corazón, que a mi parecer haría peligrar el triunfo de nuestro experimento, no parecía inquietar demasiado a West. Esperaba conseguir finalmente lo que no había logrado hasta ahora, reanimar la chispa de la razón y, quizá, devolverle la vida a un ser normal. De manera que Herbert West y yo, nos encontrábamos la noche del 18 de julio de 1910 en el laboratorio del sótano, observando la figura blanca e inmóvil bajo la perturbadora luz de la lámpara. El compuesto embalsamador había dado un resultado asombrosamente positivo, pues al verificar —fascinado— el robusto cuerpo que tenía dos semanas sin que sobreviniese la rigidez, le pedí a West que me diese pruebas de que estaba realmente muerto. Me las dio de inmediato, recordándome que nunca administrábamos la solución reanimadora sin una serie de escrupulosas pruebas para verificar que no había vida, ya que en caso de subsistir el menor rasgo de vitalidad original, esta no tendría ningún efecto. Cuando West se puso a hacer todos los preparativos, me quedé sorprendido ante la gran complejidad del nuevo experimento, era tanta, que no quiso dejar el trabajo en otras manos que no fueran las suyas. Tras impedirme tocar siquiera el cuerpo, inyectó primero una sustancia en la muñeca, cerca del lugar donde había pinchado para inyectarle el compuesto embalsamador. Esta, dijo, contrarrestaría el compuesto y liberaría los sistemas sumiéndolos en una relajación natural, de manera que la solución reanimadora pudiese intervenir libremente al ser inyectada. Poco después, cuando se notó un cambio y un ligero temblor pareció afectar los miembros muertos, West colocó sobre el rostro espasmódico una especie de almohada, la apretó fuertemente y no la retiró hasta que el cadáver se quedó definitivamente inmóvil y listo para nuestro experimento de reanimación. Él se dedicó ahora a realizar unas cuantas pruebas finales y definitivas para comprobar la absoluta carencia de vida, pálido y entusiasta se apartó satisfecho y finalmente, inyectó en el brazo izquierdo una dosis concienzudamente medida del elixir vital, preparado en horas de la tarde con más exactitud que nunca desde nuestros tiempos universitarios, en que nuestras aventuras eran nuevas e inseguras. No me es posible relatar la tremenda y aguda incertidumbre con que esperamos los resultados de este primer ejemplar verdaderamente fresco, el primero del que, razonablemente, podíamos esperar que abriese los labios y nos hablara quizá, con voz inteligente, lo que había observado al otro lado del insondable abismo.
West era materialista, no creía en el alma y atribuía toda función de la razón a funciones corporales, por consiguiente, no esperaba ninguna declaración sobre aterradores secretos de abismos y cavernas más allá del umbral de la muerte. Yo no discrepaba completamente de su teoría, aunque mantenía vagos e instintivos rastros de la primitiva fe de mis familiares, de manera que no podía dejar de observar el cadáver con cierto recelo y terrible expectación. Además, no lograba borrar de mi memoria aquel grito espantoso e inhumano que escuchamos la noche en que probamos nuestro primer experimento en la solitaria granja de Arkham.
Había pasado muy poco tiempo cuando me di cuenta de que el ensayo no iba a ser un fracaso total. Sus mejillas, hasta ahora blancas como la pared, habían tomado un levísimo color, que luego se extendió bajo la barba incipiente, llamativamente amplia y arenosa. West, que tenía su mano puesta en el pulso de la muñeca izquierda del ejemplar, de pronto asintió elocuentemente y casi de manera simultánea, apareció un vaho en el espejo colocado sobre la boca del cadáver. Siguieron unos cuantos movimientos musculares temblorosos y a continuación una respiración perceptible y un movimiento evidente del pecho. Observé los ojos cerrados y me pareció percibir un temblor. Después, se abrieron y mostraron unos ojos grises, serenos y vivos, aunque aún sin inteligencia y ni siquiera curiosidad. Impulsado por una fantástica ocurrencia, murmuré unas preguntas en la oreja cada vez más colorada, unas preguntas sobre otros planos cuyo recuerdo aún podía estar presente. Era el pánico lo que las extraía de mi cabeza, y creo que la última que repetí fue: “¿Dónde has estado?”. Aún no sé si me contestó o no, ya que no salió ningún sonido de su bien formada boca. Lo que sí recuerdo es que en aquel momento creí sólidamente que los delgados labios se movieron levemente, formando sílabas que yo habría interpretado como “solo ahora” si la frase hubiese tenido sentido o alguna correspondencia con lo que le interrogaba. En aquel instante me sentí colmado de alegría, persuadido de que habíamos logrado el gran objetivo y que, por primera vez, un cuerpo reanimado había mencionado palabras impulsado claramente por la verdadera razón. Un segundo después, ya no cupo ninguna duda sobre el triunfo, ninguna duda de que la sustancia había cumplido totalmente su función, al menos de forma transitoria, devolviéndole al muerto una vida racional y articulada… Pero, con ese triunfo me atacó el más grande de los terrores… no a causa del ser que había hablado, sino por el acto que había presenciado, y por el hombre a quien me unían los acontecimientos profesionales. Porque aquel cadáver fresco, cobrando conocimiento finalmente de forma espantosa, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última circunstancia en la tierra, manoteó delirante en una lucha de vida o muerte con el aire y, de súbito, se derrumbó en una segunda y definitiva disolución, de la que ya no pudo regresar, emitiendo un grito que retumbará eternamente en mi mente atormentada:
—¡Auxilio! ¡Aléjate, pelirrojo maldito... demonio… aparta esa maldita aguja!
Reanimador 5: El horror de las sombras
Muchos hombres han narrado cosas espantosas, no referidas en letra impresa, que ocurrieron en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Muchas de estas cosas me han hecho palidecer, otras me han producido unas incontenibles angustias, mientras que otras me han hecho temblar y regresar la mirada hacia atrás en la oscuridad. Sin embargo, creo que puedo contar la peor de todas: el aterrador, pavoroso e increíble horror de las sombras.
En 1915 yo estaba de médico con el grado de teniente en un destacamento canadiense en Flandes, siendo uno de los tantos norteamericanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gran contienda. No había entrado en el ejército por decisión propia, sino más bien como consecuencia natural de haberse alistado el hombre de quien yo era un ayudante indispensable: el célebre cirujano de Bolton, doctor Herbert West. El doctor West siempre se había mostrado deseoso de poder prestar servicio como médico en una gran guerra y cuando se presentó la posibilidad, me arrastró con él en contra de mi voluntad. Había razones por los que yo me hubiera complacido de que la guerra nos separase, razones por las que encontraba la compañía de West y la práctica de la medicina cada vez más irritante, pero cuando se fue a Ottawa y logró por medio de la autoridad de un colega una plaza de comandante médico, no pude resistirme a la imperiosa insistencia de aquel hombre resuelto a que lo acompañase en mi aptitud habitual.
Cuando digo que el doctor West siempre estuvo deseoso de poder servir en el campo de batalla, no me refiero a que fuese guerrero por naturaleza ni a que desease salvar la civilización. Siempre había sido una calculadora máquina intelectual. Flaco, rubio, de ojos azules y con lentes. Imagino que se reía en secreto de mis ocasionales entusiasmos castrenses y de mis críticas a la apática neutralidad. Sin embargo, había algo en la arruinada Flandes que él quería, y a fin de conseguirlo, tuvo que adoptar semblante militar. Lo que él pretendía no era lo que procuran muchas personas, sino algo concerniente con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado ejercer de forma completamente secreta y en la cual había logrado resultados asombrosos y, eventualmente, espantosos. En realidad lo que él quería no era otra cosa que una copiosa provisión de muertos frescos, en cualquier estado de desmembramiento.
Herbert West requería cadáveres frescos porque la investigación de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era sabido por la distinguida clientela que había hecho crecer su fama rápidamente, cuando llegó a Boston. En cambio, yo lo conocía muy bien ya que era su amigo más íntimo y su ayudante desde nuestra época en la Facultad de Medicina, en la Universidad Miskatonic de Arkham. Fue en aquellos tiempos de la Universidad cuando comenzó sus horribles experimentos, primero con animales pequeños y luego, con cadáveres humanos obtenidos de forma horrenda. Había logrado una solución que inyectaba en las venas de los muertos y si eran bastante frescos, estos reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido infinidad de problemas para descubrir la fórmula adecuada, pues cada tipo de organismo requería un estímulo particularmente apto para él. El pánico lo dominaba cada vez que repasaba los fracasos parciales: seres feroces, resultado de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Un número de estos fracasos habían seguido con vida (uno de ellos se encontraba en un manicomio, mientras que los otros habían desaparecido) y como él pensaba en las casualidades imaginables aunque prácticamente imposibles, se alteraba a menudo, debajo de su aparente y habitual inmutabilidad. West se había dado cuenta muy rápido de que el requisito esencial para que los ejemplares sirviesen era su frescura, así que había acudido a la espantosa y abominable táctica de hurtar cadáveres. En la Universidad y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud en relación a él había sido de hechizada admiración, pero a medida que sus técnicas se hacían más osadas, un cauteloso pavor se fue apoderando de mí. No me agradaba la manera en que miraba a las personas vivas de semblante saludable, luego, aconteció aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano cuando supe que cierto ejemplar aún estaba con vida cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había logrado reavivar la función del pensamiento racional en un cadáver y este éxito, logrado a costa de tal abominación, lo había endurecido totalmente.
No me atrevo a mencionar sus métodos durante los siguientes cinco años. Me mantuve a su lado por puro miedo y observé escenas que el habla humana no podría repetir. Gradualmente, alcancé a darme cuenta de que el propio Herbert West era más espantoso que todo lo que hacía… fue entonces cuando entendí rotundamente que su interés científico, en otro tiempo normal, por prolongar la vida había degenerado agudamente en una curiosidad totalmente morbosa y sombría, y en una secreta satisfacción en la visión de los cadáveres. Su interés se transformó en siniestra afición por lo repugnante y lo diabólicamente anormal. Se recreaba con serenidad en aberraciones artificiales ante las que cualquier persona en su sano juicio caería palidecida de asco y de horror. Detrás de su frío intelectualismo, se transformó en un exigente Baudelaire de los experimentos físicos, en un fatigado Heliogábalo de las tumbas. Desafiaba inalterable los peligros y ejecutaba crímenes con impasibilidad. Creo que el momento crítico llegó cuando demostró que podía restituir la vida racional y buscó nuevos espacios que conquistar experimentando en la reanimación de partes amputadas de los cuerpos. Tenía pensamientos extravagantes y originales sobre las características vitales independientes de las células orgánicas y los tejidos nerviosos apartados de sus sistemas psíquicos naturales, y obtuvo algunos resultados preliminares aterradores, en forma de tejidos perpetuos, nutridos artificialmente a partir de huevos semiincubados de un lagarto tropical indescriptible. Había dos planteamientos biológicos que deseaba terriblemente establecer: primero, si podía existir algún tipo de conciencia o acción racional sin cerebro, en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos, y segundo, si había alguna clase de relación impalpable, inmaterial, distinta de las células físicas, que articulase las partes quirúrgicamente separadas que anteriormente habían formado un solo organismo vivo. Toda esta labor científica demandaba una pasmosa provisión de carne humana recién muerta… y esa fue el motivo por el que Herbert West participó en la Gran Guerra.
El espantoso y abominable hecho ocurrió una medianoche, a finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña detrás de las líneas de St. Eloi. Aún hoy me pregunto si no fue solamente la diabólica ficción de una alucinación. West había levantado un laboratorio particular en el lado este de la residencia que se le había asignado provisionalmente, justificando que deseaba poner en práctica nuevos y substanciales métodos para tratar los casos de mutilación hasta ahora sin solución. Allí trabajaba como un carnicero, en medio de su sangrienta mercadería. Jamás pude acostumbrarme a la indiferencia con que él manejaba y clasificaba cierto material. A veces lograba asombrosas maravillas de cirugía en los soldados, pero sus principales complacencias eran de carácter menos público y humanitario y se vio obligado a dar muchas justificaciones sobre los extraños ruidos, aún en medio de aquel revoltijo de condenados, entre los que se escuchaban frecuentes disparos de revólver… cosa común en un campo de batalla, pero completamente anormal en un hospital. Los seres reanimados por el doctor West no tenían las condiciones para gozar de una larga existencia ni ser vistos por un amplio número de espectadores. Además del humano, West usaba mucha cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados únicos. Era superior que el material humano para mantener con vida los fragmentos privados de órganos, y ahora, esa era la principal labor de mi amigo. En un rincón oscuro del laboratorio, sobre un extraño mechero de incubación, tenía un gran recipiente tapado, lleno de esa masa celular de reptiles que se multiplicaba y aumentaba de forma espumante y repulsiva.
La noche que estoy narrando teníamos un ejemplar nuevo y espléndido: un hombre robusto físicamente y al mismo tiempo de inteligencia tan elevada, que nos garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico, porque era el oficial que había contribuido a que se le otorgase a West su destino y que en este momento tenía que haber sido nuestro aliado. Es más, en el pasado había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Eric Moreland Clapman-Lee, D.S.O., era el mejor cirujano de nuestra división, y había sido asignado apresuradamente al sector de St. Eloi cuando llegaron al cuartel general noticias de la intensificación de la lucha. Hizo el viaje en un avión dirigido por el intrépido teniente Ronald Hill, solo para ser derribado justamente en el punto de su destino. La caída fue tremenda y catastrófica y Hill quedó irreconocible. En cuanto al gran cirujano, el accidente le fragmentó el cerebro casi por completo, aunque el resto de su cuerpo estaba intacto. West se adueño ansiosamente de aquel cadáver inerte que había sido su amigo y compañero de estudios. Me estremecí al observarlo terminar de separar la cabeza, ponerla en el diabólico recipiente de pulposo tejido de reptiles con el fin de conservarla para futuros experimentos, y seguir manejando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió ciertas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza y cerró la espantosa abertura colocando piel de un ejemplar no identificado que había usado uniforme de oficial. Yo sabía lo que intentaba, comprobar si este cuerpo seriamente organizado podía dar, sin cabeza, alguna muestra de la vida mental que había caracterizado a Eric Moreland Clapman-Lee, en otro tiempo estudioso de la reanimación. Su tronco mudo ahora era espantosamente utilizado para servir como ejemplo.
Aún puedo ver a Herbert West bajo la aterradora luz de la lámpara, inyectando la sustancia reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo detallar la escena, desfallecería si lo intentara, ya que era espeluznante aquella habitación abarrotada de horribles cuerpos clasificados, con el suelo viscoso por causa de la sangre y otros desechos —menos humanos— que constituían un barro cuyo grosor llegaba casi hasta el tobillo, y aquellas espantosas anormalidades de reptiles salpicando, burbujeando y cocinándose sobre la sombra azulada y vibrante del fuego ubicado en un rincón de oscuras sombras. West comentó repetidas veces que el ejemplar poseía un sistema nervioso estupendo. Esperaba mucho de él y cuando comenzó a mostrar ligeros movimientos de contracción, pude ver el inquieto interés reflejado en el rostro de West. Creo que estaba dispuesto a observar la prueba de su —cada vez más firme— creencia de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden continuar independientemente del cerebro… de que el ser humano no ostenta un espíritu central conectivo, sino que es únicamente una máquina de masa nerviosa en la que cada unidad se halla más o menos completa en sí misma. En una gloriosa demostración, West estaba a punto de transformar el misterio de la vida a la categoría de mito. Ahora, el cuerpo convulsionaba más vigorosamente y bajo nuestros ávidos ojos, comenzó a jadear de forma espantosa. Movió los brazos con zozobra, levantó las piernas y contrajo varios músculos en una especie de convulsión desagradable. Luego, aquel tronco sin cabeza alzó los brazos en un gesto de indudable desesperación… de una desesperación inteligente, que era suficiente para reafirmar todas las teorías de Herbert West. Indudablemente, los nervios recordaban el último instante en vida del hombre, su intento por librarse del aparato que se iba a estrellar.
No recuerdo exactamente qué fue lo que siguió. Tal vez fue solo una alucinación causada por la sacudida que sufrí en ese instante al comenzar el ataque alemán que destruyó el edificio… ¿Quién sabe? West y yo fuimos los únicos supervivientes. West, antes de su reciente desaparición, quería pensar que así fue, pero había momentos en que no lo lograba, porque era anormal que ambos sufriéramos la misma alucinación. El espantoso incidente fue insignificante en sí mismo, pero excepcional por sus implicaciones.
El cuerpo de la mesa se alzó con un movimiento ciego, indeterminado y terrible, y escuchamos un sonido gutural. No me aventuro a decir que se trataba de una voz, porque fue extremadamente espantoso. Sin embargo, lo más terrible no fue su cavernosidad, ni tampoco lo que dijo, ya que exclamó tan solo:
—¡Salta, Ronald, por Dios! ¡Salta!
Lo terrible fue su origen, porque ese grito brotó del gran recipiente cubierto en aquel rincón sombrío de sombras oscuras.
Reanimador 6: Las legiones de la tumba
Hace un año, cuando desapareció el doctor Herbert West, la policía de Boston me sometió a un escrupuloso interrogatorio. Presumían que me callaba cosas, o algo peor, pero no podía narrarles la verdad porque no me habrían creído. Estaban al tanto, evidentemente, de que West había estado implicado en trabajos que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres normales, ya que sus horrendos experimentos sobre la reanimación de cadáveres habían sido excesivos como para poder mantener un absoluto secreto alrededor a ellos, pero el espantoso desastre final adquirió formas de diabólica fantasía que, inclusive, me hacen dudar de los hechos que observé.
Yo era el amigo más cercano de West y su único y confidencial ayudante. Nos habíamos conocido años atrás en la Facultad de Medicina, y desde el inicio yo había formado parte en sus espantosas investigaciones. Él había intentado mejorar lentamente una sustancia que, inyectada en las venas de un recién fallecido, podría restituirle la vida. Este trabajo necesitaba exuberancia de cadáveres frescos y comportaba, por consiguiente, las actividades más pavorosas. Más espantosos aún, fueron los resultados de alguno de sus experimentos: masas espeluznantes de carne que había estado muerta, pero que West despertaba, proporcionándole una ciega, demente y asquerosa animación. Estos eran los resultados usuales, ya que para que volviera a despertar el cerebro era necesario que los ejemplares fuesen definitivamente frescos y que las sensibles células cerebrales no hubiesen sido expuestas a la más mínima descomposición.
Esta necesidad de cadáveres muy frescos trajo la ruina moral de West. Eran dificultosos de conseguir y un terrible día llegó a apropiarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en toda su fuerza. Un forcejeo, una aguja y un poderoso elixir lo convirtieron en cadáver fresquísimo, y el ensayo fue positivo durante un corto y memorable instante, pero West permaneció con el alma seca y endurecida, y con una gélida mirada que parecía observar con calculadora y espantosa apreciación a los hombres de cerebro substancialmente sensible y un físico saludable. Hacia el final, sentí hacia West un intenso pánico, ya que empezaba a observarme de esa misma forma. La gente no parecía notar esas miradas aunque me advertían atemorizado, y después de su desaparición, se valieron de eso para divulgar unas irrazonables sospechas.
En realidad West tenía más miedo que yo. Sus aborrecibles trabajos le hacían tener una vida oculta y llena de sobresaltos. En parte, quien le daba miedo era la policía, pero a veces su temor era más íntimo y nebuloso, y estaba conectado con aberraciones inconfesables a las que había inyectado una vida malsana y en las que no había observado apagarse dicha vida. Por lo general finalizaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era convenientemente rápido. Fue lo que sucedió con aquel primer ejemplar en cuyo saqueado sarcófago se descubrieron más tarde señales de arañazos. Y lo que también sucedió con el cuerpo de aquel profesor de Arkham que perpetró actos de canibalismo antes de ser atrapado y encerrado sin identificar en un calabozo del sanatorio de Sefton, donde estuvo seis años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que seguramente subsistían eran resultado de lo que parece más difícil hablar, dado que en los últimos años la diligencia científica de West había declinado en un capricho insano y fantástico, y había dedicado su prodigiosa habilidad a vivificar no solo cuerpos completamente humanos, sino trozos aislados de cuerpos o partes pegadas a una materia orgánica no humana. En el momento en que desapareció se había transformado en algo diabólicamente asqueroso y muchos de los experimentos no podrían ser relatados en la letra impresa. La Gran Guerra, en la que ambos servimos como cirujanos, había incrementado este aspecto de West.
Al decir que el temor de West a sus ejemplares era nebuloso pensaba, sobre todo, en el complicado carácter de ese sentimiento. En parte, se debía solo al hecho de percatarse que aún seguían viviendo esos abominables seres, y en parte, a su recelo al daño físico que podían causarle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos monstruos aumentaba el espanto de la situación. West conocía el paradero de solo uno de ellos, la desdichada criatura del Manicomio. Pero, igualmente, había un miedo más etéreo, una sensación realmente ilusoria, producto de un raro experimento que efectuó en el ejército canadiense, en 1915. En medio de una ensañada batalla, West había vivificado al comandante Eric Moreland Clapman-Lee, D.S.O., colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y quien podía haberlos reproducido. Le había cortado la cabeza a fin de poder experimentar las posibilidades de vida cuasi inteligente del tronco. El experimento tuvo resultado en el preciso instante en que el edificio era derribado por una bomba alemana. El tronco se movió de manera inteligente y por increíble que parezca, tuvimos la certeza de que surgieron palabras articuladas de la cabeza seccionada que se encontraba en el rincón oscuro del laboratorio. En cierta forma, la bomba fue misericordiosa. Pero West jamás pudo estar seguro como habría sido su ambición, de que él y yo fuéramos los únicos supervivientes. Después solía inventar impresionantes conjeturas sobre lo que sería capaz de realizar un médico decapitado con capacidad para resucitar a los muertos.
La última residencia de West fue una respetable casa, muy elegante, que dominaba uno de los más viejos cementerios de Boston. Había seleccionado el lugar por razones meramente figuradas y simbólicas, ya que la mayoría de las sepulturas databan del periodo colonial y, por tanto, era de muy poca utilidad para un científico que precisaba cadáveres frescos. Había montado el laboratorio en un subsótano construido en secreto por obreros traídos de otra localidad, y en este había un gran incinerador para la absoluta y prudente eliminación de los cadáveres, fragmentos y reproducciones simplificadas de cuerpos que restaban de los patológicos experimentos e irreverentes diversiones del dueño. Durante la excavación del sótano, los trabajadores habían encontrado cierta albañilería excepcionalmente antigua que sin duda se unía con el viejo cementerio, aunque era exageradamente profunda para que finalizara en ningún sepulcro conocido. West concluyó después de muchos cálculos, que debía existir una cámara secreta debajo de la tumba de los Averill, en la que la última sepultura se había efectuado en 1768. Yo estaba con él cuando investigó las paredes goteantes y nitrosas que habían descubierto las palas y los picos de los obreros y me hallaba preparado para el aterrador escalofrío que nos esperaba en el momento de descubrir los secretos profundos y profanos. Pero, por primera vez, la nueva compostura de West se antepuso a su curiosidad natural y traicionó su depravada fibra, haciendo que dejasen intacta la albañilería y la cubriesen con yeso. Y así se mantuvo, como parte de los muros del laboratorio secreto hasta la noche demoniaca. He mencionado el debilitamiento de West, pero debo agregar que era puramente mental e imperceptible. Exteriormente, fue siempre el mismo, sereno, imperturbable, delgado, con el pelo amarillo, ojos azules y con gafas, y un aspecto general de joven que los años y los horrores no lograron cambiar. Parecía tranquilo incluso cuando recordaba aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando recordaba a aquel ser carnívoro que mordía y agitaba los barrotes de Sefton.
Una tarde, en nuestro despacho común, comenzó el final de Herbert West cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un extraño titular había llamado su atención desde las arrugadas páginas y una fabulosa garra pareció engancharlo hacía dieciséis años. En el manicomio de Sefton, a cincuenta kilómetros de distancia, había ocurrido algo terrible e insólito que había dejado estupefactos a la comunidad y desconcertada a la policía. A primeras horas de la madrugada un silencioso grupo de hombres había entrado en el terreno de la institución y su jefe había despertado a los cuidadores. Era una desafiante figura militar que hablaba sin mover los labios, y su voz parecía enlazada como la de un ventrílocuo a un gran envoltorio negro que transportaba. Su impasible rostro tenía facciones muy bien parecidas, dando la impresión de una belleza resplandeciente, aunque el director se había llevado una terrible sorpresa cuando la luz del vestíbulo lo iluminó, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintado. Debió ocurrirle algún atroz accidente a este hombre. Otro más alto, guiaba sus pasos, un sujeto desagradable cuya cara azulosa lucía medio devorada por algún padecimiento desconocido. El que hablaba solicitó que le entregaran la custodia del ser caníbal traído de Arkham hacía dieciséis años, y cuando le fue negada dio una señal que causó un espantoso alboroto. Aquellos demonios apalearon, agredieron y mordieron a todos los cuidadores que no lograron escapar, mataron a cuatro y finalmente lograron liberar al monstruo. Estas víctimas, que lograban recordar el suceso sin agitaciones, juraban que esos seres se habían comportado menos como hombres que como unos autómatas gobernados por el jefe con la cabeza de cera. Cuando llegó la ayuda, aquellos hombres y el monstruo caníbal habían huido sin dejar ningún rastro.
Desde el instante en que leyó el artículo, hasta la medianoche, West permaneció casi inmovilizado. A las doce sonó el timbre de la puerta y se atemorizó terriblemente. Toda la servidumbre se hallaba durmiendo en el ático, de modo que yo fui a abrir. Como he narrado a la policía, no había ningún vehículo en la calle, solamente observé un grupo de personas de apariencia extraña, que dejaron en la entrada un gran paquete cuadrado después que uno de ellos gritó, con voz terriblemente inhumana:
—Correo urgente. Pagado.
Se alejaron de la casa con paso irregular y, al verlos alejarse, tuve la extraña seguridad de que se dirigían al viejo cementerio con el que limitaba la parte trasera de la casa. Al escucharme cerrar la puerta de golpe, West bajó y observó la caja. Tenía unos 50 centímetros cuadrados y llevaba el nombre completo de West y la actual dirección. También traía un remitente: “Eric Moreland Clapman-Lee, St. Clare. Eloi, Flandes”. Seis años atrás en Flandes, a causa de una bomba, el hospital había sido derribado sobre el tronco decapitado y reavivado del doctor Clapman-Lee y sobre su cabeza separada, la cual —tal vez— había llegado a emitir sonidos articulados. Ahora, West ni siquiera se inquietó. Su estado era más aterrador. Dijo rápidamente:
—Es el fin… pero incineremos… esto.
Llevamos la caja al laboratorio, con el oído atento. No recuerdo muchos de lo ocurrido —ya pueden imaginar mi estado mental—, pero es una mentira malintencionada decir que lo que lancé en el incinerador fue el cuerpo de Herbert West. Entre ambos introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente. Y no salió sonido alguno de aquella caja.
Quien notó primero que se caía el yeso de una parte de la pared fue West, justo donde había sido revestida la antigua albañilería de la tumba. Yo iba a echar a correr, pero él me inmovilizó. Entonces observé una pequeña rendija negra, sentí una bocanada de viento frío y fétido y distinguí el olor de las repugnantes entrañas de una tierra descompuesta. No escuchamos ningún sonido, pero en ese preciso momento se apagaron las luces y vi dibujarse contra cierta luminiscencia del mundo inferior una banda de seres silenciosos que avanzaban difícilmente, resultado de la locura… o de algo peor. Sus formas eran humanas... semihumanas y se trataba de una horda terriblemente diversa. Quitaban las piedras en silencio, una a una, del antiguo muro. Luego, cuando la brecha fue lo bastante grande, entraron al laboratorio en línea uno a uno, orientados por el ser de paso sentencioso y cabeza de cera. Una especie de monstruo con los ojos desorbitados que avanzaba detrás del jefe agarró a Herbert West. Él no se opuso ni profirió grito alguno. Luego todos se arrojaron sobre él y lo desmembraron ante mis ojos, llevándose sus fragmentos a la cripta subterránea de terribles abominaciones. El jefe de cabeza de cera, que iba trajeado con su uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules detrás de las gafas, resplandecían espantosamente, mostrando por primera vez una delirante y perceptible emoción.
Los criados me hallaron inconsciente por la mañana. West había desaparecido. El incinerador contenía únicamente ceniza inidentificable. Los detectives me han investigado, pero, ¿qué les puedo decir? No vincularán a West con el suceso de Sefton. Ni con eso, ni con los portadores de la caja, cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han mostrado el yeso impecable de la pared y se han burlado. Así que no les he mencionado nada más. Quieren hacer entender que estoy loco o que soy el asesino… posiblemente, es que estoy loco. Pero podría no ser así, si esas terribles hordas de las tumbas no estuviesen tan silenciosas.
Herbert West:—Reanimator: escrito entre 1921 y 1922. Publicado en 1922.