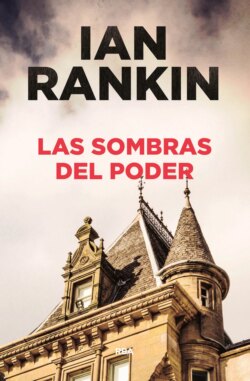Читать книгу Las sombras del poder - Ian Rankin - Страница 11
5
Оглавление—Será una broma, ¿no?
—Es cuanto podemos ofrecerles —dijo el sargento que estaba sentado detrás del mostrador.
Parecía tan complacido por el desenlace que había tenido aquella mañana como el día en que les informó de que ninguno de los entrevistados estaba disponible.
—La puerta cierra y la llave es suya si la quieren.
—Es un almacén —dijo Joe Naysmith cuando encendió la luz.
—Con una bombilla de cuarenta vatios —observó Tony Kaye—. Podemos traer unas antorchas.
Alguien había colocado tres sillas desvencijadas en el centro de la habitación y no quedaba espacio para una mesa, por pequeña que fuese. Las estanterías estaban repletas de cajas, viejos archivadores identificados con un código y el año, además de material de oficina roto y desechado.
—¿Sería posible hablar con la comisaria Pitkethly? —le preguntó Fox al sargento.
—Está en Glenrothes.
—Qué raro.
El sargento llevaba la llave colgando del dedo.
—Al menos podemos dejar el material aquí —razonó Naysmith.
Fox soltó un resoplido y cogió la llave al sargento.
Mientras Naysmith iba en busca del material que guardaban en el coche, Fox y Kaye se quedaron contemplando el interior del almacén. De repente, el pasillo se llenó de agentes uniformados o vestidos de paisano que pasaron ante ellos con una sonrisa de suficiencia.
—Yo no pienso meterme ahí de ninguna manera —dijo Kaye meneando lentamente la cabeza—. Parecería un maldito conserje.
—Pero Joe tiene razón. Aquí podemos guardar las cosas entre entrevista y entrevista.
—¿Podemos acelerar el proceso de algún modo, Malcolm?
—¿A qué te refieres?
—Tú y yo podríamos hacer una entrevista cada uno y acabaríamos en la mitad de tiempo. Los únicos a los que debemos grabar son Scholes, Haldane y Michaelson. El resto son solo charlas informales, ¿no?
Fox asintió.
—Pero solo hay una sala de interrogatorios.
—No todos los entrevistados trabajan en la comisaría.
Fox miró a Kaye.
—Tú lo que quieres es terminar con esto cuanto antes.
—Es una manera básica de gestionar el tiempo —replicó Kaye con un destello en la mirada—. Y resulta más rentable para el contribuyente en apuros.
—¿Y cómo nos los repartimos? —preguntó Fox cruzándose de brazos.
—¿Tienes algún favorito?
—Me gustaría intercambiar unas palabras con el tío del imputado.
Kaye lo meditó y asintió.
—Coge mi coche. Yo probaré con Cheryl Forrester.
—Me parece bien. ¿Qué hacemos con Joe?
Se volvieron justo cuando Joe Naysmith abría la puerta al final del pasillo con la pesada bolsa negra colgada del hombro.
—Lancemos una moneda al aire —propuso Kaye, mostrando una pieza de cinco peniques—. Quien pierda se lo queda.
Minutos después, Malcolm Fox se dirigía al Ford Mondeo de Kaye. Naysmith no lo acompañaba. Ajustó el asiento del conductor y buscó el navegador por satélite en la guantera, lo conectó y lo fijó en el salpicadero. El código postal de Alan Carter figuraba en el registro y lo encontró tras una breve búsqueda. El navegador realizó un rastreo rápido y le indicó la dirección correcta. Pronto se encontró en la carretera del litoral en dirección al sur, hacia un lugar llamado Kinghorn. Según los carteles, la siguiente localidad era Burntisland. Pensó otra vez en Chris, el primo de su padre. Tal vez la motocicleta se hubiera estrellado en ese mismo tramo. El trayecto debía de ser una gozada para los motoristas, con sus curvas suaves, el mar a un lado y una pronunciada colina al otro. ¿Aquello era una foca cabeceando en el agua? Fox aminoró un poco la marcha. El conductor que llevaba detrás le dio una ráfaga de luz y lo adelantó haciendo sonar el claxon.
«Sí, sí», murmuró Fox mientras consultaba el navegador. Su destino estaba cerca. Pasó junto a un camping de caravanas y puso el intermitente para tomar un desvío a la derecha. Era un camino empinado, con surcos, y se formaban nubes de polvo detrás del coche. No quería abollar el preciado coche de Kaye, así que acabó circulando en primera, a ocho kilómetros por hora. El ascenso continuó. Según el navegador, estaba en medio de ninguna parte y se había pasado de largo. Fox detuvo el coche y se bajó. Tenía una buena panorámica de la costa, con hileras de caravanas a la izquierda y un hotel a la derecha. Consultó la dirección de Alan Carter: Gallowhill Cottage. La carretera estaba a punto de adentrarse en una zona boscosa. Algo llamó la atención de Fox: una voluta de humo por encima de los árboles. Se sentó de nuevo al volante y puso primera.
La casa se hallaba cerca de la cima de la colina, justo donde moría el camino, frente a una barrera que conducía a los campos. Había algunas ovejas desperdigadas. Los cuervos, silenciosos, se deslizaban entre los árboles. El viento era cortante, aunque el sol asomara por detrás de un banco de nubes.
La chimenea seguía escupiendo humo. Había un Land Rover de color verde oliva aparcado a un lado, junto a un gran montón de troncos ordenados con esmero. Entonces se abrió la puerta principal emitiendo un chirrido. El hombre que apareció en el umbral representaba casi la parodia de un policía corpulento y alegre. El rostro de Alan Carter era rubicundo, y en las mejillas y la nariz se entrecruzaban delgadas venas rojas. Le brillaban los ojos, y los botones de la rebeca estaban tensados al límite de su capacidad. Debajo llevaba una camisa de cuadros con el primer botón desabrochado, lo cual daba cierto respiro a la copiosa mata de vello gris que asomaba. Aunque era prácticamente calvo, conservaba unas patillas pobladas que casi se juntaban a la altura del mentón.
—Sabía que tendría visita —gritó Carter con una de sus manos rechonchas apoyada en el marco de la puerta—. Debería haber pedido cita. Por lo visto, de un tiempo a esta parte ando más ocupado que nunca.
Fox llegó hasta él y se dieron la mano.
—¿No forma usted parte del gremio, entonces? —preguntó Carter.
—No.
—Hace tiempo, la mayoría de los polis a quienes conocía eran masones. Si hubiera venido entonces, muchacho...
El pasillo era corto y estrecho, y buena parte de él estaba ocupado por estanterías, una hilera de abrigos y una selección de botines. El salón era pequeño y sofocante, merced a un fuego avivado con abundantes troncos.
—Tiene que estar caliente para Jimmy Nicholl —dijo Carter.
—¿Quién?
—El perro.
Un decrépito border collie de ojos legañosos miró a Fox desde una cesta situada cerca de la chimenea.
—¿Por qué se llama así?
—Es el entrenador de Raith. No ahora, claro, pero Jimmy nos llevó a Europa. —Carter se interrumpió y miró a Fox—. ¿Tampoco le gusta el fútbol?
—Antes, sí. Me llamo Fox, por cierto. Inspector Fox.
—«La Brigada de la Suela de Goma». ¿Todavía lo llaman así?
—O eso, o Asuntos Internos.
—Y seguro que a la espalda cosas peores.
—Y a la cara también.
—¿Le apetece una taza de té o prefiere tomar algo más fuerte?
Carter señaló con la cabeza una botella de whisky que reposaba sobre una estantería.
—Un té bastará.
—Es un poco temprano para la «criatura» —concedió Carter—. Tardo solo un minuto.
Carter se dirigió a la cocina. Fox lo oyó verter agua en una tetera. Su voz retumbó por el pasillo.
—Cuando leí el alegato de Cardonald supe que tendrían que iniciar una investigación. Pero usted no es de aquí. Alguien de la zona habría conocido el nombre de Jimmy Nicholl. Además, su coche es de Edimburgo...
Carter había regresado al salón y parecía satisfecho de sí mismo.
—¿Por la matrícula? —preguntó Fox.
—Por la pegatina del concesionario que lleva en la ventanilla de atrás —corrigió Carter—. Siéntese, muchacho.
Carter señaló una de las dos butacas.
—¿Con leche y azúcar?
—Solo leche. ¿Todavía se dedica a la seguridad, señor Carter?
—¿Ahora me está demostrando que ha investigado? —dijo sonriendo—. La empresa sigue siendo mía, sí.
—¿Y qué hacen exactamente?
—Porteros para bares y clubes, guardias de seguridad, protección para dignatarios que llegan de visita.
—¿Pasan muchos dignatarios por Kirkcaldy?
—Lo hacían cuando Gordon Brown era primer ministro. Y to davía les gusta jugar al golf en Saint Andrews.
Carter abandonó el salón para ir en busca de las bebidas y Fox se acercó a la ventana. Había una mesa con montones de documentos y revistas. Los papeles estaban guardados en carpetas, y sobre un mapa de Fife varias localizaciones aparecían señaladas con círculos negros. Las revistas parecían ser de los años ochenta y, al coger una, Fox vio que debajo había un periódico fechado el lunes, 29 de abril de 1985.
—Debo de parecerle una urraca —dijo Carter al entrar en el salón con una bandeja.
La colocó en una esquina de la mesa y sirvió té para ambos. Sobre un plato con motivos decorativos había media docena de galletas de mantequilla.
—¿Es usted soltero? —preguntó Fox.
—Su investigación es decepcionante. Hace dos décadas, mi mujer se fue con otro, a quien yo doblaba en edad por aquel entonces.
—Lo cual la convierte en una asaltacunas.
Carter movió un dedo.
—Tengo sesenta y dos años. Jessica tenía cuarenta, y el niñato, veintiuno.
—¿No ha habido nadie desde entonces?
—Por Dios, ¿esto es una entrevista de Asuntos Internos o un servicio de citas? De todos modos, está muerta. Que Dios la acoja en su seno. Tuvo un hijo con el niñato.
—¿Y ninguno con usted? —Carter torció el gesto—. ¿Le dolió?
—¿Y por qué iba a dolerme? Puede que mi hijo o mi hija hubiera salido tan mal como mi sobrino.
Carter señaló las sillas y ambos se sentaron con su bebida. Fox notaba una leve picazón en los ojos, que intentó mitigar parpadeando.
—Es por el humo de la chimenea —explicó Carter—. No se ve, pero está ahí. —Extendió el brazo y le ofreció a Jimmy Nicholl media galleta de mantequilla—. Tiene los dientes en condiciones. Piénselo, los míos no están mucho mejor.
—¿Lleva quince años retirado?
—Sí, llevo fuera del Cuerpo todo ese tiempo.
—¿Su hermano fue policía en la misma época que usted?
—Le faltaba un año para jubilarse cuando su corazón se dio por vencido.
—¿Fue más o menos entonces cuando su sobrino ingresó en la policía?
Alan Carter asintió.
—Puede que lo hiciera por eso. Nunca pareció tener un... don para ello. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?
—¿Vocación?
—Exacto. Eso es lo que Paul no tuvo nunca.
—¿No se alegró de que siguiera la tradición familiar?
Alan Carter guardó silencio unos instantes; luego se inclinó hacia delante lo mejor que pudo y apoyó la taza en una rodilla.
—Paul nunca fue un buen hijo. Tuvo a su madre como una esclava hasta que el cáncer se la llevó. Después, le llegó el turno al padre. Durante el funeral, lo único que parecía interesarle era el valor de la casa y cuánto esfuerzo le supondría vaciarla.
—Entonces no eran ustedes amigos, precisamente. Sin embargo, acudió a visitarlo...
—Creo que había estado de fiesta toda la noche. Era pasado mediodía. A saber cómo trajo el coche hasta aquí sin destrozarlo... —Carter miró la hoguera—. Quería fanfarronear un poco. Pero también era un sensiblero. Ya sabe cómo nos sienta a veces la bebida.
—Es una de las razones por las que no puedo beber.
Fox le dio un sorbo al té. Era oscuro y fuerte, y le recubrió la lengua y la garganta.
—Vino aquí a alardear. Decía que era mejor policía que ninguno de nosotros. Él era el dueño de Kirkcaldy y no debía pensar que lo fuera yo, aunque me escondiera tras un ejército de guardaespaldas.
—Tengo la sensación de que son palabras literales.
—Hay que tener buena memoria. Cada vez que me citaban para prestar declaración, me lo sabía de memoria. Es una manera de impresionar a un jurado.
—¿Así que al final le habló de Teresa Collins?
—Así es. —Carter asintió para sí, todavía observando el chisporroteo del fuego—. Solo mencionó su nombre, pero dijo que había habido otras. Pensaba que en el Cuerpo ya no quedaban hombres de su ralea. A lo mejor es usted demasiado joven para recordarlo.
—¿Estaba lleno de racistas y machistas? —Fox hizo una pausa—. Y masones...
Carter soltó una leve carcajada.
—Todavía lo está —continuó Fox—. Tal vez no sea tan generalizado como antes, pero sigue igual.
—Supongo que, debido a su trabajo, ve más cosas que la mayoría.
Fox respondió con un encogimiento de hombros, dejó la taza vacía en el suelo y rechazó el ofrecimiento de Carter de llenársela de nuevo.
—Cuando vino aquí su sobrino, ¿mencionó a Scholes, Haldane y Michaelson?
—Solo de pasada.
—¿No dijo que se tomaban la justicia por su mano?
—No.
—¿Y no había oído rumores en ese sentido?
—Yo diría que su labor termina ahí.
—Hummm...
Pareció que Fox estaba plenamente de acuerdo.
—El Cuerpo de Policía querrá seguir adelante.
—Eso mismo pienso yo. —Fox cambió de postura y la silla crujió—. ¿Puedo preguntarle algo más sobre su sobrino?
—Dispare.
—Bueno, una cosa es desaprobar lo que, según usted, hizo...
—¿Y otra ir más allá? —Carter frunció los labios—. No hice nada al respecto..., al menos, no en aquel momento. Pero al tumbarme en la cama por la noche, pensaba en el padre de Tommy (Paul. Era un buen hombre. Un hombre extremadamente bueno. Y la madre de Paul también; era una mujer encantadora). Me preguntaba qué pensarían ellos. Luego estaba Teresa Collins. No la conocía, pero no me gustaba cómo hablaba de ella, así que mantuve una conversación en privado.
—¿Con quién?
—Con el comisario Hendryson. Ya no trabaja allí. Creo que está jubilado.
—Su sustituta es una mujer apellidada Pitkethly.
Carter asintió.
—Fue Hendryson quien echó el balón a rodar.
—Pero no pasó nada, ¿verdad?
—Teresa Collins no hablaba; al menos, al principio. Sin ella, la gente de Asuntos Internos de Fife no tenía nada que investigar.
—¿Tiene alguna idea de por qué cambió de opinión?
—A lo mejor, tampoco podía dormir.
—¿No le quedan amigos en el Cuerpo, señor Carter?
—Se han jubilado todos.
—¿Y el comisario Hendryson?
—Él llegó después, más o menos.
—De modo que usted acudió a Hendryson y él trajo al equipo local de Asuntos Internos. No llegaron muy lejos. Pero esas dos mujeres dieron un paso al frente y fue entonces cuando Teresa Collins decidió cooperar.
—Algo así.
Fox permaneció sentado un momento. Alan Carter no parecía tener prisa por que se fuera, pero no había nada que lo retuviera allí, excepto el calor del fuego y la compañía silenciosa.
—De aquí a Edimburgo hay un buen trecho, ¿verdad, inspector? —dijo Carter en voz baja—. Estas son las tierras baldías, donde las cosas suelen resolverse con discreción.
—¿Lamenta lo que le ha ocurrido a su sobrino?, ¿que apareciera en todos los medios de comunicación?
—Dudo que le haya «ocurrido» nada. —Carter se golpeó la sien con los dedos—. Al menos aquí.
—Pero está en la cárcel. Eso es duro para la familia.
—La familia soy yo. Soy el único que queda. —Carter hizo una pausa—. ¿Siguen con vida sus parientes?
—Mi padre, sí —repuso Fox.
—¿Tiene hermanos?
—Solo una hermana.
—¿Se llevan bien? —Fox prefirió no responder—. Si es así, tiene más suerte que la mayoría. A veces hay que trazar una línea entre uno y los seres queridos. —Carter dibujó una horizontal imaginaria con el dedo—. Puede que duela un tiempo, pero eso no significa que no haya que hacerlo.
Fox permaneció sentado unos momentos; entonces se levantó y su anfitrión hizo lo propio. El hombre estaba casi embutido en la butaca, pero Fox no creyó que fuera a aceptar su ayuda.
—Macarrones con queso: esa es mi perdición, ¿eh, Jimmy?
El perro irguió las orejas al oír su nombre. Fox se había detenido junto a la mesa del comedor.
—Si tuviera que describirlo —comenzó Fox—, diría que es usted ordenado. Los abrigos en el perchero, las botas dispuestas en fila. Las galletas tienen que servirse en un plato, no directamente del paquete. Y eso me lleva a preguntarme una cosa... —Pasó la mano por encima de la mesa—. No acapara cosas porque sí, ¿verdad? Hay cierto criterio...
—Un poco de investigación histórica.
—¿En 1985?
—Más o menos.
—¿Finales de abril, tal vez?
—Continúe. Cuénteme qué ocurrió.
—¿En abril de 1985? —Fox intentó pensar, pero al final se rindió.
—Dennis Taylor derrotó a Steve Davis en el billar inglés —respondió Alan Carter mientras lo acompañaba hasta la puerta.