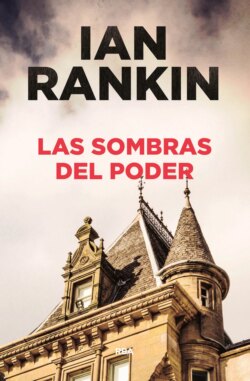Читать книгу Las sombras del poder - Ian Rankin - Страница 17
10
Оглавление—¿Y bien? —preguntó McEwan cuando entraron en la oficina. Tenía la cintura apoyada en la mesa de Fox y las manos metidas en los bolsillos.
—Se ha enterado, ¿no?
—Por el subinspector de Policía de la comisaría de Fife, el mismo hombre que nos pidió ayuda en su momento.
—Pero ¿está satisfecho con el resto de nuestros progresos? —preguntó Kaye.
—No es momento para ocurrencias, sargento Kaye —le espetó McEwan—. Supongo que alguno de ustedes me explicará qué diablos ha ocurrido.
—Fuimos a interrogarla a su casa —empezó Fox—. Cuando se enteró de que Carter ya no estaba bajo custodia, se puso histérica.
—Nos dimos cuenta de que nuestra presencia no ayudaba —añadió Kaye—. La prudencia es la madre de la ciencia y tal...
—¿En qué estado se encontraba cuando la dejaron?
—Temblaba un poco —decidió responder Naysmith.
—¿Que temblaba un poco? —repitió McEwan—. ¿Y el griterío que oyeron los vecinos?
—Es cierto que gritaba un poco —reconoció Fox.
—¿Dijo que la policía la estaba intimidando?
—Malinterpretó la situación, señor.
—Me parece que no fue la única. —McEwan se pellizcó la nariz y cerró los ojos. Siguió hablando sin abrirlos—. Eso les da alas ¿lo saben?
—¿El subinspector quiere que nos sustituyan?
—Creo que se lo está pensando.
—No habría aceptado que la entrevistáramos en comisaría, Bob —explicó Fox con tono pausado—. Teníamos que acudir nosotros a ella.
McEwan abrió los ojos de nuevo, parpadeando como si necesitara enfocar.
—¿Le dijisteis vosotros que Carter estaba en la calle?
—Fue culpa mía —admitió Naysmith.
McEwan gesticuló con la cabeza.
—Bien —dijo—, será mejor que plasméis sobre el papel vuestra versión de los hechos y ya veremos qué opina Glenrothes. ¿Hay algo más que deba saber?
Fox y Kaye se miraron.
—No, señor —respondió Fox.
Las noticias sobre la operación de vigilancia a Scholes podían esperar: seguro que el jefe ya tenía bastante con una pequeña bomba cada vez.
Más tarde, Fox fue a la cantina a tomar café, y recordó que no había probado bocado desde el desayuno. Lo único que quedaba del almuerzo eran bocadillos de huevo y berros, así que puso uno en la bandeja, además de un Kit Kat y una manzana golden. Cuando sonó el teléfono, no pensaba responder, pero reconoció el nombre que aparecía en pantalla.
—Hola, Evelyn —dijo.
—Ay —respondió Mills.
—¿Te has enterado?
—Aquí prácticamente no se habla de otra cosa. La prensa local también parece estar al tanto. Ya sabes cómo lo tergiversarán todo.
—Pueden intentarlo.
—¿Mostraba tendencias suicidas?
—No más que cualquiera de nosotros. —Fox se limpió con una servilleta el chocolate fundido que se le había pegado a los dedos—. ¿Todavía podrás ayudarnos?
—Espero que sí.
—En ese caso..., ya veremos.
—¿Qué significa eso?
—Significa que mi jefe podría echarse atrás.
—Dale un empujoncito.
Se hizo el silencio hasta que Evelyn le preguntó cómo se encontraba.
—Bien.
—Pues no lo parece.
—No pasa nada.
Fox miró la bandeja. Solo había dado un mordisco al bocadillo, pero el Kit Kat ya era historia. El café despedía un lustre aceitoso y no le apetecía comerse la manzana.
—No te queda más remedio que contar la verdad —dijo Mills—. Dales tu versión de los hechos.
Fox podría haberle dicho: «Ese es el problema». Todas las historias tenían varias versiones. La propia podía diferir de las de todos los demás. En el piso de Collins, ¿habían sido pragmáticos, cobardes o insensibles? Otros decidirían cuál era la respuesta, y podía no ser cierta en absoluto.
—¿Malcolm?
—Sigo aquí.
—¿Necesitas hablar con alguien? Podemos quedar para tomar una copa.
—No bebo.
—¿Desde cuándo?
Parecía sorprendida de veras.
—Desde mucho antes de conocerte.
—He debido de olvidarlo. —Hizo una pausa—. Aun así, podríamos vernos.
—En otra ocasión, ¿de acuerdo?
Fox le dio las gracias y colgó. Luego empezó a deslizar la manzana por la mesa, de la mano izquierda a la derecha y vuelta a empezar.
Nadie propuso un viaje a Minter’s después del trabajo. Pero cuando salían de la oficina, Naysmith hizo algo poco corriente: les tendió la mano a Fox y a Kaye. Después, Fox cayó en la cuenta de que era una reafirmación de la idea de equipo. Sacó el Volvo del aparcamiento y puso rumbo a casa. Casi había llegado a Oxgangs cuando se descubrió tomando un desvío hacia la carretera de circunvalación. Era hora punta, pero ahora que había aclarado sus ideas, no tenía prisa. Siguió las señales en dirección al puente de Forth.
Habían pasado frente al Hospital Victoria en uno de sus recorridos por Kirkcaldy. Parecía un terreno en obras, y en realidad lo era: junto al vetusto complejo original, se alzaba un nuevo edificio reluciente a medio terminar. Fox mostró su identificación a la entrada y dio el nombre de Teresa Collins. Le indicaron a qué pabellón debía dirigirse y le mostraron dónde se encontraban los ascensores. Por fin llegó a un control de enfermería.
—Las visitas están prohibidas —le contestaron cuando preguntó por Teresa, así que mostró de nuevo su identificación.
—No quiero molestarla si está despierta —explicó.
La enfermera se quedó mirándolo. Tal vez se preguntaba de qué le serviría Teresa dormida. Pero a la postre dijo que iría a comprobarlo. Fox le dio las gracias y la observó mientras se alejaba. Detrás de él había seis sillas de plástico alineadas junto a las puertas batientes de la sala. En ellas estaba sentado un joven, enfrascado en unos mensajes de texto. Entonces se levantó, se acercó al dispensador y se aplicó espuma antibacteriana.
—Toda prudencia es poca —dijo, frotándose las manos.
—Cierto —coincidió Fox.
—¿Policía? —aventuró el joven.
—¿Y usted es...?
—Tiene pinta de policía, y me precio de conocer la mayoría de las caras del Departamento de Investigación Criminal en esta ciudad. Edimburgo, ¿no? ¿Ética Profesional? Oí que andaban por aquí.
El joven estaba hurgando en la pantalla de su teléfono. Cuando se lo mostró, Fox se dio cuenta de que también hacía las veces de grabadora.
El muchacho de cabello rubio rojizo y anorak negro era periodista.
—Si no le importa que le pregunte, ¿ha estado hoy en el piso de Teresa Collins?
Fox se mantuvo impertérrito y no contestó.
—Me han descrito a tres agentes de policía vestidos de paisano... —El periodista lo miró de arriba abajo—. Y es usted el calco de uno de ellos. ¿Inspector Malcolm Fox?
Por más que trató de evitarlo, el semblante de Fox debió de cambiar. El periodista dibujó una sonrisa asimétrica.
—Su nombre aparecía en una tarjeta que dejaron en una butaca —añadió.
—¿Qué tal si me dice cómo se llama? —susurró Fox.
—Me llamo Brian Jamieson.
—¿Trabaja para un periódico local?
—A veces. ¿Puedo preguntarle qué ocurrió en el piso?
—No.
—Pero ¿estuvo usted allí? —Aguardó la respuesta durante unos instantes—. Y ahora ha venido aquí...
Fox se volvió y siguió la dirección que había tomado la enfermera, que apareció por una esquina.
—Está adormecida por los sedantes. Nos la quedaremos solo una noche. Servicios Psicológicos la evaluará por la mañana.
Tras lo cual, Fox sabía que la enviarían a casa o la trasladarían a otro lugar.
—Si espera veinte minutos —añadió la enfermera—, es probable que se quede frita.
Fox miró a Jamieson.
—¿Sabe que es periodista?
La enfermera asintió.
—¿Qué le ha preguntado?
—No le he dicho nada.
—¿Seguridad no puede echarlo de aquí?
La enfermera volvió a fijar su atención en Fox.
—No está molestando a nadie.
—¿Ha pedido hablar con ella?
—Ya le han informado de que eso es imposible.
—¿Y por qué sigue aquí?
El tono de la enfermera se tornó más frío.
—¿Por qué no se lo pregunta usted? Y ahora, si me disculpa...
La enfermera pasó junto a él y regresó a su mesa, donde estaba sonando el teléfono. Fox siguió allí medio minuto más. Jamieson se había sentado de nuevo y no paraba de teclear. Cuando vio que Fox se acercaba, levantó la cabeza.
—¿Qué espera sonsacarle? —preguntó el policía.
—Eso es justamente lo que iba a preguntarle yo a usted, inspector.
—¡Otro no! —protestó la enfermera al teléfono.
Al sentirse observada, se volvió y tapó el auricular con una mano. Jamieson iba a apuntar a Fox con el micrófono del teléfono, pero bajó el brazo en el último momento. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Fox no se movió. La enfermera estaba terminando la llamada y agitando la cabeza ligeramente.
—¿Qué ocurre? —preguntó Fox.
—Un hombre acaba de intentar suicidarse —respondió—. Puede que no sobreviva.
—Espero que no todas las noches sean así —observó Fox.
La enfermera hinchó las mejillas y resopló.
—Normalmente ocurre un par de veces al año. —En ese momento se percató de la ausencia de Jamieson—. ¿Se ha ido?
—Creo que ha sido gracias a usted.
La joven puso los ojos en blanco.
—Debe de estar en urgencias, si conozco bien a Brian.
—Parece que sí lo conoce.
—Salía con una amiga mía.
—¿Para quién trabaja?
—Para gente de todo tipo. ¿Cómo se denomina a sí mismo...?
—¿Periodista a tiempo parcial?
—Eso es.
El teléfono volvió a sonar. La enfermera hizo un gesto de exasperación y levantó el auricular. Fox se planteó qué opciones tenía ante sí, le dedicó una leve inclinación a modo de saludo y se dirigió a los ascensores.
En la máquina expendedora de la planta baja compró una botella de plástico de Irn-Bru. «A partir de mañana, nada de azúcar», se prometió a sí mismo al salir. El cielo estaba oscuro. Fox sabía que no podía hacer otra cosa que marcharse a casa. Se preguntó si el presupuesto de la investigación daría para una habitación de hotel en la zona. Había visto un lugar tras la estación de trenes, cerca del parque y del campo de fútbol. Así se ahorraría el trayecto a la mañana siguiente. Pero ¿qué haría durante el resto de la noche? Un restaurante italiano... Un pub, quizá... Había algunas ambulancias aparcadas a la entrada del hospital. Dos enfermeros vestidos de verde estaban echando a Brian Jamieson. El periodista levantó las manos en un gesto de rendición y se dio la vuelta, llevándose el teléfono a la oreja.
—Lo único que sé es que ha intentado volarse la cabeza. El disparo no puede haber sido muy grave, porque seguía con vida en el trayecto hacia aquí. No sé si todavía respira... —Jamieson vio que estaba a punto de pasar junto a Fox—. Un segundo —le dijo a su interlocutor.
Parecía que iba a darle la noticia, pero Fox se lo impidió.
—Ya lo he oído —dijo.
—Es espantoso.
Jamieson meneaba la cabeza. Tenía los ojos abiertos como platos y no parpadeaba. Los pensamientos se agolpaban en su mente.
—¿Hay muchas armas en Kirkcaldy? —preguntó Fox.
—A lo mejor era granjero. Tienen armas, ¿no? —Vio que Fox estaba mirándolo—. Ha ocurrido a las afueras de la ciudad —explicó—. En algún punto de la carretera de Burntisland.
Fox intentó dejar de mostrar interés.
—¿Sabe cómo se llama la víctima?
Jamieson negó con la cabeza y miró de nuevo a los enfermeros.
—Pero lo averiguaré —respondió con la misma sonrisa de suficiencia de antes—. Observe.
En efecto, Fox observó a Jamieson. Lo vio llegar a las puertas del hospital hablando de nuevo por teléfono. Hasta que no desapareció en el interior del edificio, Fox no se dirigió presuroso hacia el coche.
El cordón policial se encontraba en el cruce de la carretera principal con el sendero que conducía a la casa de campo de Alan Carter. Fox notó cierta acidez entre el estómago y la garganta. Maldijo en voz baja, se detuvo en el arcén y salió. El coche patrulla aparcado tenía las luces de sirena encendidas, y bañaba la noche de un azul frío y eléctrico. Un agente solitario trataba de tender una cinta entre los postes situados a un lado y otro de la carretera para delimitar el escenario del crimen. El viento le había arrebatado un extremo de la cinta y trataba de dominarlo. Fox ya había sacado su identificación.
—Inspector Fox —le dijo al agente—. Antes de que haga eso, tengo que pasar.
Fox se subió al coche y vio al policía maniobrando para abrirle paso. El inspector lo saludó con la mano e inició el lento ascenso por la colina.
Había luces encendidas en la casa y solo un vehículo fuera, el Land Rover de Carter. Cuando Fox cerró la puerta del Volvo, oyó una voz que le gritaba:
—¿Qué demonios está haciendo usted aquí?
Ray Scholes se hallaba en el umbral con las manos en los bolsillos.
—¿Es usted Alan Carter? —preguntó Fox.
—¿Y qué pasa si lo soy?
—Estuve ayer aquí.
—Pues es un cenizo, ¿no?
—¿Qué ha ocurrido?
Fox estaba justo delante de Scholes, mirando hacia el pasillo.
—Ha intentado suicidarse.
—¿Y por qué iba a hacer tal cosa?
—Si yo viviera aquí, a lo mejor haría lo mismo.
Scholes olisqueó, miró de nuevo a Fox, se dio la vuelta y entró.
Fox dudó.
—¿No necesitamos...?
Miró a Scholes a los pies.
—No es el escenario de un crimen, ¿verdad? —respondió Scholes mientras entraba en el salón—. El cordón es solo para impedir que algún rarito venga a meter las narices. Lo que sí me pregunto es qué haremos con el perro.
Fox había llegado hasta la puerta del salón. La hoguera había quedado reducida a unas pocas ascuas. A su izquierda, Jimmy Nicholl yacía jadeando en su cesta, con los ojos entreabiertos. Fox se agachó y le acarició la cabeza y el lomo.
—No ha dejado ninguna nota —dijo Scholes, y se llevó una tira de chicle a la boca—. Al menos, yo no la he visto. —Pasó una mano por encima de la mesa—. Es difícil saberlo con todo este desorden.
Desorden.
Había papeles por todas partes, fuera de sus carpetas, arrugados, algunos cortados en tiras y otros esparcidos por el suelo. Los que quedaban sobre la mesa presentaban manchas de sangre, y había un charco más oscuro en la silla que ocupaba Carter.
—¿Una pistola? —preguntó Fox, que tenía la boca seca.
Scholes señaló la mesa con la cabeza. Estaba medio oculta bajo una revista. Al inexperto Fox le pareció un revólver anticuado.
—¿Cómo se encontraba cuando habló con él? —preguntó Scholes.
—Parecía estar bien.
—Hasta que usted llamó a su puerta.
Fox hizo caso omiso de la observación.
—¿Quién lo encontró?
—Un amigo suyo que siempre da un paseo desde Kinghorn. Toman un par de vasos de whisky y después se larga. Pero hoy entró tan pancho y se encontró con esto. Pobre cabrón...
Fox quería sentarse, pero no podía. No sabía por qué; sencillamente, no le parecía apropiado. En ese momento sonó el teléfono de Scholes. Escuchó unos momentos, soltó un gruñido y colgó.
—Ha muerto en la ambulancia —dijo.
Ambos guardaron silencio. El único sonido era el de la fatigosa respiración del perro.
—¿Hablaron los dos sobre Paul? —preguntó Scholes al final.
Fox hizo caso omiso de la pregunta.
—¿Dónde está ese amigo suyo?
—Michaelson se lo ha llevado a casa. —Scholes consultó el reloj—. Espero que se dé prisa. Tengo una cerveza esperándome en el pub.
—Usted conocía a Alan Carter. ¿No le entristece?
Scholes seguía mascando chicle cuando miró a Fox a los ojos.
—Sí, me entristece —respondió—. ¿Quiere verme gimiendo y apretando la mandíbula? ¿Tengo que levantar el puño? Era policía... —Hizo una pausa—. Y luego dejó de serlo. Y ahora está muerto. Que tenga suerte allá donde esté.
—También era el tío de Paul Carter.
—Eso es cierto.
—Y el primer demandante.
—Quizá lo hizo por eso, por un sentimiento de culpa abrumador. Podemos fingir que somos psicólogos de salón toda la noche si le apetece, pero acaba de llegar mi transporte.
Fox también oyó el motor de un coche que se acercaba a la casa.
—¿Qué van a hacer? —preguntó—. ¿Precintar el lugar?
—No tenía pensado quedarme a dormir. Hemos echado un vistazo y hemos visto lo que teníamos que ver. A partir de ahora, los agentes pueden ocuparse de todo.
—¿Quién es su familiar más cercano?
Scholes se encogió de hombros.
—Puede que fuera Paul.
—¿Se lo han comunicado?
Scholes asintió.
—Viene hacia aquí.
—¿Qué sensación tuvo cuando se lo dijo?
El silencio se fue adueñando del salón mientras Scholes miraba a Fox.
—¿Por qué no se larga de una vez a Edimburgo? Porque yo, de usted, no estaría aquí cuando llegue Paul.
—¿Y usted no se queda? Creía que era amigo suyo.
Scholes inclinó la cabeza; obviamente, se le acababa de ocurrir alguna cosa.
—Espere un momento. ¿Qué está haciendo aquí?
—Eso no es asunto suyo.
—Ah, ¿no? —Scholes arqueó una ceja—. Me cercioraré de incluirlo en el informe. —Hizo una pausa—. Subrayado y en mayúsculas.
Gary Michaelson se encontraba en el umbral de la sala, mirando a Fox.
—Ya decía yo que aquí olía mal —observó. Luego, dirigiéndose a Scholes—: ¿Cómo le permites pasearse por el escenario de un crimen?
—¿Un qué?
—El amigo de Carter asegura que no se habría suicidado jamás. Dice que habían hablado de ello, de lo que harían si padecían un cáncer o algo así. Carter le dijo que se aferraría a la vida.
—Pues algo lo hizo cambiar de opinión —especuló Scholes.
—Y otra cosa: su amigo dice que, si Carter hubiera tenido un arma, él lo sabría. También hablaron de disparar a las gaviotas por el ruido que hacían. —Michaelson miró la cesta—. ¿Qué vamos a hacer con el perro?
—¿Lo quieres? —preguntó Scholes—. ¿Sabemos cómo se llama, al menos?
—Jimmy Nicholl —intervino Fox—. Se llama Jimmy Nicholl.
El perro levantó las orejas.
—Jimmy Nicholl —repitió Scholes, cruzándose de brazos—. Tu dueño podría haber tenido un poco de decencia y haberte llevado con él, ¿eh, Jimmy? —Y después, dirigiéndose a Michaelson—: ¿Listos?
Fox se debatía entre quedarse e irse, pero Scholes no iba a darle opción.
—Fuera, fuera, fuera —dijo.
—El perro —protestó Fox.
—¿Lo quiere?
—No, pero...
—Pues déjelo en manos de los profesionales.
Al salir se toparon con el azul de las sirenas: era otro coche patrulla con una furgoneta sin identificar detrás.
—Todo vuestro —le gritó Scholes al conductor.
Pero había que maniobrar. Eran demasiados vehículos en muy poco espacio. Alguien tuvo la idea de abrir la verja que daba al campo contiguo. Dieron marcha atrás, un giro de tres cuartos y ya estaban de camino. Scholes y Michaelson se aseguraron de que el Volvo de Fox circulara delante de ellos. Al acercarse a la carretera principal, el mismo agente de antes retiró el cordón para permitirles pasar. Había un ciclomotor blanco aparcado junto a su coche. Brian Jamieson se hallaba sentado en el sillín, con un pie en el asfalto para mantener el equilibrio. Estaba hablando por teléfono otra vez, e interrumpió la conversación tras reconocer al conductor del Volvo. Fox mantuvo la mirada fija en la carretera, y Scholes y Michaelson lo siguieron a lo largo de tres kilómetros.