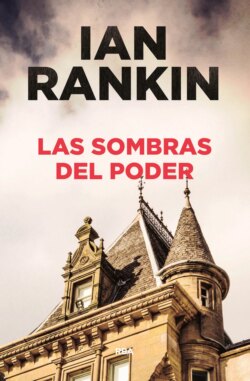Читать книгу Las sombras del poder - Ian Rankin - Страница 15
8
Оглавление—Entonces ¿no eres un fantasma?
—La última vez que me miré al espejo era de carne y hueso.
Fox se disponía a extender una mano, pero vio las de ella acercándose. Hizo ademán de cogerlas, pero se dio cuenta de que era el preludio de un abrazo. Con torpeza, la correspondió.
—¿Han pasado tres años o cuatro? —preguntó ella.
Tres o cuatro años desde su escarceo en la conferencia «Criterios de conducta» celebrada en la Academia de Policía de Tulliallan, de todos los lugares posibles.
—No llega a cuatro. No has cambiado nada.
Fox dio un paso atrás para sopesar mejor qué tenían de cierto sus palabras. Se llamaba Evelyn Mills y eran más o menos de la misma edad, pero ella envejecía muy bien. Estaba casada en el momento de su aventura y, a juzgar por el anillo que llevaba en la mano izquierda, seguía estándolo. Se encontraban en el paseo marítimo de Kirkcaldy. Había llovido copiosamente, pero la tormenta se había disipado. Sobre ellos se deslizaban unas nubes gruesas desmenuzadas. Se atisbaban dos cargueros en el horizonte. Fox lo interiorizó todo, a la espera de que ella hiciera algún comentario sobre su aspecto.
—Entonces ¿sigues en Asuntos Internos? —preguntó Evelyn.
Fox se metió las manos en los bolsillos y luego se encogió de hombros.
—Y tú también.
—Hummm...
Evelyn pareció estudiarlo con atención. Entonces entrelazó un brazo con el de Fox y echaron a andar en silencio.
—Lo de Paul Carter te ha beneficiado —dijo Fox final mente.
—Pero no fue culpa nuestra, ¿verdad? Fueron los testigos. Aun así... Otro día, y ante otro tribunal, quizás habrían cambiado las tornas.
—No habría cambiado nada —insistió Fox.
—No habría cambiado nada... Somos tan buenos en nuestro trabajo que tienen que arrastrarte hasta aquí desde la bulliciosa metrópolis.
—Guarda las distancias, Evelyn. Así nadie podrá acusarte de investigar por tu cuenta.
—¿Crees que haríamos algo así?
—No seré yo quien señale a nadie. —Fox hizo una pausa—. Si te sirve de consuelo...
—No busco consuelo, Malcolm.
Con la mano que le quedaba libre le apretó el antebrazo, con lo que Fox supo que estaba postulándose como aliada y no como enemiga.
—Carter ya está en la calle —le informó Fox—. ¿Lo sabías?
Evelyn asintió. Se dirigían hacia el muelle situado en el extremo norte del paseo marítimo. Había un solitario barco pesquero amarrado, pero ni rastro de vida, salvo algunas gaviotas de aspecto feroz.
—Hemos pensado que estaría bien saber qué les dice a Scholes y a los demás.
—Ah, ¿sí?
—Fijo y móviles.
—¿De cuatro agentes?
—Tres: la apelación de Carter (suponiendo que la presente) sería un festín si lo espiamos.
—No sé si podemos llegar a tanto, Malcolm.
—¿Es una cuestión de personal o de recursos?
Evelyn exhaló ruidosamente.
—Si te soy sincera, ambas cosas. Tienes delante de ti al Departamento de Asuntos Internos de Fife: soy yo. Siempre puedo solicitar algunas unidades en caso de emergencia...
—¿Es lo que hiciste cuando Alan Carter presentó la demanda original?
Evelyn asintió, y se apartó el pelo de la cara.
—El mejor amigo de Scholes es Carter. Si tuviera que investigar a alguien, sería a él.
—Ayer lo vimos saliendo de casa de Carter.
—¿Me estás diciendo que la vigilancia ya está en marcha?
Fox meneó la cabeza de nuevo.
—Pasábamos por allí.
Ella entrecerró los ojos.
—¿Pasabais por la urbanización Dunnikier?
—Es un decir.
Evelyn escrutó su rostro y soltó una risotada.
—Dios mío, qué cosas hacemos... —dijo.
Fox no sabía si se refería a su trabajo o si estaba rememorando aquella noche en Tulliallan, pero prefirió no arriesgarse a preguntar.
—¿Eres consciente de que tendría que consultarlo con mi jefe? —dijo Evelyn tras meditar unos instantes—. ¿Y de que él tendría que acudir al suyo?
Fox asintió.
—¿Puedo decirles que ha sido idea tuya?
Fox asintió de nuevo.
—¿Y todo esto para demostrar que unos compañeros cerraron filas en torno a uno de los suyos?
—Y que fue perjudicial para ellos —le recordó Fox.
Evelyn se deslizó un dedo por la nariz; una nariz que, de repente, Fox recordó haber besado. Aquella noche había bebido mucho. Él era el que estaba sobrio, el que solo debería haberla acompañado hasta la puerta del dormitorio. Pero tenía una tetera en la habitación y sobres de café instantáneo. Y una cama individual muy estrecha...
—¿En qué piensas? —le preguntó Fox.
—En que me estoy congelando.
—Sea cual sea la respuesta, gracias por reunirte conmigo.
Esta vez, Evelyn le dio una palmada en el brazo y se dirigieron hacia el coche. Llegaron hasta él en silencio, y ella le preguntó dónde había aparcado. Fox señaló con la cabeza en dirección al centro de la ciudad. Evelyn abrió el coche y se subió. Era un Alfa Romeo con el interior azul oscuro.
Fox le cerró la puerta y Evelyn encendió el motor y bajó la ventanilla.
—Hace unos meses estuve en Fettes dirigiendo una misión. Me planteé llamar a tu puerta.
—Deberías haberlo hecho.
Evelyn quitó el freno de mano, lo saludó y se fue. Fox se quedó allí hasta que el coche desapareció de su campo visual. Entonces, cruzó la calle y se dirigió al bar del centro comercial Mercat. Kaye y Naysmith lo esperaban allí, tomando un café y leyendo sus periódicos de cabecera: The Daily Record y The Guardian, respectivamente.
—No pidas nada —le advirtió Kaye a Fox—. Ni punto de comparación con el otro bar.
—Pero está más cerca del coche —le recordó Fox.
Kaye tenía la mirada clavada en él, a la espera de su informe.
—Es un quizá —reconoció mientras se sentaba a la mesa.
Kaye abrió las fosas nasales y se inclinó para olisquear el abrigo de Fox.
—Chanel número 5, a menos que esté perdiendo el olfato. Por tanto, tu contacto no es un tío.
—¿Quién es Hércules Poirot ahora? —musitó Joe Naysmith sin molestarse en apartar la mirada del periódico.
«En la sala de interrogatorios, no», había insistido Teresa Collins. De hecho, no quería que fuese cerca de «ese lugar apestoso», motivo por el cual Fox propuso su casa. Era el piso superior de un dúplex en Gallatown. Gary Michaelson había informado de que no era la zona más recomendable de la ciudad. A Fox no le disgustaba: había barrios mucho peores en Edimburgo. Eran casas adosadas y semiadosadas, muchas de ellas compartidas, con muros salpicados de guijarros y abundantes antenas parabólicas. Madres jóvenes, algunas de ellas embarazadas otra vez, empujaban los cochecitos de sus bebés mientras hablaban por teléfono. Unos cuantos adolescentes con gorras de béisbol fruncieron el ceño cuando el Mondeo se detuvo junto al bordillo y gruñeron por instinto cuando los tres hombres se apearon. Fox pulsó el timbre que llevaba el nombre de «Collins».
—¡Está abierto! —exclamó una voz.
Fox giró el pomo y empezó a subir el pronunciado tramo de escaleras. Alguien estaba celebrando una fiesta en el primer piso.
—Eminem —dijo Naysmith.
—A mí me suena a ruido —farfulló Tony Kaye.
Teresa Collins estaba sentada en una butaca en un salón despejado, balanceando una pierna sobre el reposabrazos, con un cigarrillo encendido en la boca. Llevaba unas mallas negras de licra y una camiseta púrpura con la inscripción porn star en lentejuelas.
—No hacía falta que se acicalara para nosotros —le dijo Kaye mientras estudiaba un póster tridimensional de Beyoncé que había colgado sobre la chimenea.
La música que llegaba del piso de abajo hacía vibrar los cristales de las ventanas.
—Olvidé preguntar —intervino Collins— si debería haber llamado a mi abogado.
—Aquí es usted la víctima —le recordó Fox y presentó a los visitantes.
Había otra butaca, pero estaba cubierta por la colada. En materia de ropa interior, Teresa Collins parecía decantarse por los tangas.
—«Víctima» suena bien —dijo y dio otra calada al cigarrillo.
Había un televisor de pantalla plana y una caja de Freeview* en una esquina del salón. En un estante, por lo demás vacío, descansaban la base y los altavoces de un reproductor de MP3. La alfombra beis había acumulado un impresionante número de quemaduras de cigarrillo.
—Todo el mundo necesita buenos vecinos, ¿eh? —anunció Kaye, mientras taconeaba en el suelo.
—Son majos.
El pie que colgaba del reposabrazos seguía el ritmo, y el otro se agitaba frenéticamente.
—¿Estimulantes para contrarrestar los efectos de la metadona? —conjeturó Fox.
—No encontraréis nada sin receta —replicó ella.
—No estamos buscando nada. Como le dije por teléfono, estamos investigando a los colegas de Carter.
—Eso decís vosotros.
—Estaría bien que me creyera.
Parecía como si Collins tuviera problemas para centrar su atención en él.
—Adelante, pues —dijo al fin—. Hacedme las puñeteras preguntas de siempre...
—¿Solía venir por aquí el agente Carter?
—Sí.
—¿Le vio algún vecino?
—Eso dijeron, ¿no?
—No fue muy discreto por su parte. ¿Y sus compañeros no la visitaban nunca?
—Scholes lo hizo una vez. Pero eso fue al principio, cuando querían que me convirtiera en una soplona.
—¿Scholes no estuvo aquí cuando Carter le pidió uno de esos favores?
Collins negó con la cabeza.
—A lo mejor lo esperaba en el coche. —Parecía agitada—. Cuando los vuestros se enteraron de todo, fue Scholes quien me llamó para intentar advertirme.
—Sé que no es fácil volver a hablar de esto.
—Creía que se había acabado. ¿Ahora qué pasará? Como él está en las últimas, ¿no dejaréis de perseguirme hasta que pierda la chaveta o me suicide?
Fox guardó silencio unos instantes.
—¿Sabe que existen organizaciones benéficas que podrían ayudarla?, ¿números a los que llamar?
—¿Rape Crisis* y toda esa historia? —Teresa Collins meneó la cabeza con determinación—. Yo solo quiero que me dejen en paz. —Exhaló una voluta de humo y se limpió los restos de ceniza de la camiseta—. Ahora está en la cárcel. Es lo único que pido...
—¿Y si no lo estuviera?
En cuanto las palabras salieron de su boca, Naysmith supo que había cometido un error. Las miradas fulminantes de Fox y Kaye se lo confirmaron.
—¿Me estáis diciendo que anda suelto?
Los pálidos ojos de aquel rostro aún más pálido estaban a punto de salírsele de las órbitas.
—Tendrían que habérselo comunicado —intervino Fox en voz baja.
—¿Está...?
Collins se levantó y miró por la ventana.
—Le han advertido que no se acerque a menos de medio kilómetro de usted —dijo Fox para intentar tranquilizarla—. Si lo hace, volverá a prisión de inmediato.
—Qué chachi —respondió ella en un tono cargado de sarcasmo—. Seguro que cumple, ¿verdad? Ese gilipollas es un ciudadano ejemplar...
Collins se apartó de la ventana.
—¿Y si digo que todo era mentira, que me lo inventé para meterlo en un lío?
—Entonces será usted la que acabará entre rejas —advirtió Fox, que dejó su tarjeta de visita sobre el reposabrazos—. Ese es mi número. Si lo ve rondando por aquí, llámeme.
—Habéis venido a amenazarme —afirmó Teresa Collins, señalando con un dedo tembloroso—. Para intimidar a alguien, tres son suficientes. Y esa historia de que está en la calle... Estáis aquí para contármelo, ¿verdad? Primero Scholes, Haldane y Michaelson, y ahora vosotros tres.
—Le aseguro que somos...
—¡Iré a los periódicos! ¡Eso haré! ¡Armaré un escándalo!
—¿Quiere calmarse, Teresa?
Fox levantó las manos en señal de rendición. Dio un paso al frente, pero ella se volvió otra vez y abrió la ventana.
—¡Socorro! —gritó—. ¡Que alguien me ayude!
Fox se dio cuenta de que Kaye estaba esperando a que tomara una decisión.
—La llamaré —dijo Fox a Collins, alzando el tono de voz con la esperanza de que lo oyera—. Más tarde, cuando haya tenido la oportunidad de...
Con un ademán les indicó a Kaye y Naysmith que se marchaban. Los vecinos del piso de arriba estaban curioseando desde el rellano.
—Está histérica —explicó Fox antes de bajar las escaleras.
Ninguno de los asistentes a la fiesta del primer piso los había oído, y, si lo hicieron, no movieron un dedo. Pero los niños estaban en la acera, plantados frente a Fox y sus compañeros. El inspector les mostró su identificación.
—Atrás —ordenó.
—La habéis violado —dijo una voz en tono acusador.
—Solo está enfadada.
—Claro, ¿y de quién es la culpa? Vuestra...
—Por el amor de Dios —espetó Tony Kaye—. ¡Mirad mi coche!
Alguien había volcado el contenido de una papelera sobre el capó y el parabrisas: envases de comida rápida, colillas de cigarrillo, latas de cerveza aplastadas y lo que parecían restos de una paloma muerta.
—Hay un lavado de coches en esta misma calle. Cuesta solo tres libras —sugirió un miembro del grupo.
—Cinco, si les decís que sois de la bofia —añadió otro.
Se oyó una risa, que Fox agradeció. La situación empezaba a calmarse, y Teresa Collins había dejado de chillar y había cerrado la ventana.
Sin embargo, Tony Kaye parecía furioso. Embistió contra los jóvenes, pero Fox lo agarró del brazo.
—Tranquilo, Tony, tranquilo. Vámonos de aquí, ¿eh?
—Pero esos gilipollas...
—Al coche —ordenó Fox.
Kaye tardó un poco en obedecer. Utilizó los limpiaparabrisas para apartar algunos escombros, y al dar marcha atrás, pisó el acelerador a fondo para desplazar otros del capó.
—Te juro por Dios que pienso volver aquí con un bate —masculló, mientras la banda pasaba junto al coche propinándole alguna que otra patada o manotazo.
Kaye aceleró y puso primera, luego realizó un giro de ciento ochenta grados para desembarazarse de casi toda la basura que quedaba.
—Olvídalo, Kaye —dijo Joe Naysmith—. Esto es Gallatown.
—Te crees muy gracioso, ¿no?
Tony Kaye se inclinó y le dio un fuerte puñetazo en la cabeza.
—Ríete ahora, imbécil...