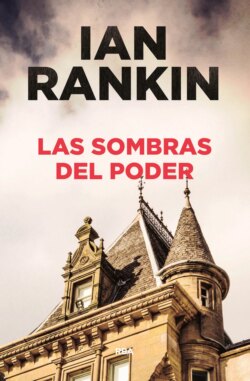Читать книгу Las sombras del poder - Ian Rankin - Страница 8
3
ОглавлениеKirkcaldy tenía estación de ferrocarril, equipo de fútbol, un museo, una galería de arte y una universidad que llevaba el nombre de Adam Smith. Había calles bordeadas por robustas casas victorianas de fina estampa, algunas de las cuales habían sido reconver tidas en oficinas y empresas. Hacia las afueras se alzaban las viviendas de protección oficial, algunas tan recientes que aún había solares en venta, un par de parques, al menos dos institutos y algunos edificios altos de los años noventa. El dialecto no era inescrutable y los tenderos se detenían a charlar frente a las panaderías y los quioscos.
—Me estoy quedando dormido —comentó Tony Kaye.
Viajaba de copiloto en su propio coche. Joe Naysmith iba al volante y Fox, en la parte trasera. El almuerzo había consistido en unos bocadillos y bolsas de patatas fritas. Fox había telefoneado a su jefe en Edimburgo para referirle un informe preliminar. La llamada no había durado más de tres minutos.
—¿Y bien? —preguntó Kaye mientras se volvía en su asiento para establecer contacto visual con Fox.
—Me gusta —respondió este, contemplando la escena en movimiento.
—¿Quieres que te diga qué veo yo, Fox? Veo a gente que debería estar trabajando a estas horas del día. Gorrones y heridos de guerra, viejos con un pie en el otro barrio y condenados por conducta antisocial.
Joe Naysmith había empezado a tararear la melodía de What a Wonderful World.
—En todos los coches que hemos adelantado —prosiguió Kaye impertérrito—, el conductor o bien era traficante de drogas, o bien se lo había llevado puenteándolo. Las aceras necesitan un manguerazo y la mitad de los niños también. Sabes todo lo que necesitas sobre un lugar cuando la tienda más grande parece llamarse Artículos con Tara. —Hizo una pausa para provocar un mayor efecto—. ¿Me estáis diciendo en serio que os gusta esto?
—Tú ves lo que quieres ver, Tony, y luego dejas volar la imaginación.
Kaye se volvió hacia Naysmith.
—Y en cuanto a ti, ni siquiera habías nacido cuando salió la canción, así que cállate.
—Mi madre tenía el disco. Bueno, el casete. O puede que el CD.
Kaye volvió a mirar a Fox.
—Por favor, ¿podemos volver, hacer nuestras preguntas, que nos respondan lo que les venga en gana y salir pitando de aquí?
—¿Cuándo empezaron a comercializar los CD? —preguntó Naysmith.
Kaye le propinó un puñetazo en el hombro.
—¿Qué haces?
—Estás torturando la caja de cambios. ¿Es la primera vez que conduces o qué?
—De acuerdo —se rindió Fox—, tú ganas. Joe, llévanos de vuelta a la comisaría.
—¿Izquierda o derecha en el próximo cruce?
—Ya estoy harto —dijo Tony Kaye y se dispuso a abrir la guantera—. Voy a conectar el navegador.
El sargento Gary Michaelson se había criado en Greenock pero había vivido en Fife desde que tenía dieciocho años. Había asistido al Adam Smith College y había realizado su formación policial en Tulliallan. Era tres años más joven que Ray Scholes, estaba casado y tenía dos hijas.
—¿Los colegios son buenos aquí? —le había preguntado Fox.
—No están mal.
Michaelson no mostró reparos en hablar de Fife, de Greenock y de su familia, pero cuando el tema derivó hacia el agente Paul Carter, se mostró tan parco en palabras como Scholes.
—Si no estuviera mejor informado —comentó Fox en un momento dado—, diría que lo han puesto a prueba.
—¿A qué se refiere?
—Que le han sugerido qué no debía decir. Puede que lo haya instruido el inspector Scholes.
—Eso no es cierto —insistió Michaelson.
Tampoco era cierto que hubiese alterado o borrado las notas que había tomado durante una entrevista realizada en casa de Teresa Collins, y en la misma sala de interrogatorios en la que se hallaban sentados en ese momento. Fox recitó parte del testimonio de Teresa Collins:
—«Puedes acusarme de lo que quieras, Paul, pero no creas que vas a volver a ponerme la mano encima». ¿No dijo eso?
—No.
—El veredicto dice otra cosa.
—No puedo hacer nada al respecto.
—Pero hubo cierta historia personal entre Carter y la señorita Collins. Es imposible que usted no estuviera al corriente.
—Es ella quien dice que fue una historia.
—Los vecinos lo veían ir y venir.
—Conocemos a la mitad, por cierto.
—¿Me está diciendo que son unos mentirosos?
—¿Usted qué cree?
—Lo que yo crea o deje de creer carece de importancia. ¿Qué ocurre con la página que faltaba en su cuaderno de notas?
—Derramé café encima.
—Las páginas de debajo parecen estar bien.
—No puedo hacer gran cosa al respecto.
—Así pues, ¿sigue manteniendo...?
Durante toda la entrevista, Fox se cuidó de establecer contacto visual con Tony Kaye. Sus infrecuentes contribuciones al interrogatorio denotaban una irritación en aumento. No estaban llegando a ninguna parte y era muy poco probable que lo hicieran. Scholes, Michaelson y Haldane, que supuestamente había contraído la gripe, no solo disponían de mucho tiempo para coreografiar sus respues tas, sino que también habían conseguido dominar la rutina de los tribunales.
Teresa Collins mentía.
Las otras dos demandantes eran unas oportunistas.
El juez había ayudado a la fiscalía siempre que había podido.
—La cuestión —dijo Fox pausadamente, cerciorándose de que captaba la atención de Michaelson— es que cuando el equipo local de Ética Profesional estudió las alegaciones, reconoció que ahí podía haber algo. Y no lo olvide: fue la señorita Collins quien inició todo el proceso...
Fox dejó que el mensaje calara unos instantes. Michaelson seguía concentrado en un tramo de pared situado sobre el hombro izquierdo de su interlocutor. Este era enjuto, presentaba una calvicie prematura y en algún momento de su vida le habían roto la nariz. Además, una cicatriz de unos tres centímetros le recorría la barbilla. Fox se preguntaba si habría sido boxeador aficionado.
—Fue otro agente de policía —prosiguió—. El tío de Paul Carter. ¿También está llamándolo mentiroso?
—No es policía; es expolicía.
—¿Y qué diferencia hay?
Michaelson se encogió de hombros y se cruzó de brazos.
—Hay que cambiar la batería —terció Naysmith antes de apagar la cámara.
Michaelson se estiró y Fox oyó cómo le crujían las vértebras. Tony Kaye estaba de pie, moviendo las piernas como si tratara de facilitar el riego sanguíneo.
—¿Falta mucho? —preguntó Michaelson.
—Eso depende de usted —respondió Fox.
—Bueno, nos pagarán igualmente a todos al final de la jornada, ¿eh?
—¿No tiene prisa por volver a su puesto?
—No tiene ninguna importancia, ¿verdad? Esclarecen un delito y hay dos o tres más a la vuelta de la esquina.
Fox vio que Joe Naysmith rebuscaba en la bolsa de material. Él se sabía observado, levantó la cabeza y tuvo el acierto de mostrarse contrito.
—La de recambio todavía está cargándose —dijo.
—¿Dónde? —preguntó Tony Kaye.
—En la oficina. —Naysmith hizo una pausa—. En Edimburgo.
—¿Eso significa que ya hemos terminado? —preguntó Gary Michaelson con los ojos clavados en Malcolm Fox.
—Eso parece —repuso Fox de mala gana—. Por ahora...
—Vaya manera de perder todo el día —rezongó Tony Kaye, y no era la primera vez que lo hacía.
Habían desandado el camino hacia Edimburgo sin apenas abandonar el carril rápido. En esa ocasión, el grueso del tráfico se dirigía hacia Fife y el embotellamiento afectaba a la parte del puente de Forth que daba a Edimburgo. Su destino era la Jefatura de Policía situada en Fettes Avenue. El inspector jefe Bob McEwan seguía en la oficina. Señaló el cargador de batería que se hallaba junto a la tetera y las tazas.
—Me estaba preguntando qué hacía ahí —dijo.
—Ya no es necesario que lo haga —respondió Fox.
La sala no era grande, ya que Anticorrupción formaba un equipo reducido. La mayoría de los agentes de Asuntos Internos trabajaba en una oficina más espaciosa, en el mismo pasillo donde Ética Profesional gestionaba las tareas de enjundia. Ese año, McEwan parecía pasar gran parte del tiempo en reuniones dedicadas a la reestructuración de todo el departamento.
—Básicamente doy por perdido un trabajo —dijo—. Nada que debáis considerar un quebradero para esas cabecitas vuestras...
Kaye había echado el abrigo sobre el respaldo de la silla y estaba sentado a su mesa, mientras Naysmith se dedicaba a cambiar las baterías del cargador.
—Hemos realizado dos entrevistas —le anunció Fox a McEwan—. Ambas, un poco breves.
—Me figuro que habrán encontrado cierta resistencia.
Fox hizo una mueca con la boca.
—Tony cree que estamos hablando con las personas equivocadas, y empiezo a estar de acuerdo con él.
—Nadie espera un milagro, Malcolm. Antes me ha llamado el subinspector. Esto lleva su tiempo.
—Si es más de una semana, a lo mejor conecto una manguera al tubo de escape —musitó Kaye.
A la postre se sentaron a repasar las grabaciones. A medio proceso, McEwan consultó su reloj y dijo que debía marcharse. Entonces Kaye recibió un mensaje de texto.
—«Reunión urgente con tu mujer y una botella de vino» —recitó y le dio una palmada en el hombro a Fox—. Cuéntame qué tal va, ¿de acuerdo?
Durante cinco minutos, Fox notó que Naysmith se mostraba inquieto. Eran las cinco pasadas, así que le dio a su joven colega permiso para marcharse.
—¿Estás seguro?
Fox señaló la puerta y pronto se quedó solo en la oficina, pensando que tal vez debería haber elogiado a Naysmith por su trabajo detrás de la cámara. Tanto la imagen como el sonido eran impolutos. Tenía un cuaderno en el regazo, pero estaba en blanco, con la salvedad de espirales, estrellas y otros garabatos. En ese momento recordó algo que había dicho Scholes sobre Asunto Internos: que querían «castigar a todos los que han trabajado con Paul [Carter]». Carter era historia. ¿Qué razón había para suponer que Scholes y los demás iban a seguir incumpliendo las normas? Por supuesto, se protegerían los unos a los otros, mostrarían lealtad, pero tal vez habrían aprendido la lección. Fox sabía que podía poner la investigación en modo crucero, que podía formular las preguntas, anotar las respuestas y no llegar a grandes conclusiones. De todos modos, tal vez fuera ese el desenlace. Por tanto, ¿qué sentido tenía dejarse la piel? Para Fox, ese era el subtexto de la jornada, lo que Tony Kaye rabiaba por decir. Los tres agentes habían sido nombrados y sometidos a escarnio ante el tribunal. Ahora eran objeto de una investigación interna. ¿Acaso no era castigo suficiente?
En el Pancake Place, Kaye había mencionado a Colin Balfour. Asuntos Internos había armado una acusación lo bastante sólida como para que lo expulsaran del Cuerpo, pero en el último momento no implicaron a los dos o tres agentes que habían intentado organizar una tapadera. Esos agentes seguían trabajando. Nunca más hubo un solo atisbo de problemas.
No hay queja, como suele decirse.
Fox detuvo la grabación con el mando a distancia. Lo único que demostraba era que estaban haciendo lo que se esperaba de ellos. Albergaba serias dudas de que los jefes de la comisaría de Fife necesitaran recibir peores noticias; solo aspiraban a decir que los comentarios del juez no habían caído en saco roto. Scholes, Haldane y Michaelson debían seguir negándolo todo. Y eso significaba que Tony Kaye tenía razón. Era con los otros agentes del Departamento de Investigación Criminal con quienes debían hablar si querían ser exhaustivos. ¿Y el tío de Carter? ¿No debían escuchar también su versión de los hechos? A Fox le intrigaban las motivaciones de aquel hombre. En el juicio, su testimonio había sido breve pero efectivo. Según contó, su sobrino lo había visitado una tarde después de tomar unas copas. Se había mostrado locuaz, charlando de cómo había cambiado la profesión desde los tiempos de su tío. No se podía economizar tanto y había menos incentivos.
«Pero yo recibo una gratificación que quizá tú y mi padre nunca tuvisteis...».
Fox recordó que llevaba un par de días sin hablar con su padre. Su hermana y él se turnaban para visitarlo. Probablemente estaría en la residencia de ancianos en aquel momento. Al personal le gustaba que la gente evitara las horas de la comida y, a media tarde, muchos de los «clientes» (como insistían en llamarlos los trabajadores) ya estaban preparados para acostarse. Fox se dirigió hacia las ventanas y contempló la ciudad crepuscular. ¿Era Edimburgo diez veces más grande que Kirkcaldy? Desde luego, sí era mayor. De vuelta a su mesa, encendió el ordenador y se sentó a realizar una búsqueda.
Casi una hora después, iba en el coche con rumbo a Oxgangs. Había un supermercado cerca de su casa y se detuvo el tiempo suficiente para comprar un curry que calentar al microondas y una botella de Appletiser, además del periódico vespertino. La noticia de portada trataba sobre un traficante de drogas que, tras ser declarado culpable, había sido encarcelado. Fox conocía al agente que había llevado el caso; Asuntos Internos lo había investigado dos años antes. Ahora sonreía ante las cámaras. Misión cumplida.
«¿Por qué odian tanto a los policías?». Era la pregunta que había formulado Scholes. Hace mucho tiempo, el Departamento de Investigación Criminal podía actuar con negligencia y salir airoso. La labor de Fox consistía en impedírselo. No seguiría allí siempre; en un año o dos regresaría al DIC, trabajaría codo con codo con aquellos a quienes había escrutado, e intentaría meter entre rejas a traficantes sin interpretar las normas a su manera, temeroso de Asuntos Internos, llegando a despreciarlos. A veces se preguntaba si podría trabajar con agentes que conocían su pasado, llevar lo que todo el mundo tildaba de casos «como es debido»...
Dejó el periódico en el fondo de la cesta, cubierto por el resto de la compra.
El bungaló estaba a oscuras. Había pensado en comprar un reloj de esos que se encendían al anochecer, pero sabía que no lograría disuadir a los ladrones. Tenía pocas cosas de valor: después de la tele y el ordenador, buscarían en vano. Cerca de allí, un par de casas habían sufrido robos en el último mes. Incluso llamó a su puerta un agente, preguntando si había visto u oído algo. Fox no se molestó en identificarse como policía. Se limitó a negar con la cabeza y el agente asintió y se fue a otro sitio.
Cumpliendo con su deber.
Preparar el curry le llevó seis minutos. Fox encontró un canal de noticias en la televisión y subió el volumen. El mundo parecía asolado por guerras, hambrunas y desastres naturales. Un terremoto aquí, un tornado allá... Estaban entrevistando a un experto en cambio climático, que advirtió a los espectadores de que debían acostumbrarse a esos fenómenos: a las inundaciones, sequías y olas de calor. El entrevistador se las arregló para devolver la conexión al estudio con una sonrisa en los labios. Puede que, una vez fuera de foco, empezara a correr de un lado a otro, arrancándose mechones de pelo y dando voces, pero Fox tenía sus dudas. Pulsó el botón interactivo del mando a distancia y ojeó los titulares de Escocia. No había nada nuevo relacionado con la explosión frente a Lockerbie. El estado de alerta en Fettes era moderado, al igual que en Kirkcaldy. Lockerbie: como si ese pozo de ignorancia no hubiera visto suficiente a lo largo de su historia... Fox puso un canal de deportes y estuvo viendo los dardos mientras engullía la comida que quedaba.
Acababa de terminar cuando sonó el teléfono. Era su hermana, Jude.
—¿Qué pasa? —preguntó.
Se llamaban por turnos y era el suyo, no el de Jude.
—Acabo de ir a ver a papá.
La oyó sorber una lágrima.
—¿Está bien?
—Se le olvida todo.
—Lo sé.
—Uno de los cuidadores me ha dicho que esta mañana no ha llegado a tiempo al cuarto de baño. Le han puesto pañal.
Fox cerró los ojos.
—Y a veces se le olvida mi nombre o del año en que estamos.
—También tiene días buenos, Jude.
—¿Y cómo lo sabes? ¡El hecho de que pagues las facturas no significa que puedas desentenderte!
—¿Quién se desentiende?
—Nunca te veo por allí.
—Sabes que no es cierto. Lo visito cuando puedo.
—No es suficiente. Ni por asomo.
—No todos podemos llevar una vida ociosa, Jude.
—¿Crees que no estoy buscando trabajo?
Fox volvió a cerrar los ojos con fuerza: «Te has metido en un jardín, Malc».
—No me refería a eso.
—¡Te referías exactamente a eso!
—No empecemos, ¿eh?
Se impuso el silencio unos instantes. Jude suspiró y empezó a hablar de nuevo.
—Hoy le he llevado una caja de fotografías. Pensé que podríamos verlas juntos, pero parecía inquieto. No dejaba de decir: «Están todos muertos. ¿Cómo pueden estar todos muertos?».
—Iré a verlo, Jude. No te preocupes por eso. Quizá lo mejor sea llamar antes, y si el personal cree que no merece la pena visitarlo ese día...
—¡No estoy diciendo eso! —Volvió a alzar la voz—. ¿Piensas que me importa ir a verlo? Es nuestro padre.
—Ya lo sé. Tan solo...
Fox hizo una pausa y entonces formuló la pregunta que creía que se esperaba de él.
—¿Quieres que vaya?
—No es a mí a quien tienes que ir a ver.
—Tienes razón.
—¿Lo harás?
—Por supuesto.
—¿Aunque estés ocupado?
—En cuanto cuelgue —le aseguró Fox.
—¿Y volverás a llamarme para contarme qué te ha parecido?
—Estoy convencido de que se encuentra bien, Jude.
—Tú quieres que se encuentre bien. Así no tendrás mala conciencia.
—Voy a colgar, Jude. Voy a colgar el teléfono e iré a ver a papá.