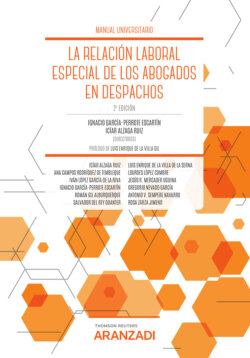Читать книгу La Relación Laboral Especial de los Abogados en Despachos - Icíar Alzaga Ruiz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Dignidad, honorabilidad e integridad, principios rectores de la abogacía, frente a la función social del abogado
Оглавление3. A diferencia de los principios de libertad, independencia y secreto profesional, que necesariamente se manifiestan variablemente en las relaciones de cada abogado con sus clientes y con sus compañeros situados en plano de igualdad o revestidos de poderes de dirección y organización sobre el trabajo prestado por cuenta ajena, los restantes principios de dignidad, honorabilidad e integridad exigen una fuerte individualización y permanencia cualesquiera que sean las condiciones laborales en las que la profesión se ejerza. Esta distinción aconseja profundizar, siquiera esquemáticamente, en la función social del abogado a lo largo de la historia. Quiero decir, expresado más claro, que a la relación laboral especial de los abogados no se le podrá culpar en ningún caso de la pérdida o relegación de los valores de dignidad, honorabilidad e integridad que cualquier abogado debe salvar como su principal patrimonio.
La función social del abogado ha sido, es y no podrá dejar de ser nunca la de defender a sus clientes aplicando el Derecho. Sin Derecho no hay sociedad armónica posible y sin abogados no puede haber Derecho que merezca ese nombre. Esa convicción cuenta con siglos de tradición y se extrema progresivamente más y más a medida que el Derecho adquiere dosis de prolijidad y de complejidad nunca antes concurrentes, ni siquiera imaginadas, aspecto tan notorio que excusa del esfuerzo de cualquier demostración. Las corporaciones profesionales suelen caracterizar la función del abogado como una función social, de defensa de un ideal de justicia, en tal caso mediante la colaboración en la administración que de la misma realizan los jueces y tribunales y, subordinada a ellos, otros órganos no jurisdiccionales del Estado. Desde luego no hay ninguna razón para no aceptarlo a título de finis operis porque, a título de finis operantis, la función del abogado es inevitablemente individual, en el círculo privado del interés asimismo privado que el cliente le confía. Discutible la forma de expresarlo, pocas dudas caben acerca de que el Derecho es la previsión de los conflictos desencadenados por la defensa de los intereses propios y la voluntad de apaciguarlos por los cauces y procedimientos establecidos, nada de lo cual es posible sin la intervención del abogado, el auténtico valedor de los intereses individuales que le son confiados y artífice con su intervención de la solución de los conflictos de esa naturaleza. Esta es, por otra parte, la nota dominante en el concepto legal de abogado y, de ese modo, el art. 436 de la LOPJ centra la definición de aquél en la “defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico” e idéntico elemento se destaca, literal y coherentemente, en el Estatuto General de la Abogacía Española.
En realidad, el abogado no sería necesario si no existiesen conflictos de intereses entre los ciudadanos y así hay que interpretar la exclusión de los abogados en las imaginaciones utópicas de Thomas More (1478-1535), prestigiosísimo abogado, y de François Rabelais (c. 1490-1553), clérigo, pero criado y educado en el ambiente del bufete paterno, mereciendo la pena asomarse siquiera a la Utopia (1516) del primero y a la obra L’abbaye de Thélème [capítulos LII a LVII, del libro I de Gargantua y Pantagruel (1532-1534)] del segundo. Por ello el abogado aparece cuando alguien no sabe o no puede hacer por sí mismo aquello que, sin embargo, le resulta imprescindible para la defensa de sus intereses propios frente a otro u otros. Es entonces cuando acude a quien, por sus conocimientos técnicos y por sus dotes de persuasión, puede ayudarle, estableciéndose de esa manera uno de los binomios más bellos de cuantos ha creado la humanidad: el binomio que forman el necesitado de protección que pide (petitor) y el llamado o invocado (advocatus) para afrontar la necesidad ajena, intensa unión que se ha fortalecido con el paso de los siglos y que exige para su culminación los valores de la dignidad, de la honorabilidad y de la integridad.
Es así la abogacía la más excelsa actividad de ayuda al prójimo, seguramente incomparable con cualquier otra actividad profesional, lo que explica que sea la única que ha dado lugar a varios sustantivos [abogador, abogaduría, abogación y abogamiento] y, sobre todo, al verbo abogar, sin paralelismo en las restantes profesiones liberales, pues incluso la más cercana, medicar, está desprovista de la grandiosidad de aquélla, quedándose en el plano estrictamente instrumental de administrar medicinas, sinónimo de medicinar. En cambio, abogar tanto significa defender en juicio, por escrito o de palabra, como interceder, hablar a favor de otro, defender, mediar, proteger, apoyar, respaldar, auxiliar, ayudar, patrocinar… El término advocación, que más tarde ha adquirido un significado escatológico, surgió a mitades del siglo XV, desde el latín advocatio, para significar la acción de llamar al abogado o protector.
4. Ejercer responsablemente la profesión de abogado implica un colosal esfuerzo, día a día, no siendo lo peor, pese a que así suele entenderse, el respeto de los plazos para evitar la decadencia de las acciones, sino la preparación de los casos encomendados, siempre de dificultad mayor de la que a primera vista parece. Un error aislado es dramático y escasamente disculpable si lesiona los intereses del cliente, al margen de las responsabilidades de todo orden en las que el abogado pueda incurrir; pero la cadena sistemática de errores en el ejercicio profesional debería impedir el ejercicio de la profesión, y no solo por imposición legal o corporativa sino por propia estimación del abogado, la llamada “vergüenza torera”, sin duda la mayor aportación social de la fiesta de los toros. La complejidad creciente de la legislación no concede pausa a la actividad de estudio, sea cual sea la especialidad jurídica que se desempeñe, pues actualmente ninguna de ellas disfruta de la estabilidad normativa que conferían los grandes códigos decimonónicos, modificados ahora también de modo constante. A su lado, la jurisprudencia no solo es simultáneamente intrincada, sino abrumadora en el número de resoluciones a tener en cuenta, no solo de los juzgados y tribunales ordinarios sino también del Tribunal Constitucional y de los Tribunales Internacionales de ámbito regional o universal, en la seguridad de que, sin conocimiento de sus respectivas doctrinas, las lagunas interpretativas impiden hoy la correcta práctica profesional. Es cierto que el sistema de acceso a las fuentes documentales ha cambiado y que ahora las bases informáticas permiten localizar los datos que importan con mayor facilidad que antes. Pero los datos solo sirven si después de localizarlos se depuran, se asimilan y se proyectan al caso concreto de que se trate y esa tarea es enojosa y, desde luego, rigurosamente personal.
El abogado cumple siendo un jurista solvente, pero no es un mago capaz de transformaciones inexplicables de la realidad; ni es tampoco un alquimista capaz de convertir cualquier onza de plomo en onza de oro, ni menos todavía Santa Rita, invocada como la abogada de los imposibles. Si el abogado padeciera la tentación de creerse algo semejante, habría llegado el momento de dedicarse a otras actividades más espirituales que las muy materiales de proteger los intereses de los clientes. De manera que el abogado debe desterrar cualquier complacencia al oír frases como… “me han dicho que sólo usted puede ganar este pleito” y, poniendo sus pies y los de su cliente en la tierra, ha de tomarse el tiempo necesario antes de darle una respuesta realista en términos jurídicos acerca del caso consultado. Absurdo sería negar la distinción –propia del cultivo de cualquier técnica, ciencia o arte– entre abogados de mayor o menor nivel jurídico y de mayor o menor habilidad o ingenio en el ejercicio de la profesión, pero la función es siempre común y también el Derecho a invocar y a aplicar por los jueces y tribunales. El cliente debe saber por boca de su abogado que, sobre el presupuesto inabdicable de que el caso será objeto de atención minuciosa y profunda, su pretensión puede ser más o menos fácilmente estimada o desestimada, pues ambas posibilidades caen dentro del campo de la incertidumbre que el Derecho positivo y su aplicación propician.
No es culpa de los abogados el insoportable grado de incertidumbre que la aplicación del Derecho sufre a comienzos del siglo XXI, desde luego en España, fenómeno achacable a causas distintas y de no sencilla jerarquización, pero innegable como fenómeno social generalizado. Esta realidad impide el desempeño de esa función de meteorólogo que los realistas norteamericanos asignaban al abogado, y que expuso Jerome Frank (1889-1957) con claridad en su obra Short of Sickness and Death; a Study of moral Responsability in legal criticism (1951), editada por CEAL, en 1991, con el más expresivo título de Derecho e Incertidumbre. Porque su tarea específica consistiría en predecir, a la luz de determinados elementos conocidos, la consecuencia de un efecto determinado No siendo relevantes el grado de humedad, la presión atmosférica o la dirección de los vientos para su función de meteorólogo, se debería fijar el abogado en el comportamiento de los jueces en el pasado para acertar su actuación en el futuro –que es lo que importa al cliente–, pero la verdad es que ese método está fatalmente obstruido por la movilidad de las leyes, por el personalismo –que no la independencia– judicial y, sobre todo, por los tiempos excesivos que discurren para decidir sobre la satisfacción del interés cuestionado, cuando muchos juzgados citan a juicio a los tres o cuatro años de presentarse la demanda, y cuando algún tribunal la resuelve siete u ocho después de que todo haya quedado visto para sentencia ¡para qué poner ejemplos que conoce cualquier propietario de una radio o televisión!…
Un buen sistema, no por laborioso descartable, para calibrar debidamente las posibilidades de éxito de una pretensión determinada, consiste en hacer a la vez de abogado de parte y de abogado de la contraria o, dicho más expresivamente, de Abogado del Diablo que, como se sabe, era la persona que designaba la iglesia romana, bajo el nombre de promotor fidei (canon 2010 del Codex Iuris Canonici de 1917) con la misión de depurar y, en su caso, objetar los méritos presentados a favor de los candidatos a las dignidades de beatos o de santos, papel que puede desempeñar ahora el promotor justitiae (Codex renovado de 1983, cánones 1403 y 1430) con la mayor flexibilidad que le interesaba, y logró introducir Juan Pablo II (1978-2005), nacido Wojtyla (1920), en estas ceremonias de reconocimiento metaterrenal. Conforme a lo expuesto, en mi práctica profesional –sucesivamente en despacho paterno, en despacho individual propio, en la dirección de despacho colectivo propio y como consultor sucesivo de dos grandes despachos– me ha sido muy provechoso el ensayo de adoptar la posición de defensor a ultranza del interés de mi cliente, contrastando los argumentos útiles con los de otro abogado del mismo bufete que jugara pasajeramente el papel de defender a ultranza el interés de la parte contraria, simulando en definitiva un avance del juicio real postrero.
5. La mala opinión social que sobre los abogados suele tenerse –como profesionales monetizados que siempre se lucran, igual si el cliente gana como si pierde–, viene de lejos y la verdad es que la literatura y la opinión circulante utiliza caricaturas crueles y exageradas de la profesión. El agudísimo Quevedo (1580-1645), en El Sueño del Juicio Final, o Sueño de las Calaveras (escrito entre el 1606 y el 1623 y editado en 1627) habla de la condena de un abogado que había tenido todos los derechos con córcovas, es decir, jorobados o malformados. Su admirador, e imitador hasta donde le permitió su menor genialidad, Diego de Torres Villarroel (1693-1770), se dirige al fantasma de Papiniano (150-212) –uno de los grandes artífices del Derecho romano– y le explica que… “el tener capa es porque huyo de letrados, procuradores y escribanos, pues cuantos han pleiteado se quedan sin ella y sin camisa… al que me injuria, perdono; al que me roba, disimulo y de esta suerte estoy bien hallado”. Por su parte, Jean de la Fontaine (1621-1695), en sus Fábulas, publicadas entre 1755 y 1759, incluye la titulada L’Huître et les Plaideurs, describiendo la peripecia de dos ciudadanos que, en una playa, demandan ambos la propiedad de una ostra por haberla visto u olido antes que el otro. El letrado mediador se la sorbe de inmediato, pero obsequia a cada litigante una valva y les tranquiliza exonerándoles del pago de cualquier gasto por la merced, de lo que obtiene el poeta la moraleja de que mejor no litigar si el pleito finalizará llevándose el picapleitos la sustancia y dejando a los litigantes la morralla o, sea,… “le sac et les quilles”… [pulcrísima es la edición, Fables, Texte Intégral, Paris (Ed, Gründ), 2000, con ilustraciones de Adolf Born (1930), apud. pág. 372; de las ediciones españolas tiene un encanto especial la de Montaner y Simón, de 1885, con ilustraciones de Gustav Doré (1832-1883), apud. pág. 257].
Ambientadas en el foro son las corrosivas Estampas del dibujante Honoré Daumier (1808-1879), con la originalidad de combinar la crítica de las pasiones y su descripción gráfica. Tengo particular cariño al libro publicado en España por Marginalia Civitas, en 1986, bajo el título de Gentes del Foro, lectura obligada para cualquier abogado, en cuanto que reproduce las cuarenta y siete planchas reunidas por Julien Caen una década antes [Les Gents de Justice. Paris (Ed. Vilo-Ed. André Sauret), 1974]. Mi libro tiene además el valor sentimental de haberme sido obsequiado y dedicado, el 1 de diciembre de aquel mismo año, por el profesor Alonso Olea, uno de los grandes laboralistas universales que, además, ejerció la abogacía durante un corto período de su vida, abandonándolo, según confesión propia, por la irresistible presión de la responsabilidad adquirida con la defensa de cada pleito. Tres de estas planchas o estampas serán suficientes para ilustrar la parodia de algunos despropósitos, abusos y situaciones extravagantes en la administración de justicia de la Francia del XIX, con participación protagonistas de los abogados…
El cliente habla con su abogado y le dice… ¡Perdido, señor… perdido con todos los pronunciamientos… Y aún esta mañana me decíais que mi causa era excelente!… ¡Caramba!… Continúo totalmente dispuesto a defenderla si quiere usted apelar…; pero le prevengo que en la Audiencia no lo haré por menos de cien escudos… Un abogado habla con un colega y le dice… No dejéis de replicarme, yo os contrarreplicaré. Eso nos permitirá pasar al cobro a nuestros clientes dos defensas más… Un abogado razona para sí mismo, en baja voz… Decididamente parece que mi granuja es un gran criminal… Tanto mejor… ¡Si consigo que sea absuelto, qué gran honor para mí!…
Los refranes populares son también inclementes con los abogados, tal y como ejemplifican estas pocas muestras entre muchas otras análogas… témele a un abogado más que a un dolor de costado… abogado muy ladino, gusta más de andarse por trochas que por caminos… abogados en el lugar, donde hay bien meten mal… los abogados hacen a dos manos, a moros y a cristianos… abogado madrigado, hombre de cuidado… un abogado en el concejo hace de lo blanco negro… Y lo cierto es que el lenguaje popular no ha pasado por alto la dimensión peyorativa del oficio y así se han formado las palabras abogadear (ejercer la profesión indignamente), abogaderas y abogaderías (argumentos capciosos), abogadil y abogadesco (perteneciente a los abogados), abogadillo (abogado de poco respeto) y abogadismo (protagonismo de los abogados en asuntos impropios de su oficio).
6. Cada abogado tiene, pues, como función prioritaria, la de hacer cuanto esté en su mano por lavar una imagen que se ha deteriorado por culpa de algunos profesionales carentes de escrúpulos, cuando no insensatos, dedicados a situar su interés personal por encima del interés de su cliente. Luchar por el cliente con todas las armas lícitas es altruismo; pensar únicamente como meta en las ventajas materiales de la defensa de intereses ajenos es egoísta y censurable. La verdad es que no es necesario acometer grandes acciones a favor de la dignidad del oficio de abogado, pues las reglas de oro son sencillas y están al alcance de cualquier profesional honesto. La honestidad –dignidad, honorabilidad e integridad– es cualidad más rara de lo que debiera, en las sociedades contemporáneas, pero a la vez constituye un presupuesto indispensable para el ejercicio de la abogacía. Lógicamente, el abogado no tiene por qué ser un bienhechor o benefactor de la humanidad, entendidos los adjetivos en el sentido más literal de dispensador de beneficios generales. Extremo es el caso de Guido Foulques (1202-1268), el abogado laico que accedió al pontificado con el nombre de Clemente IV (1265-1268) y más conocido seguramente es el ejemplo del Patrón de Abogados Ivo Hélori o de Tréguier (c. 1250-1303), elevado a los altares por Clemente VI (1291-1352), como Saint Yves (San Ivo), en 1342. La abnegación, el sacrificio por los demás, la generosidad o la caridad son virtudes encomiables pero inexigibles al profesional que vive de su trabajo, después de muchos años de estudio y de dificultades para abrirse camino, en un medio social de durísima competencia a la que hay que vencer cada día.
Por ello, le basta y le sobra al abogado con una buena provisión de honestidad o de decencia que, en el ejercicio de la abogacía, se traduce en un haz de acciones tan definidas como las cinco siguientes… no anteponer el interés propio al interés del cliente, guía a su vez de comportamientos rechazables, como el de ofrecerle resultados que razonablemente deben descartarse como posibles para animarle a litigar; no minutar al cliente sino la cantidad que corresponda a la dificultad del trabajo, y siempre bajo presupuesto invariable ofrecido a, y aceptado inicialmente por, quien ha de abonar los honorarios; no improvisar la defensa confiando en la experiencia, en la suerte o en la ayuda ajena, cuando no en la presunta debilidad del contrario, que merece siempre el mayor respeto profesional; no forzar la interpretación de las normas legales más allá de lo que permiten los principios y los valores universalmente aceptados, sobre derechos humanos y libertades públicas, generalmente reflejados en la Constitución propia; y, en último término, no buscar caso por caso recomendaciones ajenas conforme a una descarada política de influir con cualquier tipo de incentivos o ventajas en las personas que han de resolver la contienda que se debate, tentando ilícitamente la neutralidad de los poderes públicos. Porque la contradicción de esas pautas supone lisa y llanamente la humillación de la ley y sabemos, desde finales del siglo IV, por boca de Sante Gerolamo (347-420), o San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín (Vulgata, principios del siglo V), que no hay nada más deleznable que la conducta del hombre de leyes que busca el triunfo de aquello que la ley proscribe, dedicando el santo un poema al mal ejemplo de los sacerdotes que vivían con mujeres “agapistas”, de la secta gnóstica… “Oh vergogna, oh infamia! Cosa orrida, ma vera!/Donde viene alla Chiesa questa peste delle agapete”… (traducción italiana del original latino).
Una cualidad envidiable del abogado es la decisión de actuar en cada momento como le dicte su conciencia, olvidando –no descuidando por supuesto– los peligros que pueden derivarse de ello vengan estos de donde vengan, muchas veces de los propios poderes públicos, que contradicen así su deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. En la historia ha habido casos ejemplares, como el vivido por Claude François Chaveau-Lagarde (1756-1841) defensor de la decapitada reina Marie Antoinette (1755-1793) ante el tribunal revolucionario, con tanta bizarría que a punto estuvo de valerle la guillotina, librándole de ella la caída de Robespierre (1758-1794), al que sus compañeros entendieron necesario aplicar su propia medicina. El más reciente e inolvidable caso, memorable por su dramatismo, es el protagonizado por Gao Zhisheng (1966), defensor de los derechos humanos en China, constantemente detenido, degradado y torturado, hasta su desaparición en septiembre de 2009, hipócritamente ignorada por el gobierno, aunque se atribuye a un portavoz oficial la terrible explicación de que… ha ido adonde debe estar (where he should be)…
Es claro, sin embargo, que el abogado no tiene por qué ser un héroe, pero la renuncia a la defensa por temor a posibles agravios o desventajas públicas o privadas debe descartarse por opuesta a la dignidad de la profesión. No entran en este saco los supuestos en los que el abogado antepone intereses lícitos a efectos de soslayar el conflicto que en otro caso habría de crearse y, con mayor razón, los supuestos excluidos a priori por cada abogado vista su dedicación habitual a determinado tipo de asuntos o de procesos. Se descalifica aquí, únicamente, y se hace énfasis en ello, la abstención de intervenir en defensa de un interés legítimo tras tomar medida de los efectos perjudiciales provenientes de probables represalias, o sea, de actos ajenos en principio ilícitos. La pusilanimidad está reñida con la función del abogado, pero llevar pleitos comprometidos no significa llevar cualquier pleito, si moral o legalmente el caso presenta aspectos inasumibles que, naturalmente, han de ser objeto de valoraciones rigurosamente personales. Es probable que el abogado no tenga problemas por esta causa hacia el exterior, pues siempre podrá justificar su inhibición de modo que resulte respetable para el interesado y para los terceros. Pero, internamente, el abogado comprobará que la excusa para no intervenir profesionalmente, por miedo a lo que le pueda suceder por el solo hecho de cumplir con su deber, no deja únicamente mal sabor de boca, sino una mácula que no se borra después. Nadar y guardar la ropa es una habilidad que no está al alcance de cualquiera y cuando se consigue puede no conseguirse a la vez la estimación pública. Del mismo Cicerón –uno de los más grandes abogados de todos los tiempos– dijo el poeta Asinio Polón (75-4 a.C.) que “ojalá hubiera sido capaz de soportar la prosperidad con mayor control y la adversidad con mayor fortaleza”.
7. Un buen abogado no necesita ser ni un genio ni un artista. Lo que no puede dejar de ser es un buen artesano, es decir, un trabajador minucioso de cada caso a su cargo. Si cotejamos las vidas relativamente paralelas de dos maestros austriacos de la dirección orquestal, podemos imaginar que la reacción ante el éxito estelar y las ventas millonarias de las grabaciones de Herbert von Karajan (Heribert Ritter Karajanis, 1908-1989), llevó a Karl Böhm (1894-1981) –doctor en Derecho por cierto– a definirse como un simple artesano de la dirección de orquesta (… ich bin ein einfacher Handwerker…), buscador de la precisión del ritmo, lo que tiene fácil comprobación admirando alguno de los ensayos a plena orquesta de los que podemos disfrutar por la oferta del mercado, por ejemplo el ensayo de la séptima de Beethoven, dirigiendo a la Wiener Symphoniker, en la grabación realizada en el vienés Estudio Rosen, a partir del 2 de mayo de 1966, o el de la novena de Dvorák, dirigiendo a la Wiener Philharmoniker, en la Grosser Saal del Musikverein de Viena, entre los días 18 y 20 de mayo de 1978. Qué la historia o los historiadores traten mejor a los artistas que a los artesanos, es una cosa, y otra bien distinta el juicio personal del melómano que, cual el cliente del abogado, preferirá a quien más satisfaga su interés personal de conseguir lo que mejor le suene, tratándose de música, o lo que mejor le convenga, tratándose de otra pretensión fundada en el Derecho.
No está, pues, el abogado comprometido a… “inventar la eterna novedad” que se exigía Nietzsche (1844-1900) en La Gaya Ciencia (die fröhliche Wissenschaft), de 1882, en pos… “del dios del infinito movimiento”. Pero a lo que sí está requerido es a huir de la desidia mental y de la rutina forense, que se produce cuando el abogado se copia a sí mismo o a los demás. Decía Goethe (1749-1832) –quien fuera en su juventud estudiante de Derecho en Leipzig–, por boca de Mefistófeles, que se tiende a inventar palabras allí donde faltan las ideas y de ello hay excesivas pruebas en la literatura forense, plagada de los vicios que advertía Federico de Castro (1903-1983) al denunciar el uso excesivo de algunos sobadísimos brocardos latinos, la cobertura, en cita literal… “de la pereza del pensar jurídico”. Ante un caso nuevo, el abogado tiene la responsabilidad de afrontarlo en sus hechos y en sus fundamentos, procurando establecer con rigor aquéllos y enriquecer éstos en la medida de sus posibilidades, progresivamente mayores si se aplica el esfuerzo exigible a quien vive de aquel a quien sirve. No es buena pauta de comportamiento exportar al caso confiado el trabajo realizado para otro caso anterior puesto que en verdad, salvo que se trate de repeticiones evidentes –demandas plurales sobre una misma pretensión, por ejemplo– la experiencia demuestra que no hay dos casos iguales. De tal modo que el abogado habrá de combinar, vez a vez, lo que ya sabe y lo que debe saber de más acerca de la cuestión litigiosa. En todas las especialidades jurídicas –y en algunas aluvionalmente– llueven reformas y novedades legales y jurisprudenciales con frecuencia, de manera que el simple transcurso de un trimestre, sin advertir unas y otras, produce sorpresas desagradables que a veces no tienen fácil arreglo, cuando se ha preparado una defensa ignorando que una semana antes del juicio, alguno de los altos tribunales ha dictado una resolución que pone patas arriba toda la interpretación legal precedente y peor todavía si el Boletín Oficial del Estado ha incorporado una disposición general sin vacatio, o sea, de inmediata vigencia. El abogado que no esté dispuesto a someterse, personalmente o a través de colaboradores, a esa continua operación renovadora de la información básica sobre el que nuestro querido colega Efrén Borrajo (1929) llama “el derecho vivo”, no cumple debidamente sus obligaciones frente al cliente.
A la inversa, el abogado debe rechazar esas proposiciones de los clientes que dicen conformarse con una mera orientación, con un informe sencillo, con la estampación de la firma personal en escritos rutinarios o incluso ajenos, a cuenta del prestigio que se le supone al firmante. Vayan o no esas propuestas unidas a un ánimo de abaratar el trabajo profesional, en principio deben ser rechazadas puesto que el trabajo barato a costa del trabajo superficial carece de justificación en el mundo del Derecho. Ya se ha dicho que el abogado debe moderar sus honorarios a lo que valga su tiempo y su esfuerzo, aplicando elementos moderadores incluso a la vista de las circunstancias concurrentes. Pero aceptada la dirección de un asunto, el abogado es responsable de la mejor actuación esperable de sus condiciones personales y profesionales, sin que resulte admisible la distinción entre leve o intensa dedicación a su preparación y estudio, pues cada asunto o cada pleito requiere la atención que deriva de su dificultad y no de consideraciones de cualquier otro carácter.
No estará de más traer a colación aquellas expresivas palabras contenidas en un libro de quien fuera Ministro de Fomento, y destacado abogado, Ángel Osorio y Gallardo (1987-1946), publicado en la Biblioteca Nueva, en 1918, con el título de Los hombres de toga en el procedimiento de Don Rodrigo Calderón. En esa obra de recomendable lectura se hace ver que los procesos no son abstracciones sino… “concreciones que tocan a la libertad, al bolsillo, a la honra, a la piel y a los huesos”… Ahí queda implicada la grandeza o la miseria de la función del abogado. Por cierto, quienes sientan curiosidad por el célebre proceso citado, tienen a mano el estudio de Felipe Ruiz Martín en el apasionante recopilatorio de Santiago Muñoz Machado, Los grandes procesos de la Historia de España (Barcelona, Crítica, 2002, págs. 287-295).
8. Trabaje como trabaje, individual o colectivamente, el abogado no es una isla en el mundo del Derecho, sino un continente unido a otras grandes extensiones no de tierra sino de intereses, separadas entre sí no por los mares sino por las funciones y competencias que corresponden a los litigantes y a los órganos públicos dirimentes. Las relaciones del abogado con sus clientes, aporta una dimensión colectiva a la relación singular de aquél con cada uno de ellos. En esa dimensión colectiva es usual hablar no de cliente sino de clientela y la homogeneidad o heterogeneidad de ésta es algo que no permite una catalogación de validez generalizable porque no es, en ningún caso, impropio de la profesión combinar como clientes a personas físicas y jurídicas de muy distinta condición social, económica y jurídica, aunque la homogeneidad suele ser indicio de un mayor arraigo del Bufete. Incluso teóricamente cabe admitir, en esa composición prolija de la clientela, que se produzcan conflictos de intereses potenciales (in fieri), que lógicamente no podrán admitirse como conflictos desencadenados (in facto esse). Las relaciones del abogado con sus colegas abogados han de estar presididas por los principios de la buena fe y de la cortesía. La combinación de ambos impondrá al abogado la renuncia a adquirir ventaja sobre el compañero en posición de contraparte por otra causa que no sea la de la aplicación de las leyes, debidamente interpretadas, extremando en cualquier caso las atenciones sociales para hacerle objeto de un trato no solo correcto sino preferente. Al compañero debe prestársele toda la ayuda que permita la defensa del interés del cliente propio, desechando en todo caso la utilización de trucos o triquiñuelas procesales, el regateo de la información objetiva y las ventajas ilícitas procedentes de informaciones privilegiadas que no sean ya de general conocimiento. También las relaciones del abogado con los poderes públicos, y con los jueces en particular, deben basarse en el respeto mutuo. En un libro poco divulgado, pero con méritos para salir de la oscuridad que lo envuelve [Recuerdos de un hombre de toga (Córdoba, ed. autor), 1979], Francisco Poyatos López, destacado Fiscal que fuera, dejó escrito que… “en las relaciones Juez-Abogado no deben producirse molestias innecesarias. Al Juez debe agradarle que se recurran sus resoluciones y el Abogado pierde elegancia murmurando contra el Juez”… una brillante y abreviada forma de decir, a poco que se medite sobre ello, mucho más de lo que parece. Fuera de las prácticas de la corrección social, el abogado será tanto más respetado en los tribunales cuanto mayores sean la dignidad y la solvencia con las que ejerza su oficio. Se tiene por cierto el hecho de que el retraso secular en la aceptación del desempeño de la abogacía por las mujeres tuvo mucho que ver con el reprobable acto indecoroso que Caya Afrania o Calpurnia (s. I a.C.) dedicó al juez del caso.
Cualquier juez merece consideración por desempeñar, junto con sus auxiliares y profesionales encargados de la defensa de los intereses enfrentados, la más excelsa de las funciones que se realizan en el mundo del Derecho, pero no es extraño que su prestigio aumente o disminuya por el modo en el que discurra su desempeño. Junto a los grandes jueces de que ha podido presumir siempre cualquier civilización, la historia remota y reciente da cuenta de algunos delincuentes disfrazados que tanto daño han hecho no solo a la administración de justicia, sino al Derecho escrito con mayúsculas, y entendido, con Legaz Lacambra (1906-1980), como una forma de vida social en la cual se realiza un punto de vista sobre la justicia que delimita las respectivas esferas de licitud y deber, mediante un sistema de legalidad dotado de valor autárquico. Los desacuerdos entre abogados y jueces no deben exteriorizarse fuera de los recursos ordinarios y extraordinarios que el Derecho procesal regula, dejando para casos extremos por su gravedad otro tipo de actuaciones, como las denuncias y la exigencia de responsabilidades o de sanciones disciplinarias. De ese modo, el entrañable testimonio de Luis Bertelli, en su obra Clan judicial (Kaideda, 1990), no puede ser descripción de reglas generales y lo cierto es que el propio autor dedica el libro a su esposa Julia… “por animarme a desistir constantemente”… De otro lado, bueno es siempre recordar que los recursos proceden contra los fallos y no contra los argumentos jurídicos utilizados en las resoluciones judiciales, según conclusión legal y jurisprudencial inconcusa, y es en aquéllos donde hay que buscar el balance del pleito, pues ya Piero Calamandrei (1889-1956), en su famoso libro Elogio del Giudici scritto da un Avvocato (1935, trad. esp. 1936), declaraba haber comprobado que los fallos justos eran más frecuentes que las motivaciones convincentes.
En el plano opuesto, dígase que la amistad entre abogados y jueces no puede trascender al plano profesional, de modo que también el abogado debe operar espiritualmente dentro de las reglas de la abstención y recusación que limita formalmente la actividad de los jueces. La posibilidad de que los abogados intervengan en la selección de los jueces es positiva sin duda en cuanto a la implicación material de ambas funciones convergentes en el acercamiento a un ideal de justicia, pero habrá que adoptar las cautelas imprescindibles de des-individualización, para que ningún juez en concreto deba favores a ningún abogado en concreto. Históricamente hay sobradas muestras de la intercomunicación sucesiva –y hasta simultánea durante muchos siglos– de las funciones de abogado y de juez, en las dos posiciones cronológicas de juez antes de ser abogado o de abogado antes de ser juez, bien que personalmente, sin otra razón de peso distinta a mi propio criterio, prefiera ésta a aquella secuencia, salvo que concurran causas excepcionales que impidan el desempeño de la función judicial y se deba acudir al ejercicio de la abogacía como medio ordinario de vida. Los dos ejemplos más relevantes de la sucesión funcional de abogados y luego jueces, en los últimos cinco siglos, son los que ofrece el mundo anglosajón, particularmente en las personas del inglés Edward Coke (1552-1634) y del norteamericano John Marshall (1755-1835). Estos jueces admirables fueron antes admirables abogados y desde el ejercicio de sus actuaciones individuales contribuyeron decisivamente a la consolidación de avances históricos sin los cuales no es hoy comprensible el Estado de Derecho. La experiencia adquirida por ambos en el ejercicio de la abogacía permitió al primero convertirse en el más precoz paladín de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos [… “the house of every one is to him as his castle and fortress, as well for his defence against injury and violence as for his repose”]. Mientras que el mismo bagaje habilitó al segundo para fortalecer la tesis de la inexcusable defensa del control constitucional de las leyes [… “that Acts of Congress that conflict with the Constitution are not law and the Courts are bound instead to follow the Constitution, affirming the principle of judicial review”…]. Experiencias repetidas en todos los países desarrollados y por supuesto en España, sin que me resulte cómodo ofrecer la amplia lista de los nombres disponibles, pero sí apreciar los magníficos resultados traídos por el acceso a la judicatura de juristas –abogados en particular– de reconocido prestigio.
9. En atención a la especialidad cultivada por los prestigiosos autores de este libro de tanto interés para los abogados, habrá que empezar afirmando que el abogado laboralista es ante todo un abogado y, por tanto, como cualquier otro, se dedica a la defensa de los intereses de sus clientes, conviniéndole de modo pleno cuanto se ha expuesto con anterioridad sobre sus funciones y responsabilidades. Pero probablemente sea España uno de los países en los que el abogado laboralista no se define únicamente como un abogado especializado en Derecho del Trabajo, entendido en su más amplio ámbito de aplicación como disciplina comprensiva de los contratos de trabajo (sujetos variopintos que los conciertan, tipología contractual, fuentes de determinación de las condiciones de trabajo, prevención de los riesgos profesionales, nacimiento, desarrollo, novación, suspensión y extinción de los vínculos contractuales), de las relaciones colectivas de trabajo (libertad sindical, conflictividad laboral y solución pacífica de los conflictos, negociación colectiva y representación/participación en la empresa), de las políticas de ocupación y empleo (nacionales e internacionales, migraciones e inmigraciones incluidas), de la protección social pública (seguridad social, salud y asistencia social), de la protección social privada (mutualismo empresarial, planes y fondos de pensiones, seguros de vida de los trabajadores), de la administración laboral (dirección de la política de empleo, procedimientos administrativos especiales y, sobre todo, control de las normas laborales) y de los juzgados y tribunales sociales (planta y organización, procedimiento y resolución de las controversias contenciosas de esa naturaleza).
Ni que decir tiene que sin el conocimiento detallado de esos singulares ordenamientos legales y convencionales la figura del abogado laboralista no es reconocible, pero es común añadir a su imagen algún otro elemento característico que, a falta de mejor definición, podríase identificar con el “halo” que rodea a quienes practican la defensa de intereses privados con aplicación de las normas laborales y sociales, o de los derechos y obligaciones que de ellas se derivan y que tiene un origen histórico, aparejado a la defensa de los trabajadores frente a un ordenamiento cegado en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. No es casual que, con harta frecuencia, fueran también los abogados laboralistas quienes asumieran la defensa de clientes objeto de persecución y represión política, por los delitos tipificados contra el orden público. Ese halo del que se habla señaló a los abogados que lo lucían, no sin razón, como aguerridos defensores de causas tan justas como arriesgadas para la integridad propia, personas generosas y progresistas que hacían de los derechos fundamentales de sus clientes el objeto de sus vidas. El atentado fascista de la calle Atocha, 55 (ocurrido la noche del 14 de enero de 1977), atacando inhumanamente a los miembros de un bufete laboralista, con el dramático balance de cinco muertos y de cuatro heridos gravísimos de bala, vino a sellar esa aureola o plusvalía en el ejercicio de la especialidad.
Una vez recuperada la democracia y restablecidos al máximo nivel formal tales derechos y libertades universales, hay que considerar anacrónica la contraposición entre abogado laboralista, si se defienden intereses de trabajadores o de sus representantes, y abogado especialista en Derecho del Trabajo, si se defienden solo o alternativamente otros intereses, generalmente empresariales. Entiendo, pues, que ningún argumento de peso puede encontrarse hoy, dentro del marco constitucional español, para regatear el atributo de laboralista a todo abogado que encamine su actividad profesional a la defensa de clientes con pretensiones basadas en el Derecho del Trabajo, sea demandando derechos o respondiendo a las demandas interpuestas de contrario, ante todo tipo de instancias administrativas y judiciales. De la misma manera que no debe repugnar a nadie la utilización del adjetivo para aplicárselo a cualquier otro cultivador del Derecho del Trabajo, aunque no ejerza la profesión de abogado, de lo que tenemos un excelente ejemplo en la política seguida por ASNALA, nacida para aglutinar y promover la actuación de los abogados laboralistas y ampliada su acción a todos los profesionales dedicados a esa especialidad desde la Cátedra, la Administración y la Justicia.
El abogado laboralista no se diferencia los compañeros de profesión a la hora de servir a los intereses de su cliente, pero es cierto que la propia razón de ser de la singularidad del Derecho del Trabajo, en el conjunto del ordenamiento jurídico, matiza la actividad del abogado laboralista a la hora de aplicar el ordenamiento laboral. En primer lugar, a diferencia de casi todos los demás ordenamientos especializados, el laboral está formado por dos tipos de normas absolutamente distintas en su origen, en su naturaleza y en el valor formal de las unas respecto de las otras, las normas estatales y las normas convencionales, o sea, las leyes y los reglamentos por un lado, y los acuerdos y convenios negociados entre interlocutores sociales colectivos, por otro. En segundo lugar, también como sensible diferencia frente a la mayor parte de las disciplinas jurídicas institucionalizadas, el Derecho del Trabajo ha dado lugar a la creación de un sector propio de la Administración dentro de las Administraciones Públicas de competencias generales, con existencia de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social destinada a comprobar el respeto a las normas laborales en su más amplio sentido, sin cuya acción, desde los inicios del XX, no se entendería siquiera la evolución histórica de la legislación laboral. Y, además de todo ello, como tercera particularidad memorable, el Derecho del Trabajo ha exigido la disgregación para sí de un orden jurisdiccional propio, el denominado social, de importancia creciente en el conjunto de la jurisdicción única que consagran las normas constitucionales, y no solo cuantitativa sino sobre todo cualitativamente, hasta el punto de que algunas de las últimas reformas procesales civiles y administrativas han tomado como paradigma los principios informadores del proceso laboral (oralidad e inmediación, particularmente), buena muestra de lo cual son el proceso verbal civil y el proceso abreviado contencioso-administrativo. En el primer ejemplo se aprecia una curiosa espiral que tiene como inicio y fin el proceso civil, al que toma primero como ejemplo el proceso social, para después ser acogido éste como modelo de un proceso verbal adaptado.
Ni superior ni inferior a otras especialidades jurídicas, la que adorna a los abogados laboralistas ha ganado carta de naturaleza en la aplicación contemporánea del Derecho que, en buena parte, es normativa destinada a gobernar la actividad profesional de las grandes masas que constituyen la población activa. Cercano a los 102 años, el poeta burgalés Victoriano Crémer escribía que… “todos los días pasan por delante/del mundo,/están en él y no lo saben”… lo que interpretado en su abstracción vale igual para las cosas y para las personas, para los hechos y para los dichos, y para recordar que los abogados laboralistas han jugado un papel importante en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.
10. Las deficiencias de que adolece la relación laboral especial de los abogados han sido expuestas rigurosamente en los distintos capítulos de este importante libro, el más acabado y actualizado estudio sobre tema tan singular y, dicho sea de paso, tan mal conocido. Seguramente la de mayor impacto para la profesión de abogado sea la relegación de la autonomía de la voluntad individual como fuente de la relación contractual entre el titular del despacho de abogados y los abogados que prestan servicios en aquél en régimen laboral, es decir, observando los presupuestos sustantivos de voluntariedad, remunerabilidad, dependencia y ajenidad. La plausible medida de laboralizar a estos profesionales, extendiéndoles buena parte de las instituciones laborales, e incluyéndoles en el campo de aplicación del Derecho de Protección Social, se perjudica por la conversión de un elevado número de abogados en empleados comunes, con detrimento de su autoestima de letrados compañeros del empleador. El defecto es ostensible en materia de jornada de trabajo, por ejemplo, respecto de la cual el límite máximo impuesto a su duración desconoce, de un lado, lo que supone ejercer la actividad de la abogacía y, de otro, constituye el efecto peor de cualquier norma laboral, a saber, el constante y generalizado incumplimiento del precepto imperativo.
Esas deficiencias repercuten negativamente en los principios fundamentales de libertad e independencia de la profesión de abogado y también pueden influir del mismo modo en el principio fundamental de secreto profesional. No así, en cambio, en los otros principios fundamentales de dignidad, honorabilidad e integridad, que ha de respetar a ultranza quien desempeñe esta maravillosa profesión sea cual sea la regulación establecida acerca de su estatuto profesional. El abogado que en el despacho para el que preste servicios laborales vea limitadas su libertad e independencia puede, justificadamente, culpar de ello a una regulación artificiosa de la relación laboral especial de los abogados. Pero el abogado que en este mismo despacho actúe fuera de las exigencias de la honorabilidad, de la dignidad o de la integridad no debe sino culparse a sí mismo.
Luis Enrique de la Villa Gil
Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la UAM
Abogado, ICAM n.° 7.239
1. Este prólogo es reproducción literal del prólogo de la primera edición.