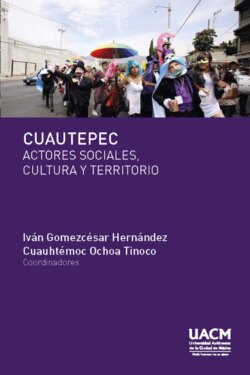Читать книгу Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio - Iván Gomezcésar Hernández - Страница 13
Las fuentes etnohistóricas UNA REGIÓN DE FRONTERAS
ОглавлениеComo se mencionaba al principio del capítulo, para adentrarnos en el abigarrado mundo documental de la etnohistoria, y en la búsqueda del esclarecimiento de las complejidades del Posclásico, es necesario hacer la caracterización de la Sierra de Guadalupe como un espacio fronterizo, marcado por diversos planos históricos sobrepuestos, en donde el poder y la dominación de unos estados sobre otros era cambiante, lo cual dejó como resultado una región sumamente heterogénea en términos culturales y políticos.
La dinámica de la historia política en la Cuenca de México a partir del año 1200, es decir, a finales del Posclásico Temprano o principios del Posclásico Tardío, está marcada por el complejo fenómeno de transferencia y transformación del poder político desde Tula hacia la Cuenca de México. Así, lo que muestran las fuentes históricas del siglo XVI y XVII es la historia y la relativa importancia de las ciudades-Estado, o centros de poder con afiliaciones etnopolíticas determinadas. Tal es el caso de Tenayuca, Azcapotzalco y México, al sur de la Sierra de Guadalupe, y de Cuautitlán, Tultitlán y Ecatepec, al norte de ésta.
Para relacionar esta geografía política con el contexto histórico que nos ocupa, debemos señalar la existencia de, por lo menos, tres tipos diferentes de fuentes primarias. La diferencia estriba en el origen étnico y político de las fuentes, lo que se puede hacer visible al analizar su contenido. El primer conjunto son las fuentes históricas de origen acolhua; el segundo son las fuentes históricas de origen mexica; y el tercero, son las fuentes con un punto de vista tepaneca. Desde luego, cada fuente es un caso excepcional que habría que analizar a detalle; para nuestros propósitos consideramos indispensable distinguir la naturaleza de cada una de estas fuentes para entender, desde su base cultural, quién narra la historia política. No es lo mismo que la historia la narren quienes se asumen como herederos del linaje gobernante de Texcoco, que si lo hacen los descendientes, los aliados o quienes se aglutinaron en torno al poder de México Tenochtitlan.
En el primer conjunto encontramos documentos que narran la historia política de la Cuenca de México durante el Posclásico, tal es el caso del Códice Xólotl, en cuya primera lámina se representa un mapa con los pueblos toltecas ya asentados en la cuenca, como Culhuacán, y los pueblos chichimecas, como Tenayuca, en donde se asienta el caudillo Xólotl. Cabe recordar que después de la caída de Tula casi todos los pueblos migrantes de la cuenca estuvieron sometidos a los chichimecas de Xólotl, como lo muestra la lámina ii, en donde los líderes políticos de otros pueblos chichimecas, otomíes, tepanecas y acolhuas se rinden a éste. Pero no sólo el Códice Xólotl, sino también el Mapa Tlotzin, el Mapa Quinatzin y el llamado Códice en Cruz son elaborados por tlacuilos indígenas acolhuas durante el siglo XVI, a solicitud de los conquistadores españoles. Todos los anteriores forman parte de la colección de documentos antiguos mexicanos, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París.
Estas fuentes, al igual que las Obras históricas de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, hablan del desarrollo político de la cuenca según el punto de vista de los descendientes mestizos del linaje gobernante de Texcoco, y particularmente este último autor se sostiene en la exaltación histórica de los señores acolhuas. Es así que en la lámina vi del Códice Xólotl se puede apreciar el momento en que Quauhtitlan, Ecatepec, Acalhuacan, Cohuatitlan y Tenanyocan, es decir, todos los pueblos al norte y al oriente de la Sierra de Guadalupe, son aliados militares de Texcoco, situación que va a permanecer desde el siglo XIII hasta el siglo XIV.19
Por otra parte, existen obras igualmente importantes para reconstruir la historia de la Cuenca de México como los Anales de Cuauhtitlán o los Anales de Tlatelolco, que son manuscritos en lengua náhuatl elaborados por tlacuilos indígenas anónimos, las cuales guardan relaciones textuales entre sí. Todas son fuentes con narraciones complejas, que describen la llegada de las oleadas migratorias y las intrincadas genealogías de los diferentes linajes gobernantes, desde la llegada a la Cuenca de México de los chichimecas hasta la derrota de México por parte de los españoles, pero siempre conservan el punto de vista del linaje gobernante de un pueblo aliado a México-Tenochtitlan durante el proceso de conquista. A este conjunto podemos sumar las fuentes propiamente mexicas, como es el caso del Códice Durán, o fuentes pictóricas como el Códice Mendoza y el Códice Azcatitlan, que, a diferencia de los anteriores, son códices pictóricos, pero que guardan semejanzas y paralelismos en cuanto a la narración histórica.20
De acuerdo al Códice Azcatitlan los mexicas pasaron, a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, por los siguientes lugares de la Sierra: Ecatepec, Tolpetlac, Cohuatitlan, Tecpayocan, Yohualtécatl, Tenanyocan. Lo anterior no sólo significa una etapa dentro de una larga peregrinación, sino que indica la reconfiguración en el equilibrio de poderes, de un nuevo balance posterior a un reacomodo político. Lo mismo se confirma en las otras fuentes referidas en donde el reacomodo no sólo se realizaba sobre la base de la guerra de dominación, sino a través de las alianzas matrimoniales. Estos fenómenos están íntimamente ligados con el «entreveramiento» de los derechos sobre la tierra y la reorganización del territorio en el Posclásico, lo cual está basado en una política que abraza la llegada de distintos pueblos o culturas inmigrantes y que segmenta a las entidades políticas en pueblos y barrios, con diferentes tradiciones culturales y especializaciones, según la división social del trabajo.21
Por último, y a diferencia de las anteriores que son narraciones míticas-históricas que buscan legitimar una dominación, existen otras fuentes que son elaboradas durante la Colonia por nuevos actores que han decidido construir una interpretación histórica que les permita defenderse de otros particulares o de otros pueblos que reclaman ser propietarios de tierras. Tal es el caso del Códice de Tlatelolco y los códices del Grupo Ixhuatepec.
El Códice de Tlatelolco habla de la recuperación de la jerarquía perdida por Tlatelolco durante la época colonial, a expensas de sus antiguos aliados y posteriormente verdugos, los tenochcas, cuando después de la Conquista obtuvieron de nuevo sus anteriores privilegios políticos. El hecho implicaba que Tlatelolco recuperara su jerarquía política como cabecera de diversos pueblos de la Sierra de Guadalupe, como Huixachtitlan, parcialidad de Coacalco, Acalhuacan, en la esquina nororiental, Santa Clara Coatitlan, San Juan Ixhuatepec, Santa Isabel Tula, Santa María Cuauhtepec y Chiquiuhtepec (el cerro de Chiquihuite), entre otras estancias coloniales recuperadas por Tlatelolco. Debemos decir que todas las anteriores fueron pueblos sujetos por el Estado tepaneca, cuya capital era Azcapotzalco, pero que fueron transferidos a Tlatelolco después de la llamada guerra Tepaneca de 1427. Esta guerra implicó un nuevo ordenamiento político en la cuenca.
La otra cara de la moneda la ejemplifican los códices del Grupo Ixhuatepec, que muestran la reacción de indígenas propietarios de tierras (diríamos medianos propietarios, principales en sus pueblos) argumentando que habían sido otorgadas por el tlatoani de México, ante el despojo que ellos denuncian haber sufrido a manos de Diego de Mendoza Austria Moctezuma (un gran propietario y autoridad de la república de indios de Tlatelolco), pleitos que ocurren a partir del siglo XVI. Lo que estaba en juego en estos pleitos sobre tierras ya no era el dominio político sino la posibilidad del disfrute de las tierras, y con ello asegurar una base económica de explotación.22
Esta condición de frontera, y de frontera cambiante, entre diferentes espacios de poder no dejará de existir con la llegada de los conquistadores españoles. Al contrario: si bien el territorio dejó de estar repartido en tres partes (el dominio tepaneca al poniente, el dominio mexica en el centro y el dominio acolhua al oriente), a partir de la colonización europea el territorio se organizará en nuevas estructuras político territoriales y económico productivas heredadas del mundo indígena antiguo. La Sierra de Guadalupe seguirá siendo un vértice desde donde se señalarán las fronteras entre las nuevas entidades del poder local.