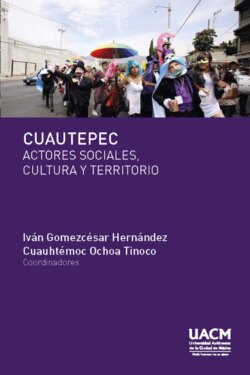Читать книгу Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio - Iván Gomezcésar Hernández - Страница 17
EL SISTEMA DE HACIENDAS-PUEBLOS COMO DETERMINANTE ECONÓMICO
ОглавлениеEn esta sección analizaremos el factor de la tierra y del trabajo como ejes de la economía productiva en la región, desde la etapa colonial hasta principios del siglo XX. Nótese que, desde la Conquista, los intereses de los españoles en torno a la posesión de la tierra en la Cuenca de México estuvo concentrada en el poniente, por ser éstas las tierras mejor irrigadas por las corrientes que bajan de la Sierra de las Cruces.
Pero antes de describir la ubicación y la vocación de las haciendas en la región, es importante mencionar que los colonizadores españoles utilizaron tres métodos principales para adquirir las tierras de los indígenas durante el siglo XVI y aun posteriormente. El primero fue la compra directa a propietarios indígenas, en la mayoría de las ocasiones de manera fraudulenta o ventajosa. El segundo método suponía el uso de los privilegios de encomienda o de las autoridades políticas.42 Y un tercer método, que superó a los demás, fue la otorgación de una merced de tierras por parte de la autoridad virreinal.43
Por otra parte, si bien el límite sur de la Sierra de Guadalupe colinda con la que fue la región favorita para el cultivo de trigo (entre Tacuba y Tacubaya), una buena parte de las mercedes otorgadas antes de 1630 fue un triángulo de estancias ganaderas (entre Teocalhueyacan, Tlalnepantla y Tenayuca), al sudoeste de la sierra. También el eje Tultitlán-Cuautitlán se dedicó al pastoreo, al noroeste de ésta. En particular, los pueblos de Tenayuca y Tultitlán ya estaban rodeados de propiedades españolas desde 1580, con la consecuente pérdida de tierras cultivables y la emigración constante.44
En la primera mitad del siglo XVII empieza a imponerse la denominación de «hacienda», por sobre la de «estancias de ganado», menor o mayor, o «caballerías» de siembra agrícola, que se habían utilizado desde el principio de la colonización. Esto coincide con el hecho de que la sociedad indígena había alcanzado el punto más dramático de debilidad y fragmentación por causa de las epidemias y la muerte. La respuesta de la administración colonial ante esta situación fue imponer las congregaciones de poblaciones indígenas, que no era otra cosa más que el desalojo de tierras de aquellos pueblos más severamente diezmados.
Se mandaron a hacer varias congregaciones en Ecatepec, Tlalnepantla y Tultitlán. En Ecatepec había «entre diez y doce estancias, algunas bastante lejos de la cabecera»,45 antes de las congregaciones de 1603. En 1593 fueron congregadas varias estancias de Tlalnepantla, mientras que, como se dijo, a mediados del siglo XVII, Teocalhueyacan (Teocalhuacan) fue transferido a Tlalnepantla. Igualmente, en 1604 se ordenó congregar a los cuatro o cinco sujetos de Tultitlán, en este caso, sin éxito, lo que demuestra las variadas tendencias en este proceso y la fuerza del apego de los indígenas a sus tierras.
Esta época es de profundas transformaciones: el proceso de congregaciones tendió a controlar más a la población indígena sobreviviente, para tenerla cerca y a disposición de los hacendados, y para favorecer el proceso de enajenación de las mejores tierras. Por otro lado, la configuración territorial de los pueblos es posterior a este momento, y es por ello que resulta tan difícil rastrear la existencia de algunos «pueblos sujetos» o parcialidades antes del siglo XVII.
A fuego lento iba sobreviniendo un proceso de concentración de tierras, a través de mercedes que iban pasando de unos dueños a otros, a veces vendidas, a veces por medio de procesos legales; quizás fueran segmentadas, pero volvían a quedar incorporadas en una misma propiedad. Es el caso de la hacienda de Los Portales, cercana a Tultitlán, que se había formado a partir de 15 mercedes originales otorgadas a distintos receptores a mediados del siglo XVI, y que a finales del siglo XVIII dominaba el panorama al norte de la región.
Un caso único en su género es el de las haciendas salineras de San Antonio Aragón y Santa Ana Aragón, al sur de la región, y pertenecientes a los gobiernos indígenas de Tenochtitlan y Tlatelolco, respectivamente. Sin embargo, hacendados españoles rentaron todos sus establecimientos a las mismas comunidades indígenas, incluso «los arrendatarios mantenían sobre la comunidad un tipo de control comparable al servicio por deudas».46
MAPA 3. CENTROS DE HISPANIZACIÓN CULTURAL: CABECERAS, HACIENDAS Y RANCHOS
Fuentes: Gerhard (1986), Gibson (1996). Cartografía: Mapoteca Jorge A. Vivó, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX continúan, y se profundizan, las líneas generales hasta aquí trazadas. Dicha profundización está marcada por el proceso de liberalización de las tierras de comunidades indígenas, primero con la «extinción de parcialidades», y posteriormente, y de manera más radical, con la «desamortización de bienes de comunidades indígenas».47
Durante el porfiriato ocurren cambios importantes en las relaciones de producción y en el mercado, aunque en lo fundamental sigue dominando la economía de la hacienda. La Ciudad de México da su primer estirón, en todas las direcciones, y hacia el norte ocupa febrilmente los terrenos que durante casi un siglo había regateado a las comunidades.
La multiplicación de los ranchos y de las fábricas que disputan el espacio y los recursos a otras explotaciones, la introducción de ferrocarriles, la construcción de diques y obras de irrigación en las haciendas y en las fábricas, la creación de compañías agrícolas e industriales que introdujeron cambios en los cultivos, en las técnicas y en los aprovechamientos del paisaje, son materia de análisis para revisar la idea de la «hacienda rutinaria y carente de innovación».48
Ejemplo de este tipo de transformaciones es la hacienda ganadera El Rosario, al norte de Azcapotzalco, en donde no sólo se vivieron los primeros pasos de la tecnificación de la industria lechera, sino que allí mismo, unos pocos años después de la Revolución, se conformaría uno de los primeros sindicatos de jornaleros agrícolas a instancias de Fidel Velázquez, una de las figuras fundadoras de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Uno de los campos que sería necesario conocer mejor es el que aborda las relaciones entre haciendas y comunidades en esta región. Algunos historiadores la han definido como una relación simbiótica, otros como de presión por parte de las propiedades privadas y de contrapesos por parte de las comunidades. En definitiva, los hilos que tejen esta relación en la región que estudiamos no son conocidos lo suficiente.