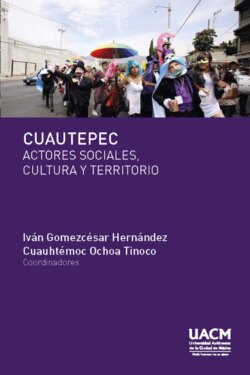Читать книгу Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio - Iván Gomezcésar Hernández - Страница 20
CRECIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEMOGRÁFICA
ОглавлениеEste proceso de menoscabo de las tierras ejidales es quizás el más dramático en la historia de los pueblos. En la región de la sierra no podríamos entender toda la dimensión de su dramatismo si no consideramos paralelamente el proceso de industrialización fabril que vivió la región entre 1940 y 1980. La industrialización en la región se realiza en dos frentes: la zona industrial Vallejo, a partir de 1940, y las zonas industriales de Tultitlán y Ecatepec, a partir de 1960. Los efectos que esto generó en la estructura demográfica de la región y en la orientación productiva de los pueblos los podemos entrever si observamos la dinámica poblacional en los años referidos (véanse cuadros 3 y 4).
En Tlalnepantla y Gustavo A. Madero los índices más elevados de crecimiento demográfico se presentaron entre 1950 y 1980, alcanzando en las dos primeras décadas un crecimiento promedio sostenido del diez por ciento anual, tasas altísimas.
En la Gustavo A. Madero, se pasó de 204 833 habitantes a 1 384 431, es decir, llegaron más de un millón de personas a poblar la región en el transcurso de estos años. Desde 1980 hasta el presente se ha venido manifestando un crecimiento inverso de la población. Éste puede estar concentrado en las zonas habitadas en la parte plana de la Cuenca de México (situación que comparte con delegaciones céntricas como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Azcapotzalco), mientras que en la parte que comprende el valle de Cuautepec es posible determinar que el poblamiento no se detiene sino hasta 1990, cuando la delimitación de una zona de reserva ecológica frenó el crecimiento urbano.
En Tlalnepantla, el crecimiento no fue menos dramático: de 29 000 habitantes pasó a contar con 778 000, es decir, se multiplicó casi 27 veces en 30 años. Sin embargo, después de 1990 las cifras disminuyeron sensiblemente, y se llegaron incluso a presentar años de crecimiento demográfico negativo. A diferencia de la Gustavo A. Madero, en donde el descenso ha sido constante en los últimos 30 años, aquí se han presentado ciclos oscilatorios con tendencia a la baja.
Por contraste, en los municipios ubicados al norte de la sierra la explosión de la población fue más tardía. Las tasas de crecimiento más elevadas en Tultitlán y Coacalco fueron entre 1970 y 2000, aunque podemos demostrar que aún en el presente tienen elevados índices de crecimientos. Tultitlán (5.74 por ciento) y Coacalco (5.50 por ciento) ocupan un lugar entre las diez municipalidades con mayor índice de crecimiento a partir de 1990.
CUADRO 4. COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SIERRA DE GUADALUPE, 1970-2010
Fuentes: Ward (2004), Sedesol, Conapo e Inegi, Delimitación… (2004), Inegi, Censo… (2005, 2010).
En lo que respecta a Ecatepec, no está de más subrayar que se trata del municipio más poblado del país actualmente: tiene cerca de un millón setecientos mil habitantes, cuando en 1960 difícilmente pasaba de los quince mil habitantes. En la actualidad, las tasas de crecimiento no se comparan con las que se presentaron entre 1970 y 2000, pero aun así no ha logrado la misma situación de contracción demográfica que sí se presenta en los municipios al sur de la sierra.
El promedio de la tasa anual de crecimiento en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es de 1.47 por ciento. Dos demarcaciones presentan tasas decrecientes de crecimiento: Tlalnepantla (–0.17 por ciento) y Gustavo A. Madero (–0.37 por ciento), ubicados en la vertiente sur de la sierra. Entre los municipios que superan esta media hay tres de los cinco que comparten la sierra: Ecatepec (2.41 por ciento), Tultitlán y Coacalco. No es casualidad que los tres estén ubicados hacia el norte de la ciudad y de la sierra, donde se abren las posibilidades más cercanas de crecimiento de la mancha urbana.
En cuanto al proceso de cambio del perfil económico-productivo en la región, tenemos que tomar en cuenta que desde los primeros años de la década de 1990, la curva del crecimiento industrial llegó a un punto de inflexión, en la medida en que dejó de crecer la cantidad de trabajadores vinculados a actividades fabriles, y la cantidad de establecimientos industriales.
A este perfil industrial debemos sumar el incremento de actividades comerciales, en particular, y el desarrollo de las actividades económicas terciarias, en general, las cuales van de la mano con el crecimiento urbano ya consolidado. El siguiente dato expresa de manera notable la consolidación del desarrollo demográfico en la región: desde 1980, la suma total de la población en estas cinco demarcaciones representa entre el 23 y el 22 por ciento de la población total de la «megalópolis».54
Podríamos decir que la estocada final a los ejidos de la región lo constituyó la demarcación de zonas de reserva ecológica, proceso que demoró en consolidarse desde 1976, cuando se decretó la creación del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en el Estado de México, hasta 1991, cuando se expropiaron los polígonos ejidales de Cuautepec, que conforman el Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe en la Ciudad de México. Entonces, es el Estado, a través de sus dependencias (estatales y municipales) dedicadas al manejo ecológico, el que entra a ocupar un lugar como actor en el manejo del espacio en la sierra.
Sin embargo, este proceso va a estar mediado por la disposición de recursos públicos entregados a dichas dependencias por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de que se ponga fin a la urbanización en las faldas de la Sierra de Guadalupe. A partir de 1993 se llevó a cabo un programa de recuperación de la sierra, enfocado en la reforestación, la construcción de torres para vigilancia de incendios forestales, amén de la edificación de una serie de instalaciones que, se suponía, habrían de servir para desarrollar actividades ecoturísticas.
En 1997, tras una serie de reformas políticas en el Distrito Federal (1987, 1993 y 1996), se rompió la hegemonía política priista y se dio el caso de la llegada al poder en esta entidad de un partido diferente al partido de Estado. En las primeras elecciones verificadas en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas logró la jefatura de gobierno. Por otra parte, el mismo año se realizaron elecciones municipales en el Estado de México, en donde Coacalco y Tlalnepantla fueron ganadas por candidatos del Partido Acción Nacional (PAN). Nos quedamos sin la posibilidad de arrojar conclusiones definitivas sobre los complejos procesos sociopolíticos en la región. Sin embargo, en mi opinión, es posible pensar en un movimiento social dirigido hacia la recuperación del poder local, el reconocimiento de los derechos políticos de las localidades, su autonomía territorial y administrativa.
Nos encontramos en este tiempo presente frente a la necesidad de extender y profundizar los análisis en términos socioeconómicos, políticos y culturales. A falta de ellos, diremos que la situación de muchas de las nuevas comunidades de la sierra, en la era de la masificación, conserva su carácter de marginación, a pesar de los evidentes procesos de consolidación material. Las problemáticas de dichas comunidades son crecientes y exigen de sus habitantes imaginación y compromiso.
Para poner sólo un ejemplo: en julio de 2015 se declaró la Alerta AMBER en casi todos los municipios de la región, excepto Coacalco, sin que ello signifique una variación real en el comportamiento violento hacia la población femenina. Hace falta escribir y publicar más: analizar bases de datos y fuentes estadísticas; trabajar con la población local, por ejemplo, en ejercicios de escritura de la memoria, como también es necesario construir reflexiones históricas de orden político y cultural, aplicables en el contexto local.
Como conclusión, habría que decir que aún estamos muy lejos de conocer un panorama completo de la composición y la actividad de las organizaciones sociales y políticas de base local en la Sierra de Guadalupe. Un examen atento a éstas será una de las muchas tareas pendientes que tenemos los investigadores sociales preocupados por este importante entorno geográfico. Los resultados del proyecto Diagnóstico Cultural Participativo en Cuautepec, son una pequeña pero significativa contribución en ese aspecto, que debería replicarse en otros espacios y a diferentes escalas.