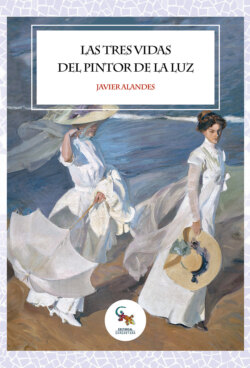Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление9
Valencia, 1915
—¿Librería Francisco García Muñoz? —rió Salvador—. Suena bien, amigo. Un nombre con fuerza, muy potente. —E hizo un gesto con las manos, abriendo los brazos como si abarcara un letrero—. «García Muñoz, librería médica». —Y siguió riendo con sorna.
—¿Vas a estar mucho rato burlándote de mí? —comentó Francisco con fastidio.
—Sí, voy a estar mucho tiempo. A menos…
—A menos, ¿qué?
—A menos que te lo tomes en serio. —Y Salvador dejó de reír.
—¿Qué quiere decir eso?
—Que te dediques, de verdad, a esto. Tienes acceso a los libros de la lista que me pasaste. No tengo ni idea de dónde los sacas y, la verdad, no me importa; yo ya tengo los que quería. Pero el resto te los quitarían de las manos.
—¿Quién compraría todos esos libros? —preguntó Francisco con extrañeza.
—¡Observa a tu alrededor! Estás mirando, pero no estás viendo. Mira todos estos estudiantes, mira todos estos profesores. Nadie de los que estudiamos aquí tenemos problemas de dinero. ¡El problema es el acceso a esos libros!
Francisco se quedó pensativo, en silencio, durante un par de minutos.
—Vale, pongamos que vendo todos esos libros o, al menos, algunos… Y luego, ¿qué?
—Escucha, Francisco, —Salvador le miró seriamente, poniéndole una mano en el hombro—, el mundo es para quien va a buscarlo, para quien se atreve. Puedes vender esos libros a los que tienes acceso, sacar un dinero y olvidarte del tema. O puedes venderlos y cuando se terminen, buscar más libros, y luego más. Nadie viene aquí a ofrecerlos, somos los estudiantes los que tenemos que buscarlos. Si vienes y te ganas la confianza de toda esta gente, tendrás una credibilidad. Y la comodidad justifica que los libros tengan un precio un poco más alto.
—Supongamos que vendo los libros que tengo, imaginemos que gano esa credibilidad. Después tendría que conseguir más libros, ¡ese es el problema! —respondió Francisco, sorprendido de que Salvador no entendiera lo que le estaba diciendo.
—Me trajiste un libro que nadie tiene. No sé cómo, pero tuviste recursos para ello. Yo te doy la idea, pero no querrás que te dé todo hecho, ¿no? Aquí hay una oportunidad, cada año habrá nuevos estudiantes, ¡año tras año! —Salvador agitaba las manos—. Pero si no lo quieres ver, es tu problema. Otro vendrá y lo hará.
—Me marcho a casa, Salvador, estoy molido.
—Vete a casa, rey de las tejas. Por cierto, esto es tuyo —y le tendió un billete de cien pesetas—. Por el encargo a domicilio.
Las siguientes semanas, Francisco no apareció por la Facultad. La fábrica de tejas había conseguido un importante pedido y había que prepararlo para que el transitario lo cargara en un barco. Eran jornadas interminables de carga, meter en cajas y agruparlas para que las tejas se pudieran transportar. Y durante esos días de intenso trabajo, a Francisco le daba tiempo a pensar en cómo era su vida. Trabajo y paseos con Cándida los fines de semana, a eso se reducía. Amaba a Cándida con todas sus fuerzas, pero deseaba verla más, estar más con ella. Eso solo sería posible cuando se casaran y, tarde o temprano, llegaría el momento en el que tendría que pedir su mano. Alguna vez habían hablado de ello. Y, aunque eran jóvenes, apenas dieciocho años ambos, Cándida deseaba que llegara ese momento. Sobre todo, porque había encontrado en Francisco un hombre trabajador, modesto y que la trataba con toda la dulzura del mundo. Y por otra parte, porque deseaba salir de su casa. Necesitaba liberarse de la opresión que su madre, sin ser plenamente consciente, ejercía sobre ella. Quería seguir trabajando a su lado, pero también quería una vida. Un hogar propio, alguna amiga, hijos en un futuro. Francisco pensaba en qué podría ofrecer a Cándida, cuál era el proyecto de vida. Sabía que en la fábrica tenía trabajo, al menos a medio plazo. Pero con un sueldo muy bajo y pocas esperanzas de ascender. Tendría que ser capaz de alquilar un pequeño piso, y poder mantenerlo con su sueldo y con lo poco que ganaba Cándida cosiendo.
Cuando saliera de casa ya no tendría que dar su sueldo a su madre, eso lo sabía. Pero el dinero que había ganado con los libros de Salvador, y que había puesto a buen recaudo, le había hecho ver que hay otras formas de ganarse la vida. Por sí mismo, con su trabajo y su esfuerzo, sin depender de los vaivenes y decisiones de los directores de la fábrica o de las necesidades de mano de obra.
Al cabo de un par de semanas tomó una decisión. Doña Amparo se alegró de verlo cuando le abrió la puerta y él no sabía por dónde empezar. Venía a ofrecerle que se desprendiera de uno de los bienes más preciados por su difunto marido, y sabía que eso le afectaba. Además, esta vez no venía con dinero en el bolsillo, sino con una propuesta. Le sorprendió que fuera la viuda la que sacara el tema de los libros y le preguntara, ante el obligado café con leche y de manera despreocupada, si venía a por alguno más.
—Vaya, doña Amparo —dijo Francisco con timidez—, se me ha adelantado. Sinceramente, venía a hablarle de los libros, pero no deseo hacerle sentir mal porque sé que son un recuerdo de su marido.
—Hijo, verás… La verdad es que me sentí mal por esos libros. Son los recuerdos de una vida. Pero de los recuerdos no se come ni se pagan las facturas. Voy a enseñarte algo —se levantó hacia el pequeño aparador de la salita y de uno de los cajones sacó una carta—. Toma, léela.
Francisco observó que era una carta dirigida a la viuda y que el remitente era su hijo, quien le escribía desde París. Mientras leía las palabras del hijo, interpretó que doña Amparo le había escrito anteriormente comentándole el tema de los libros vendidos y el sentimiento de traición hacia la memoria de su marido que ella tenía. Su hijo le contestaba, de una manera cariñosa, que él no era nadie para decirle a su madre lo que tenía que hacer con los objetos de su padre. Bastante sufría por estar lejos y no poder ocuparse de ella, y que si los libros podían ayudarla económicamente y hacerle ganar en tranquilidad, él veía con muy buenos ojos que su madre hiciera lo que creyera conveniente. Le dedicaba, además, unas emotivas palabras para convencerla de que no estaba traicionando a nadie y que los sentimientos perduran en el corazón, no en los objetos. Su padre desearía que nada le faltara a ella y él, como hijo, no tenía que dar permiso a su madre para nada que ella hiciera. Su opinión era que si podía venderlos por un buen precio, lo hiciera.
Francisco recordaba al hijo de doña Amparo, pero apenas lo había visto un par de veces, hacía años. Ahora estaría cerca de los treinta y desde que se marchó a Francia, solo lo había visto el día del entierro del médico. El hijo le decía a la viuda que, por lo que le había contado, Francisco parecía un buen chico, de confianza. Pero le recomendaba que no le diera carta libre, que hiciera las cosas poco a poco para que, si le engañaba una vez, no hubiera una segunda.
—Entonces, ¿está dispuesta a vender los libros?
—Si es por un buen precio, sí. La carta de mi hijo me ha quitado peso de encima, pero eso no significa que vaya a regalarlos.
—Tengo que serle sincero, doña Amparo, y explicarle el plan que llevo en mente. Hasta ahora, para los libros que le pagué, tenía un comprador que los quería. Lo que quiero hacer con el resto es ofrecerlos a los estudiantes y ver si alguien quiere comprar alguno. Es distinto, porque ahora no tengo el dinero en mi poder… aún.
—Francisco… – dijo doña Amparo—, ¿alguien sabe de dónde sacas los libros?
—Nadie, doña Amparo, le doy mi palabra.
—Te creo, hijo. ¿Y cómo piensas venderlos?
—Tengo la lista de libros que usted me permitió hacer. Lo que quiero es enseñar esa lista a los estudiantes, para ver si alguien se interesa en comprar uno, o varios. Pero para ello me gustaría poder demostrar que tengo acceso a esos libros y que, además, están en perfecto estado.
—¿Y cómo se hace eso? – preguntó doña Amparo con curiosidad.
—Había pensado llevarme unos cuantos para exponerlos frente a la Facultad. Eso sería una muestra de la lista completa. Si alguien quiere alguno de los que están expuestos, se lo vendo. Y si quiere alguno de los de la lista, se lo llevo al día siguiente.
—¿Cuántos quieres llevarte?
—Con doce o catorce será suficiente, doña Amparo —hablaba Francisco casi con vergüenza—. Los justos para que los estudiantes vean que tengo libros y que puedan confiar en que al día siguiente tendrán el que han pedido.
Doña Amparo puso cara de disgusto. Ahora que se había hecho a la idea de venderlos, resulta que también tenía que despedirse de algunos sin recibir el dinero.
Los libros del doctor Esteve los vendió en un mes. Cada tarde, después del trabajo, pasaba por casa, cogía la maleta de cartón y se iba a la estación del tranvía que atravesaba el río y le dejaba cerca de la Facultad de Medicina. Extendía una manta en el suelo, frente al banco donde tantas tardes había pasado, y exponía esos pocos libros. Una vez vendidos todos los libros, doña Amparo había recibido más de dieciocho mil pesetas, y él se había quedado el veinte por ciento de las ventas, tal y como acordó con la viuda. Había ganado casi cuatro mil pesetas en un mes, su salario de más de un año en la fábrica. Pero llegó al punto que había comentado con Salvador.
—Tú verás —le dijo Salvador mientras estaban sentados en uno de los cafés frente a la Facultad—. Decide si esto ha sido flor de un día, o si crees que tiene más recorrido.
—Claro que tiene recorrido, pero ¿de dónde saco más libros?
—Bueno, eso es lo que diferencia un golpe de suerte de un trabajo duro.
Blas Ibars se alegró de volver a verlo. Le recordaba bien, por la petición del libro del doctor Piechoud.
—Hola, joven, ¿de nuevo por aquí? No ha llegado el Piechoud —decía desde detrás del mostrador mientras uno de sus hijos quitaba el polvo a una estantería subido a una pequeña escalera.
—No vengo a por él, señor Ibars. El estudiante que lo encargó ha desistido —sonrió Francisco, dándole la razón al librero de que ese libro no era para un joven aspirante a médico.
—¿Y en qué puedo ayudarte?
—La estantería para estudiantes. El que me encargó el libro no puede venir hasta aquí, guardias de hospital, ya sabe. Y me ha encargado que le haga una lista de los libros más nuevos que tenga en esa estantería. ¿Podría ayudarme?
—¿Comprará alguno ese muchacho? —preguntó el librero con desconfianza.
—Pues no lo sé. Si alguno le interesa, supongo que sí. Estaba dispuesto a comprar el Piechoud, por lo que no creo que sea problema de dinero.
—Deja lo que estás haciendo y atiéndele —ordenó el librero a su hijo—. Yo tengo cosas más importantes que hacer. —Y poniendo cara de fastidio, desapareció en la trastienda.
El hijo, más joven que Francisco, se dispuso a ayudarle con la máxima disposición. Parecía que el padre no le dejaba apenas ejercer de librero, sino que se dedicaba casi todo el tiempo a limpiar y ordenar estanterías. Poder atender a un posible cliente le hizo sentirse motivado.
Francisco hizo una lista de más de cien libros, y le decía al chico cuáles tenía que apartar. Finalmente, después de más de dos horas, redujo a doce libros los que tenía apartados.
—¿Ya lo tienes claro, chico? —preguntó el librero.
—Francisco, señor Ibars. Mi nombre es Francisco.
—Muy bien, Francisco. ¿Ya lo tienes claro? —insistió el librero mesando su mostacho con paciencia.
—He apartado doce libros. ¿Me puede decir el precio de cada uno? —El librero, con la misma cara de fastidio, tomó papel y lápiz, y escribió todos los precios.
—Súmelo.
—Ochocientas pesetas —dijo el librero, dejando el lápiz sobre el mostrador y después de haber hecho unas cuentas mentales.
Francisco se echó la mano al bolsillo y sacó un pequeño fajo de billetes.
—Quinientas pesetas. Es lo que le ofrezco por llevarme estos doce libros ahora.
Ibars se quedó callado, como sorprendido de que un muchacho en ropa de trabajo pudiera llevar quinientas pesetas encima y que lo que quisiera hacer con ese dinero fuera comprar libros de medicina.
—Ese no es su precio.
—Bueno, hoy tengo el dinero, mañana no lo sé. Con todos los respetos, en dos minutos salgo por esa puerta. Con o sin libros.
Y de allí salió Francisco con el saco de arpillera que llevaba escondido, cargado con los doce libros y la lista que había confeccionado.
El resto, es historia.
Francisco, no sin reticencia y temor de sus padres, dejó el trabajo en la fábrica de tejas. Blas Ibars le dejaba llevarse libros y pagárselos cuando los vendiera, a cambio de una comisión. Visitó muchísimas consultas de médicos proponiéndoles si querían desprenderse de alguno de sus libros, y acudía a los rastros y librerías de lance buscando libros de medicina. Era tal la avidez de los estudiantes por los libros que Francisco traía, y tal el número de libros que iba acumulando, que tuvo que alquilar un pequeño local en las inmediaciones de la Facultad, que hacía las veces de tienda y almacén.
Al poco tiempo, le visitó un fabricante de instrumental quirúrgico y, además de libros, Francisco comenzó a vender juegos de bisturíes, pinzas, sierras y todo tipo de material de quirófano. Y, en breve, incorporó instrumental de medicina general, que iba desde fonendoscopios para auscultar a medidores de tensión.
Una tarde pidió al padre de Cándida que le acompañara al local, pues quería mostrarle algo. Cuando llegaron, dos operarios en un rudimentario andamio estaban colocando un letrero, blanco y azul, sobre la puerta del local. Los operarios, antes de bajarse del andamio, limpiaron con trapos el letrero. Francisco y el padre de Cándida se retiraron unos metros y comprobaron que se leía perfectamente:
Fundación García Muñoz
Y allí mismo, en ese momento, le pidió la mano de su hija.