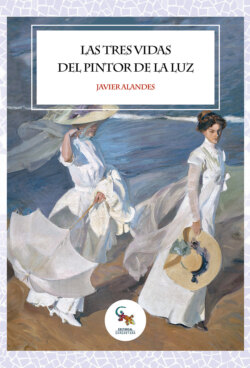Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7
Valencia, 1915
—Eso es para mí, ¿verdad? —preguntó Salvador cuando se acercó al banco frente a la puerta de la Facultad. Francisco estaba sentado y junto a él había un paquete, envuelto en papel marrón, con inconfundible forma de libro.
—Es para ti, ábrelo.
Al abrir el envoltorio con cuidado, lo primero que vio fueron dos billetes de cincuenta pesetas. Y al apartarlos, el texto en francés de la cubierta, Traité de Chirurgie Pédiatrique, Dr. Piechoud.
Salvador lo miró incrédulo, buscando una explicación.
—Te has gastado mi dinero en un libro que no es exactamente el que te pedí. ¿Qué te hace pensar que puedo leer en francés?, ¿no pensaste en pedir mi aprobación? —dijo seriamente.
—Bueno… —repuso Francisco, sin el menor atisbo de nerviosismo—, viviendo en la casa que vives, viendo tus trajes y estudiando medicina, supongo que unos padres como los tuyos ya se preocuparían de que sus hijos estudiaran francés desde bien pequeños. Eso luce mucho.
Salvador se quedó en silencio, con la mirada pétrea y severa durante unos segundos. Francisco pensó que quizá había ido demasiado lejos, un exceso de iniciativa. Salvador guardó en el bolsillo interior de su chaqueta los dos billetes y, de pronto, comenzó a reír a carcajadas levantando el libro con su mano derecha.
—Pues supones bien, Francisco —seguía riendo—. Hablo francés desde pequeño. Y me traes el libro que te pedí, pero en su primera edición original francesa. ¡Esto es una joya!, ¡y me lo traes más barato de lo que cuesta la edición española! —reía divertido.
Francisco se puso en pie, visiblemente aliviado, y Salvador le dio un sonoro abrazo. Puso un brazo sobre sus hombros y le obligó a caminar.
—Vamos a celebrarlo como se merece.
—¿Vamos a celebrar que tienes un libro? Un poco excesivo, ¿no crees?
—No, amigo, no… Vamos a celebrar que no me equivocaba contigo. Quizás te hice un encargo demasiado fácil. Te has puesto el listón muy alto —y seguía riendo como si les hubieran contado un chiste que solo él hubiera entendido.
Se sentaron en la terraza de uno de los cafés, a la espera de que les tomaran nota. Salvador metió la mano en su chaqueta y sacó uno de los billetes de cincuenta pesetas.
—Tu parte, cógela.
—¿Mi parte? —preguntó Francisco con los ojos abiertos—. Pero si no gano eso ni en un mes de trabajo.
—Y aun así, me ahorro cincuenta pesetas. Cógelas y dime cómo demonios has conseguido el libro —elevó la voz de manera alegre.
—El pecado o el pecador. Pero ambas cosas no.
—¿Acabas de empezar con esto y ya tienes secretos? Aprendes demasiado rápido, mi joven amigo —abrió el libro y pasó varias páginas con el dedo—. Este libro estaba aquí en Valencia, no han transcurrido suficientes días desde que te lo pedí como para que llegara de Francia. Y no estaba en una librería. Existiendo edición española, ningún librero lo tendría en francés. Pero está nuevo, eso es lo extraño. ¿Hay más unidades de este tratado en el sitio del que lo has sacado?
—No, solo ese.
—¿Hay más libros de medicina?
—Unos cuantos.
—¿Puedo ir a verlos?
—No.
—Eres leal… y tozudo. Por eso eres de confianza. Te respeto, pero necesito algo más.
—Si está en mi mano, no hay problema —dijo Francisco.
—Antes de que hagas nada con esos libros quiero una lista. Título, autor y año de edición… Y te diré cuáles quiero para mí. No puedes hablar con nadie de esto —ordenó Salvador.
—Dame unos días y tendrás esa lista.
Necesitó dos tardes enteras en casa de doña Amparo para hacer la lista. Esta se sentía mal por haberse deshecho de uno de los libros, pero también comprendía que su marido no querría que pasara dificultades. Desde luego, no se imaginaba que por uno de esos libros alguien le hubiera dado cien pesetas. Y, al fin y al cabo, era solo uno. Pero cuando Francisco vino a pedirle permiso para hacer la lista que le había pedido Salvador, la viuda comprendió que el asunto no había terminado.
Francisco le explicó lo que le había pedido Salvador, y lo preciados que eran los libros de medicina. Por supuesto, doña Amparo estaba en su derecho de hacer lo que deseara con la consulta del doctor Esteve, pero Francisco podría traerle un buen precio por algún libro más. Era una buena oportunidad que, en proporción, superaba con creces la oferta de mil pesetas por todos los libros que había recibido a la muerte de su marido.
Le dio permiso para hacer esa lista y durante el par de tardes que tuvo allí a Francisco, se sintió acompañada y reconfortada. Mientras tanto, doña Amparo escribió a su hijo contándole lo que había ocurrido con uno de los libros que había regalado a su padre. Contándole lo culpable que se sentía de haber traicionado la memoria de su difunto marido. Pero también hablándole de Francisco, de lo serio y formal que había sido durante todo el trato y de la tranquilidad que le había supuesto ese dinero.
Francisco le entregó la lista a Salvador y este, con su habitual forma de proceder despreocupada, la guardó y le dijo que volviera al día siguiente. Cuando volvió al día siguiente, Salvador había marcado diez libros.
—Esta es mi oferta —y le entregó un pequeño fajo de billetes que Francisco contó.
—Ochocientas pesetas. Lo consultaré.
—Esas ochocientas pesetas son por los libros. Cuando los traigas tendrás tu parte. Cien pesetas.
Escuchar esto alivió a Francisco. Se vio calculando cuánto de ese dinero ofrecería a la viuda para quedarse él con una parte. Salvador le ahorró ese problema. Ochocientas pesetas por diez libros. Le parecía un trato justo, pero faltaba ver qué opinaba doña Amparo.
No quería parecer ansioso, por lo que decidió que Salvador debía esperar unos días. Así tampoco parecería que hubiera sido una tarea fácil. Se le ocurrió que transportar diez libros no era sencillo, y que necesitaba algo donde llevarlos. Pensó en coger una maleta de cartón que tenía su madre, pero si se presentaba en la puerta de la viuda con la maleta, a esta no le haría ninguna gracia. En primer lugar, porque podría dar la impresión de que iba a expoliar la biblioteca, y en segundo lugar, porque doña Amparo temería de las habladurías de los vecinos. Así que decidió esconderse un saco de arpillera plegado en una cartera de mano.
Pasados unos días, llamó al timbre de la viuda. Al llegar a casa de doña Amparo le pidió permiso para entrar en la consulta y, con la lista en la mano, buscó los libros que Salvador había seleccionado. Los puso encima de la mesa, en dos montones de cinco libros. Le tendió a la viuda del médico el pequeño fajo de billetes.
—Hijo, esto es mucho dinero por unos libros.
—No, doña Amparo, es lo que valen. Las cosas valen lo que alguien quiera pagar por ellas. Sé que le duele deshacerse de ellos, de las cosas de su marido. No deseo meterme donde no me llaman pero conociendo a su marido, no le importaría. Le importaría su bienestar.
—¿Y tú qué ganas de todo esto? —preguntó doña Amparo.
—De eso no se preocupe, yo me apaño con el comprador.
—Anda, cógelos y vete antes de que me arrepienta. ¿Cómo vas a llevártelos?
Francisco desplegó el saco que llevaba guardado, y doña Amparo puso cara de decepción al darse cuenta de que Francisco sabía que ella iba acceder. Realmente no lo sabía, solo que era un hombre previsor. Con el saco a cuestas se fue directo a casa de Salvador, sabiendo que él no estaría. Al tocar el timbre, abrió una sirvienta de uniforme.
—No queremos comprar nada, gracias. Además, la señora no está.
—No, perdone… —rió Francisco—, traigo un encargo para el señor Salvador Arribas, son unos libros que pidió.
—Pues no puedo pagárselos, no tengo dinero aquí —dijo la sirvienta.
—No se preocupe, es nuestro servicio de entrega a domicilio. Don Salvador ya los dejó pagados.
—Ah… —suspiró aliviada la muchacha—. En ese caso, déjelos aquí, en el recibidor. ¿De qué librería viene usted?
—Librería Francisco García Muñoz, a su servicio.