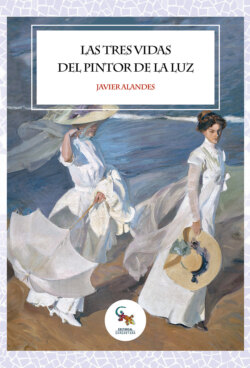Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Valencia, 1908 - 1915
El padre de Augusto, Francisco, siempre quiso estudiar Medicina. Pero desde bien pequeño tuvo que trabajar para llevar dinero a casa. En pos de mantener el imperio, España dedicaba muchos recursos a los ejércitos de las colonias de Cuba, Filipinas o norte de África, y eso se traducía en precariedades para las clases trabajadoras, siendo frecuente que, llegados a cierta edad, los niños tuvieran que colaborar para mantener a la familia.
La preparación de la Exposición Regional de 1909 en Valencia, con la construcción de todos sus pabellones y edificios en el entorno de la Alameda fue una gran oportunidad de trabajo y salarios dignos para aquellas familias que peor lo pasaban. Y para un joven despierto como Francisco, que contaba con doce años en 1908, la ocasión era perfecta para llevar algo de dinero a casa.
Tomás Trénor, presidente del Ateneo Mercantil, había logrado poner de acuerdo a estamentos políticos, sociales y económicos valencianos para hacer una Exposición Regional en Valencia en 1909. Era un tipo de evento que se popularizó en toda Europa a finales del siglo XIX, y en el que se exponían al público los avances científicos e industriales más significativos, los inventos que proliferaban en todo el mundo y la forma de que una ciudad tuviera repercusión en todo el planeta por la cantidad de periodistas y corresponsales que allí acudían a escribir sus crónicas.
A falta de menos de un año para su inauguración, el ritmo de las obras de construcción de pabellones y edificios de estilo modernista era frenético. La necesidad de arquitectos, ingenieros y mano de obra hacía que gente de toda España hubiera acudido en busca de trabajo y, aunque Francisco era solo un niño de doce años, se hizo un hueco como recadero entre una obra y otra. Recogía planos de rectificaciones a los arquitectos y los llevaba a los jefes de obra. Estos, a su vez, escribían cartas a los arquitectos y Francisco se encargaba de ir corriendo a llevárselas. En una zona de apenas diez calles se estaban construyendo más de veinticinco edificios y pabellones, y a los chicos ágiles y rápidos no les faltaba trabajo. Esquivando carruajes, corría por las calles de Valencia con un tubo lleno de planos, una carpeta con documentos o los bocadillos del almuerzo que le hubieran encargado. Su simpatía y disposición le hizo ganarse la confianza de algunos de los encargados, que le permitían acceder a los lugares menos peligrosos para ver el progreso de las obras.
Cuando el veintitrés de mayo de 1909 la ciudad se engalanó para recibir a Alfonso XIII, que venía a inaugurar la Exposición, Francisco pudo ver al rey desde uno de los huecos que el jefe de obras del Palacio de la Exposición, el edificio principal, le dejó en la zona de trabajadores. Y durante los meses que duró la Exposición, inventos como el cine o el fonógrafo dejaron boquiabierto a aquel chico que seguía corriendo por las calles con mensajes de un pabellón a otro.
Aquella etapa regaló a todos los visitantes y expositores la impresión de una Valencia cosmopolita, abierta al mundo y ubicada en un lugar privilegiado del Mediterráneo. Multitud de empresas se crearon o abrieron una sucursal en Valencia y a Francisco no le faltó trabajo los años siguientes, sintiendo siempre la espinita de no poder estudiar Medicina.
En la calle Guillem de Castro se ubicaba el Hospital General, donde los futuros médicos estudiaban y hacían sus prácticas, y tenía Francisco la costumbre de sentarse en uno de los bancos, a última hora de la tarde, para ver salir a los estudiantes. Nunca sería uno de ellos, pero estar cerca de aquellos jóvenes le hacía sentir la proximidad de lo que realmente hubiera deseado ser.
Cuando cumplió dieciséis años era aprendiz en una fábrica de tejas y le decían que, si seguía así, pronto sería un trabajador de pleno derecho. A las seis de la mañana salía de casa, con un par de bocadillos envueltos en papel de periódico, para recorrer el camino hasta las inmediaciones del puerto, donde se encontraba la fábrica. Todas esas compañías que se habían creado o instalado en Valencia a partir de la Exposición de 1909, lo habían hecho en los terrenos cercanos al puerto donde, además de ser una zona alejada de casas y edificios de viviendas, estaban muy cerca tanto de los muelles como de las oficinas de fletes marítimos que se dedicaban a exportar sus productos.
Francisco trabajaba preparando las expediciones de los pedidos de tejas que los intermediarios conseguían colocar en otros países. En su calidad de aprendiz tenía que revisar la relación de modelos y unidades que contenía el pedido, hacer inventario del almacén y reportar al encargado si había que producir de urgencia algunos de los modelos de tejas que sus clientes necesitaran.
Los días que conseguía salir antes de las cinco recorría un largo camino hasta el Hospital General para sentarse en uno de los bancos que estaba frente a la puerta de la Facultad de Medicina y ver salir a esos chicos, apenas un año mayores que él, que algún día serían médicos. Sus padres no se explicaban de dónde le venía esa pasión por la medicina, ni él se lo había contado. La verdad era que el doctor Esteve, el médico de iguala que sus padres podían permitirse, había salvado a su padre de una pulmonía cuando él tenía siete años. Una enfermedad mortal que el doctor Esteve había conseguido domar en su padre, expulsarla de su cuerpo. Y ese poder le dejó maravillado: la capacidad de volver a dar vida. Cuando el doctor diagnosticó la pulmonía a su padre, les dejó medicamentos e instrucciones: ventilar a primera hora de la mañana la habitación del enfermo, cataplasmas de arroz caliente en el pecho y vahos de agua mentolada. Y todos los días, antes de la cena, Francisco tenía que ir a casa del médico a decirle cuánta agua había bebido durante el día, las veces que había orinado y lo que había comido.
En los breves instantes que permanecía en la consulta, veía los libros ordenados en la librería y alguno de ellos abierto en el escritorio del doctor mientras este lo consultaba. «Así que allí estaba el secreto de poder dar vida», se decía. En el estudio y en los libros. En aquellos dibujos que representaban el cuerpo humano, y dejaban a la vista los huesos, los músculos y los órganos vitales.
La familia no tenía los recursos necesarios para darle una carrera universitaria a Francisco, y menos aún Medicina, por la cantidad de libros e instrumental que era necesario. Pero él nunca olvidó aquella pasión por la ciencia médica, aquel deseo que nunca se cumpliría. Así que pasaba muchas de esas tardes en la puerta de la Facultad. Veía cómo salían los estudiantes, con sus libros y batas bajo el brazo. A algunos de ellos les esperaban sus novias, otros salían en grupo y se dirigían a alguno de los cafés cercanos, a sentarse junto a las mesas de los profesores y tratar de hacer méritos.
—Siempre estás aquí… —Francisco no sabía si le hablaban a él—. ¿Algún familiar ingresado? —le preguntaba uno de los estudiantes. Llevaba aún puesta la bata y lo había visto en otras ocasiones.
—Solo estoy aquí sentado, tomando el fresco —respondió Francisco.
—¿Vives cerca? —preguntó el estudiante mientras se quitaba la bata, la doblaba y se la colocaba bajo del brazo, junto al par de libros que llevaba.
—No, solo me siento. Me siento y veo pasar gente.
El chico que le hablaba tenía unos veinte años, poco mayor que Francisco. Tenía el porte de buena familia y la seguridad de quienes saben que van a tener un trabajo respetable para toda la vida.
—Suena raro. Sentarte a ver pasar a la gente… ¿eres raro? —preguntó con sorna el estudiante.
—Digamos que soy curioso. Solo me aseguro de que los que vais a curar a mi familia durante el resto de nuestras vidas, al menos, vengáis a clase —respondió desafiante mientras permanecía sentado.
El estudiante le miró de arriba abajo levantando una ceja —«vaya, un chico listo»— y mientras seguía mirándole fijamente, su ceja volvió al sitio, esbozó una sonrisa de medio lado y ofreció su mano.
—Salvador Arribas, futuro doctor en medicina.
Con la tranquilidad de aquel que lleva años trabajando y ha tenido que salir de algunos líos, Francisco le tendió también la mano.
—Francisco García, futuro jefe de pedidos de tejas.
Salvador contestó con una carcajada afable, y aun con ese porte distante, el pelo engominado, la bata y los libros bajo el brazo, a Francisco le pareció más cercano.
—Voy hacia mi casa, cerca del río. Si te viene de camino, puedes acompañarme —propuso Salvador.
—Me viene de camino. Además, ya me iba. —Aquel chico había despertado la curiosidad de Francisco. Nunca había hablado con ninguno de los estudiantes, y se sentía íntimamente halagado de que uno de ellos se fijara en él.
Caminando a lo largo de Guillem de Castro conformaban una extraña pareja. Salvador, impoluto, vestido como un caballero, sonriente y saludando a las señoras y señoritas con las que se cruzaban. Francisco, con su ropa de trabajo después de toda una jornada y caminando con las manos en los bolsillos, con aire despreocupado.
Pese a las posibilidades que aparentaba, Salvador tenía algo que a Francisco le gustaba. Era raro que alguien de su posición quisiera dejarse ver con alguien como Francisco. Pero a Salvador no solo parecía no importarle, sino que no tenía reparos en saludar a conocidos acompañado de ese joven con ropa de trabajo.
—¿Dónde vives? —preguntó Salvador.
—Al otro lado del río, cerca de la estación.
—¿Trabajas cerca?
—No, la fábrica de tejas está en la zona del puerto. Por la mañana, si voy bien de tiempo, camino hasta allí. Si no, cojo el tranvía hacia la playa.
—¿Y por la tarde vienes a los bancos de la facultad a ver pasar gente?, ¿no tienes amigos o qué? —preguntaba Salvador con una franca sonrisa.
—Debió de resultarte difícil decidirte entre médico o inspector de policía, ¿no?
A Salvador cada vez le gustaba más aquel chico. No mostraba la servidumbre a la que él estaba acostumbrado, pero tampoco era un descaro insolente. La actitud de quien no quería sacarle nada ni tampoco deberle nada.
Francisco estaba acostumbrado a lidiar con hombres hechos y derechos desde que tenía doce años. Sabía lo que era intentar ganarse la vida desde bien joven y su padre le había enseñado a ser educado y respetuoso, pero también a no dejarse intimidar por alguien que solo le superara en clase social.
—¿Novia? —volvió a preguntar Salvador. Fue Francisco entonces quien levantó una ceja.
—Eres insistente, ¿eh? —Y mientras sonreía, le contestó—. Sí, Cándida se llama.
—¿Y por qué no estás con ella en vez de ir por ahí sentándote solo en los bancos?
—Trabaja cosiendo en casa con su madre. Nuestros padres son amigos y el mío no quiere que la distraiga de su trabajo. Nos vemos los sábados y domingos para dar un paseo. ¿Contento?
—Contento, Francisco, muy contento. —Y sonriendo de nuevo, le pegó una ligera palmada en el hombro mientras caminaban.
Iba oscureciendo mientras caminaban. El otoño de 1915 acababa de empezar y los días ya acortaban. En aquel año en que los rumores de la guerra que se libraba en Europa eran lejanos en España, Valencia seguía su proceso de transformación modernista que había empezado con aquella Exposición que Francisco había vivido tan de cerca.
—Te toca, háblame de ti —terció Francisco después de un par de minutos de silencio.
—Verás…—Salvador le hablaba sin mirarle—, en mi familia, los hombres tienen que ser abogados. Viene de generaciones. Nuestro segundo apellido podría ser «Abogado». Mi abuelo, Vicente Arribas, abogado. Mi padre, Federico Arribas, abogado. Mi hermano mayor, Federico Arribas hijo, abogado. El deseo de mi padre era legarnos su despacho a mi hermano y a mí. Solo que el mío no lo era —sonrió como si recordara una travesura—. Papeles y más papeles, pleitos, juzgados… eso no era para mí. Mi hermano está encantado, ya no tendrá que repartir beneficios con nadie. El despacho de mi padre trabaja para una rama de la familia Trénor, con lo que trabajo no falta. Yo me decidí por la medicina. Con un poco de suerte, podré ver las piernas de alguna bonita paciente.
—¿Novia?
—Varias. Aún estoy decidiendo cuál me conviene más.
—¿Por la familia de la que provenga?
—Entre otras cosas, Francisco —dijo Salvador con su traviesa sonrisa.
A Francisco le gustaba aquel tipo. Detrás de la imagen estirada aparecía un pícaro, un frívolo con la vida resuelta por la herencia que sus padres le dejarían, y que poco importaba que ejerciera o no de médico. Pero, también, simpático y amable aunque acabaran de conocerse, aunque pertenecieran a mundos distintos. Como podría comprobar con el tiempo, esa actitud solo era la interpretación de un personaje, una pose. Salvador era un estudiante excepcional, vivo y despierto, que con los años sería uno de los grandes médicos de la ciudad de Valencia. Su actitud era el muro que había construido para que el enfado y disgusto de su padre no le afectara.
—Yo me quedo aquí —dijo Salvador ante el jardincillo de una casa palaciega de tres plantas, pasadas las Torres de Quart —ven mañana a la facultad y hablaremos.
—¿De qué quieres hablar? —preguntó Francisco.
—¿Quieres ganarte unas pesetas?
—Siempre. Y siempre que sea legal, no quiero líos.
—Necesito a alguien listo, como tú. Todo legal… recuerda que casi soy abogado.