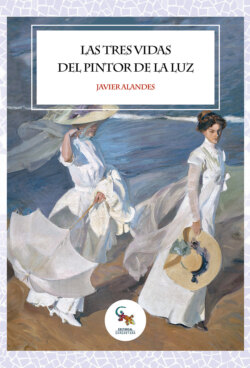Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Madrid, febrero de 1945
El tren llegó puntual a Chamartín, pero después de un viaje de siete horas desde Valencia, con sus numerosas e interminables paradas, Francisco y Augusto llegaban con la espalda dolorida y ganas de estirar las piernas. Augusto solo tenía veinte años, pero Francisco ya había introducido a sus dos hijos en el negocio. Aunque ambos seguían estudiando, ayudaban a su padre y aprendían los secretos de la pequeña empresa que Francisco había creado y que algún día ellos habrían de gestionar. Paco, el hijo mayor, era un lince de los números, mientras que Augusto mostraba mayor predisposición a intentar conseguir nuevos clientes y acudir a actos donde promocionar y dar a conocer la pequeña empresa de su padre. Como llegaban a Madrid a última hora de la tarde, se alojarían en la pensión cercana a la estación, que ya conocían de algún viaje anterior. En un agradable paseo se plantaron en la pequeña pensión, donde la dueña estaba encantada de tener clientes como ellos, que pagaban religiosamente, eran limpios y alababan la cena que servía. Mientras cenaban, Francisco repasó el plan del día siguiente.
—La conferencia de Salvador empieza a las cuatro de la tarde. Tengo planeadas un par de visitas para la mañana, comeremos cerca de la plaza Mayor y, desde allí, cogeremos el trolebús hasta la Facultad de Medicina.
Augusto leía la invitación que tendrían que presentar para poder acceder: «El doctor Salvador Arribas se complace en invitarle a la conferencia que impartirá el 4 de febrero, a las 16:00 horas, en el paraninfo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense bajo el título Nuevas técnicas de prevención de infecciones en cirugías. Se ruega máxima puntualidad».
La amistad entre Salvador Arribas y su padre se remontaba a treinta años atrás, y Augusto sabía que con Salvador empezó todo. Salvador prendió la llama de lo que era Francisco, y Francisco ayudó a que Salvador fuera el gran médico que había llegado a ser.
Al comienzo de la Guerra Civil, el gobierno republicano desplazado a Valencia había recurrido a la Facultad de Medicina para reclutar médicos para el frente. Necesitaban estudiantes que hicieran las «prácticas» en los hospitales de campaña, pero también médicos ya formados para dirigir esos hospitales improvisados. Salvador Arribas era, al comienzo de la contienda, médico consolidado en la ciudad de Valencia. Una vez licenciado, estuvo como médico en prácticas en el hospital, lo que significó otros dos años sin recibir salario. Fue en el hospital donde pudo conocer todo tipo de patologías y asistir a las cirugías más diversas. La relación con su padre había mejorado mucho durante sus últimos años de estudio, y este, por fin, había aceptado que su hijo quisiera ser médico. No es que lo hubiera aceptado sin más, pero las altas personalidades que componían su clientela veían con muy buenos ojos que el hijo de su abogado fuera médico y tener, por ello, acceso a unas atenciones inmediatas.
Después de esos dos años de prácticas, su padre le estableció una consulta en la planta baja de una pequeña casa que tenía cerca de la Lonja, una zona con mucha actividad comercial y social de la ciudad. Allí, Salvador se había granjeado una estable y fiel clientela de comerciantes y sus familias, y era el médico a domicilio de los clientes de su padre. En los casi veinte años que llevaba ejerciendo, había adquirido buena fama en la ciudad y sus ingresos eran estables y lo suficientemente abundantes para costearse una agitada vida social.
Jamás se casó, pero fueron innumerables los rumores sobre sus romances y conquistas, siendo un asiduo a las veladas y reuniones sociales más sonadas de la ciudad.
Cuando llegó a sus oídos la noticia de que el ejército republicano necesitaba médicos de campaña, pensó que quizá era el momento de un cambio en su vida. No le interesaba la política ni se le conocían filiaciones, y sentía vergüenza ajena cuando escuchaba las soflamas patrióticas sobre el deber de todo español de luchar en la guerra por uno u otro bando. Como se demostró, y como pudo comprobar él mismo, la guerra no era más que utilizar soldados como carne de cañón al servicio de unos cuantos privilegiados.
Aun así, anticipando las barbaridades que en el frente ocurrirían y la necesidad asfixiante de médicos en ambos bandos, decidió que era un buen momento para enrolarse en la aventura y conocer la medicina como jamás lo había hecho. Y vaya si lo hizo; los hospitales de campaña eran otra dimensión de la medicina. Sin apenas tiempo de valorar a los heridos, había que actuar a contrarreloj porque la vida se escapaba. Heridas de bala, desmembramientos por explosiones y amputaciones traumáticas era el escenario habitual de los hospitales donde Salvador estuvo como médico. Brunete, Teruel, Tarragona, Burgos y un sinfín de lugares donde las batallas tenían lugar y el ritmo era frenético. Con muchos de los heridos poco se podía hacer. Con la mayoría se podría haber hecho mucho más contando con el material y las instalaciones adecuadas. Pero el enemigo que más le frustró fue otro, una plaga invisible: las infecciones posquirúrgicas. Aunque las heridas no fueran mortales, y la operación hubiera ido razonablemente bien, Salvador sabía que muchos de los soldados contraían infecciones que acabarían siendo mortales. Las reservas de penicilina eran escasas y, además, se reservaban para casos «excepcionales». En otras palabras, de oficiales para arriba.
Cuando se pudo intuir que el final de la guerra estaba cerca, en el bando republicano la moral estaba por los suelos, y comenzó la preocupación por las posibles represalias. Quizás un médico como Salvador no debía preocuparse de dichas represalias: había sufrido un alistamiento «forzoso» y no se le conocían vínculos republicanos. Pero intuyendo lo que estaba por venir, decidió que no quería ser testigo de ello. En esos últimos meses de guerra, Salvador conoció a Marcel Lechanier, un suizo que trabajaba para Cruz Roja, y que había sido enviado como observador imparcial del conflicto. Estuvo un par de semanas en el hospital de campaña de Salvador y pudo verlo trabajar. Marcel le habló de cómo la situación política de Europa iba a desembocar en una inmediata guerra, y de la necesidad que Cruz Roja tenía de médicos de campaña experimentados. Alemania daba muestras de deseos de expansión hacia los países de su entorno, y ya era de conocimiento público que el régimen nazi se estaba financiando a base de expoliar a los comerciantes judíos dentro de sus fronteras.
—¿Es una propuesta de trabajo? —preguntó Salvador una de las noches, mientras daban cuenta de una botella de vino a la luz de unos candiles.
—En toda regla —contestó Marcel con su acento francés—. Irresistible: sueldo bajo, jornadas interminables, viajes por toda Europa y con una alta probabilidad de que los hospitales sean objetivos de guerra.
—Es difícil rechazar una oferta así —rió Salvador—. Hay poco que pensar.
La realidad fue que Salvador estuvo en Francia y Suiza durante 1939 y 1940 formando a personal sanitario sobre cómo funcionaba un hospital de campaña y, a partir de 1941, participando como médico en los hospitales de los aliados en el norte de Europa. En Holanda, Bélgica y Dinamarca comprobó que todas las guerras son iguales, y que siempre son los mismos los que mueren. Chicos jóvenes, apenas unos niños, a los que se les iba la vida por culpa de la ambición de unos pocos.
Las infecciones y sepsis volvieron a echar por tierra mucho del trabajo efectuado por los cuerpos médicos, y en esos hospitales improvisados, pero con más medios que los españoles, fue donde Salvador comenzó a poner en práctica protocolos para prevenir esas infecciones. Formó a un equipo de limpieza para actuar antes de cada operación, pidió equipamiento de esterilización de instrumental, obligó al personal sanitario a ponerse ropa limpia antes de cada intervención y cambió las mesas de madera por mesas metálicas, mucho más fáciles de limpiar y esterilizar. Cuando Cruz Roja advirtió la importante bajada de muertes por infección, y que el sistema implantado por Salvador funcionaba, le envió a formar a los equipos médicos de multitud de hospitales de campaña. Con la identificación de Cruz Roja podía acceder a todo el frente, incluso a las líneas alemanas, que en muchos casos también recibieron dicha formación.
Y cuando estuvo cansado de ver tanta muerte y destrucción, y de comprobar que la mayoría de esos soldados morían pensando que defendían elevados ideales, decidió que ya era hora de volver a casa. A retomar su consulta y su vida tranquila de médico de ciudad.
Sus andanzas no habían pasado inadvertidas para muchos de sus colegas y, al volver, antiguos compañeros de estudios que trabajaban en el Hospital General de Valencia se interesaron por los protocolos antisépticos que Salvador había desarrollado, para aplicarlos en quirófanos de hospitales convencionales. Una cosa llevó a otra, y se encontró con una invitación de la Complutense para dar una charla a cirujanos de toda España.
Francisco y Augusto habían recibido la citación del propio Salvador, y ambos acudieron a Madrid para honrar a su amigo, pero también porque era una oportunidad excelente para su empresa.
—Por la mañana quiero enseñarte algo —recordó Francisco antes de irse a dormir—. Es hora de que conozcas una historia de la familia.