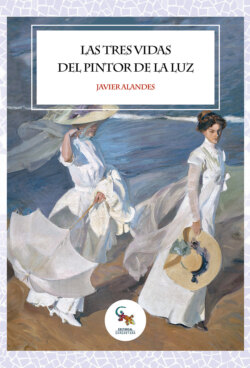Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrimera Parte
1
Valencia, junio de 1974
Siempre había querido un Sorolla en su salón y, mientras lo estaba colgando, siguió toda la liturgia que había imaginado durante años. Había dejado durante todo ese tiempo una de las paredes vacía, de manera deliberada. María Luisa, su esposa, aceptando su sueño de que algún día tendría un Sorolla, le decía que, mientras tanto, colgara otro cuadro o algunas fotografías de sus hijos. Pero él se negaba. Augusto García era de esos hombres que no olvidaba sus promesas, y la pared desnuda le recordaba a diario lo que allí faltaba. Nunca había tenido prisa, sabía que llegaría en el momento adecuado y no le importaba el tiempo que tuviera que pasar. Los años que habían pasado.
Volvió a medir para hallar el punto exacto donde quería colocarlo. Señaló el punto con un lápiz, perforó con el taladro e introdujo el taco. A continuación, fue enroscando el clavo que debía sujetar el marco y, finalmente, hizo coincidir la alcayata con el clavo. Lo acompañó con sus manos de una manera suave, como temiendo que el cuadro fuera a caerse. Puso un nivel sobre el marco y lo ajustó en la pared hasta que la burbuja alcanzó el centro exacto. Todo con la mayor delicadeza, como si estuviera haciendo un trabajo de orfebrería.
Bajó de la pequeña escalera y se retiró unos metros hacia atrás para comprobar si estaba centrado. Sonrió a su mujer con la satisfacción de un objetivo cumplido.
—Cariño, ¿te gusta?
—Augusto… estoy muy contenta de que hayas conseguido tu Sorolla, pero… ¿tenía que ser uno tan triste?, ¿un anciano desnudo?
Con una carcajada, le dio un abrazo y la apretó con fuerza.
—Es que los alegres los tiene el Museo Sorolla.
No era un cuadro, era un dibujo a carboncillo. No llegaba al metro de alto ni al medio metro de ancho, pero el marco le daba una singularidad, una envergadura que el dibujo por sí mismo no alcanzaba. Un anciano desnudo, sentado sobre un bloque de piedra tallado. Derrotado y cabizbajo, sostenía un bastón con la mano izquierda, apoyando el puño en su sien. Abajo, a la derecha, figuraba la firma: J. Sorolla.
—No me gusta ver a este señor mientras cenamos —seguía refunfuñando María Luisa.
—Cielo, ahora ya es uno más de la familia, no podemos echarlo a la calle.
A medida que llegaban sus hijos a casa, se leía en sus caras las reacciones de «papá… ¿era esto lo que has esperado tanto tiempo?». Pero lo tomaron como una más de sus excentricidades y lo dejaron pasar sin mayor importancia.
Augusto y María Luisa tenían cuatro hijos. Dulce, Augusto y Carmina aún vivían en casa con ellos, pero en pocos años saldrían para formar sus propios hogares. Marisa, la hija mayor, ya se había casado, y en octubre de ese año iba a darles su primer nieto. Javier sería su nombre. A sus cincuenta años, Augusto se sentía pletórico. Enamorado de su esposa como el primer día, familia numerosa y orgulloso de su trabajo. Y, por fin, con su Sorolla.
No era un cuadro, jamás podría permitirse un cuadro de Sorolla, uno de los pintores españoles más cotizados. Sus pinturas vivían en los museos más prestigiosos del mundo o en manos de familias adineradas que los habían conseguido en subastas o en compras estratosféricas a apellidos de renombre, pero escasos de dinero.
Era un simple dibujo a carboncillo y según rezaba en la pequeña placa metálica del marco, de su época académica. La obra de un joven Sorolla que no imaginaba la fama que iba a alcanzar por sus pinturas. Pero un dibujo a carboncillo, y con mucho esfuerzo, era a lo único a lo que había podido aspirar Augusto. No le importaba lo más mínimo, su verdadero deseo era tener una obra del maestro, la que fuera. Algo que hubiera pasado por sus manos, algo en lo que hubiera fijado sus ojos y su pincel hubiera dado forma. No había sido un pincel, sino un carboncillo. Pero para el caso, era lo mismo. O mejor. Estaba convencido de que algún día tendría un Sorolla, y ese era perfecto.
Augusto no era un entendido en arte. Le gustaba, por supuesto, pero se conformaba con admirarlo en los museos. Había recorrido muchos, había aprendido a disfrutarlos en silencio, paseando a solas. Los cuadros que tenía en casa eran objetos decorativos conseguidos en pequeños rastros y mercadillos de arte. De escaso valor y autores desconocidos, habían sido escogidos porque el tamaño, la mezcla de colores o la escena que representaban quedarían bien en una determinada estancia de la casa. Objetos decorativos que María Luisa aprobaba para una u otra habitación. Vivían en un piso lo suficientemente grande para que cada uno de sus hijos tuviera su propio dormitorio, y eso eran muchas paredes.
Así que, con los años, Augusto había reunido una pequeña «colección» de cuadros, láminas y acuarelas escogidos con un criterio estético y decorativo, no artístico. Pero nada de ello adecuado para la pared principal del salón. Esa estaba reservada, vacía a la espera del inquilino que tenía que ocuparla.
—Un Sorolla —le había dicho su padre—. Consigue un Sorolla y cierra el círculo.
Y por fin había llegado. El círculo había sido cerrado.