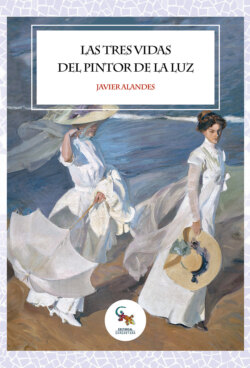Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
Valencia, 1915
Esta vez fue Salvador quien esperaba en el banco a que llegara Francisco.
—Llegas tarde —le dijo nada más verle.
—Cosas del trabajo, había pedidos que preparar que salen esta noche en barco. Sabes cuando entras, pero nunca cuando sales.
—Siéntate aquí, veamos pasar gente. Pero ahora, además de ver, vamos a observar.
—Ilumíname —dijo Francisco con ironía mientras se sentaba a su lado.
Era la hora de salida de los estudiantes y en la calle del Hospital había vida, el bullicio típico de aquellas horas.
—¿Sabes cuantos estudiantes de medicina somos en la facultad? —preguntó Salvador sin mirarle.
—Ni idea.
—Sumando los diferentes cursos, unos ciento veinte. A eso súmale los profesores, los profesores que además son médicos del hospital y los médicos que trabajan en el hospital pero no dan clases.
—No sé dónde quieres llegar —dijo Francisco.
—Eso suma unos trescientos. Añade ahora los médicos en activo que hay en la ciudad, en sus respectivas consultas. El total sería unas quinientas personas, aproximadamente. Quinientas personas que se dedican a la medicina. Médicos, profesores, futuros médicos. ¿Qué te parece?
—Valencia es una ciudad grande, está creciendo mucho más allá del río y hacia el mar. A más gente, más médicos. Es normal, ¿no? —dijo Francisco sin mucho interés.
—Aquí estudiamos, pero es con las prácticas en el hospital donde realmente aprendemos. Vas a visitar pacientes acompañando a un médico, escuchas las preguntas que hace, cómo estudia los síntomas y, si lo tiene claro, el diagnóstico que emite. El cuerpo humano es una máquina tan perfecta, pero a la vez tan compleja, que a menudo hay que estudiar en profundidad los casos porque los diagnósticos no son evidentes. ¿Me sigues? —continuaba Salvador sin mirarle.
—De momento, no. Pero te escucho, sigue.
—Si necesitaras orientación sobre algún tema que no tienes claro o del que te quieres asegurar, ¿qué harías? —preguntó Salvador.
—Preguntaría a alguien que lo supiera.
—De acuerdo, primera opción. ¿Cuál sería la segunda?
—No sé… consultaría un libro —respondió Francisco.
—Respuesta correcta. Caminemos un poco.
Mientras caminaban, Francisco veía la escena tan familiar de aquellas tardes pasadas en el banco. Estudiantes a los que sus novias esperaban en la puerta, profesores en grupo discutiendo algún asunto, y futuros médicos camino de los cafés para terminar la tarde escuchando una buena tertulia.
—Por tanto —retomó Salvador—, tenemos a un grupo de quinientas personas que en cualquier momento pueden tener la necesidad de consultar un libro. Ya sea para estudiar, ya sea para valorar a un paciente o para emitir un diagnóstico. Aquí, en la Facultad, hay una biblioteca que puede consultar cualquier estudiante o cualquier médico en ejercicio. Es una buena biblioteca, pero el número de ejemplares es escaso, de muchos de los libros tan solo una unidad. Por lo que es muy común que necesites realizar una consulta y el libro esté en préstamo o siendo utilizado por otra persona. Por ello, cualquier médico que se precie trata de ir haciendo su propia biblioteca.
Francisco escuchaba sabiendo que el argumento de Salvador desembocaría en algo. Aún no sabía en qué, pero hacía gala de su paciencia sin interrumpirle.
—Si algún médico o estudiante quiere un libro, tiene que ir a las librerías que puedan tenerlo. Las que se dedican a libros de medicina son las que están en la calle Comedias, junto a la calle de la Paz. Quizá puedas encontrar sin problema algún tratado genérico, probablemente muy antiguo. Eso está bien como fondo de armario, para decorar la estantería. Pero lo que realmente buscamos son tratados específicos, revisiones de ediciones o novedades editoriales en especialidades médicas.
—Supongo —dijo Francisco después de unos segundos de silencio— que la medicina es un campo que abarca muchas especialidades y que los avances científicos también se traducen en avances médicos, por lo que es lógico que los libros se renueven o se revisen.
—Bien visto, Francisco. El problema es que a Valencia llegan muy pocas unidades de esas novedades editoriales. Las tienen que traer de imprentas de fuera, sin contar con que muchos de ellos son autores extranjeros y se necesita una traducción antes de la impresión. Es un trabajo muy laborioso y casi todas las unidades se venden rápidamente en Barcelona y Madrid. Las pocas que llegan a Valencia están reservadas a los catedráticos, si es que se han enterado de que ese libro existe, o se las lleva quien primero llega a la librería.
—Creo que veo por dónde vas —dijo Francisco—. A ti te gustaría conseguir alguno de esos libros.
—Quiero tener mi propia biblioteca, sobre todo de tratados de anatomía y cirugía. Pero en general, buenos libros en los que poder consultar cuando desee y necesite. Me paso la vida aquí, en la facultad y el hospital. Los alumnos que hacemos las prácticas debemos venir a las visitas incluso los domingos, por lo que ir a las librerías en horario comercial me resulta imposible.
—Y ahí entro yo, ¿no? —concluyó Francisco.
—Ahí entras tú, y esas pesetas de las que hablé. ¿Quieres saber más?
—Quiero.
Entraron en un café cercano a casa de Salvador. Se hacía tarde, pero a Francisco le había picado la curiosidad y quería conocer más sobre la propuesta de Salvador. Volvió a percatarse del peculiar personaje que era el estudiante de medicina. El café, al estar cercano a su casa, a casa de sus padres, estaba lleno de conocidos a los que Salvador saludó con exquisita educación. Incluso se permitió flirtear ligeramente con una joven que iba con su dama de compañía. Pero en ningún momento le importó que le vieran acompañado de Francisco, con ropa de trabajo y su desconocimiento del protocolo social. Se sentaron a una mesa junto a la ventana y mientras veían apagarse el día, Salvador continuó hablando.
—Necesito alguien listo, alguien como tú. Yo no puedo ir a buscar los libros, ni a preguntar en las librerías cuándo y cuántos ejemplares les llegan. Muchas veces no lo saben ni los propios libreros. Es cuestión de suerte, y de insistencia.
—Quieres que vaya yo a las librerías a buscarte libros.
—Exacto. Salvat, una editorial de Barcelona, editó el año pasado Tratado de Cirugía Infantil, del doctor Piechoud, un médico francés. Lo necesito. Consíguemelo.
—¿Y cómo voy a hacer eso? —se extrañó Francisco.
—Ve a la librería, pregunta si lo tienen, si lo van a tener, si lo pueden pedir. Si conocen a alguien que vaya a Barcelona habitualmente y pueda traerlo. Utiliza tus recursos, Francisco. Por eso te lo estoy pidiendo a ti. Si no, mandaría a un recadero. Una tarea difícil necesita de hombres decididos.
—¿Y si lo encuentro?
—Me lo traes.
—¿Y cómo lo pago?
—Con esto —y metiendo la mano al bolsillo interior de su chaqueta, sacó una billetera y de esta, cuatro billetes de cincuenta pesetas—. El libro cuesta ciento ochenta pesetas. Lo que sobra es para ti.
Francisco no pudo evitar abrir unos ojos como platos. Incluso pensaba que podría tratarse de algún tipo de truco o engaño.
—¿No me conoces de nada y me das doscientas pesetas? Esto es lo que yo gano en varios meses. Puedo cogerlas, marcharme y no me volverías a ver más.
—Sí, o puedes traerme el libro, conseguir tu parte y seguir sacando tajada de todos mis encargos. Es tu decisión.
—Pero, ¿qué ocurre si voy mañana y no lo tienen?
—Te quedas el dinero hasta que lo consigas —respondió Salvador—. Eres el guardián de ese dinero hasta que consigas lo que necesito y te quedes tu parte. Si cumples, sabré que puedo confiar en ti. Si me engañas, reza para que no nos encontremos de nuevo. —A Francisco le resultó verdadera aquella amenaza.
—Trato hecho. —Francisco se guardó los billetes en el bolsillo de su chaqueta—. Pero si veo que no puedo conseguirlo, te devolveré el dinero. No quiero deberte nada.
Mientras volvía a casa, Francisco no sacaba la mano del bolsillo por temor a perder aquellos billetes. No diría nada a sus padres, no quería que pensaran que estaba metido en algún negocio turbio. Después de todo, si no lo conseguía, le devolvería el dinero a Salvador y asunto terminado. Tampoco le diría nada a Cándida, su novia.
Al día siguiente, cuando salió del trabajo a las cinco de la tarde, se dirigió hacia la calle de la Paz. No le costó dar con un local cuyo rótulo rezaba Ibars e Hijos, Libreros. Al abrir la puerta sonaron unas campanitas, y el suelo de madera crujió bajo sus pasos. Las paredes que rodeaban la tienda estaban llenas de libros, pero estos se amontonaban también sobre mesas e, incluso, en el suelo. El aroma a papel era intenso, olor a antiguo. Mientras miraba a su alrededor, un joven atendía a dos señoras.
—Buenas tardes, ¿puedo ayudarte? —oyó Francisco a su espalda. Era un hombre mayor, de baja estatura, con un gran bigote gris.
—Sí… buenas tardes. Estoy buscando un libro de medicina.
—Pues dígame, a ver si puedo ayudarle.
—El título es… —Francisco sacó un papel del bolsillo y leyó—, Tratado de Cirugía Infantil, del doctor Pie…Piechoud.
—Vaya —dijo el hombrecillo—, una petición extraña. No pareces médico.
—Ah, no, no es para mí. Es un encargo. Vengo de parte de un estudiante de medicina —respondió tímidamente.
—Pues muchacho, buscas el Santo Grial. Solo tres ejemplares he tenido en la tienda, y estaban reservados hacía meses. Esos libros son para los catedráticos. Para los estudiantes tengo esta sección de aquí, échales un vistazo —le dijo el librero mostrándole una de las estanterías.
—Bueno, me han pedido ese en concreto, no entiendo de libros de medicina. ¿Cree usted que recibirá algún ejemplar en breve? —preguntó Francisco siguiendo las instrucciones de Salvador.
—Pues depende de la editorial… ni sé cuándo llegará ni cuántos ejemplares vendrán. Pero hay lista de espera. Así que, está difícil el tema.
—¿No habría otra manera de conseguirlo? —siguió preguntando—. Es muy importante para quien me lo ha pedido.
—Si hubiera alguna manera, ya la habría descubierto. El problema con los libros extranjeros es que hay que traducirlos. Es un lenguaje tan técnico que tienen que ser médicos quienes lo traduzcan. Y en Madrid se quedan con todos los ejemplares. Aquí apenas llegan. Si vas a Barcelona, a la editorial, quizá consiguieras alguno.
—Vaya… —Francisco mostró su decepción—. Por lo que comenta, es un asunto complicado. Me llamo Francisco, Francisco García. ¿Usted es?
—Blas Ibars, librero, hijo de librero y padre de futuro librero. Ese joven que atiende a las señoras es mi hijo, y es quien se hará cargo de este negocio cuando yo me retire. Hijo, ¿seguro que no quieres echar un vistazo a nuestra sección de medicina? —le invitó el librero—. Los estudiantes vienen y rebuscan en estas estanterías hasta encontrar algo que les agrade. Los libros de medicina son un producto escaso, y las novedades más aún.
—¿Vienen muchos estudiantes? —preguntó Francisco.
—Ya me gustaría que vinieran más. Hay pequeñas joyas en esta estantería, pero las consultas puntuales las realizan en la biblioteca de la propia Facultad. Son los médicos en ejercicio quienes vienen a por libros, pero casi todos buscan esas novedades, y esta sección apenas tiene movimiento.
Francisco salió de la librería con una inevitable sensación de fracaso. No es que no hubiera conseguido lo que Salvador le había pedido, sino que parecía una tarea imposible de conseguir. Probó en otra librería, pero el resultado fue exactamente el mismo. Así que, con las doscientas pesetas en el bolsillo, y el propósito de devolvérselas a Salvador lo antes posible, se marchó para casa.
Él no podía hacer más, pero le daba rabia no cumplir el cometido que le habían encargado. Ya no tanto por el propio Salvador, sino por él mismo. Detestaba la sensación de encontrarse en un callejón sin salida, de no tener otras opciones. Desde que era un niño, cuando era recadero en la Exposición, había aprendido a sacarse las castañas del fuego. Y si confiaban en él era porque no fallaba en los cometidos que le encargaban. Por difícil que la cosa se pusiera, tenía un sentido de la iniciativa que le hacía pensar en formas alternativas para resolver los problemas. Pero, desde luego, la solución a este no la tenía en sus manos.
Al día siguiente, sábado, se arregló para recoger a Cándida, su novia. Tocaba el timbre hasta que su madre abría, le saludaba amablemente, pero no le dejaba entrar en la casa. La madre de Cándida era portuguesa y, aunque llevaba muchos años en Valencia, su castellano aún dejaba que desear. Francisco pensó que poco iba a mejorar ya; apenas salía de casa y siempre estaba cosiendo. Mujer de costumbres antiguas, desde el primer día que Francisco cortejó a Cándida dejó claro que a su casa no entraba nadie que no fuera el marido de su hija.
Su paseo de los sábados y domingos era siempre el mismo: pasar junto a las Torres de Serranos y adentrarse en el barrio del Carmen por la calle Caballeros hasta la plaza de la Virgen donde, en algunas ocasiones, Cándida le pedía entrar a la Basílica a dedicarle una oración a la Virgen de los Desamparados. Comprar un pequeño saquito de alpiste para dar de comer a las palomas de la plaza, tomar un café en alguna de las terrazas y realizar una pequeña visita a su padre en San Carlos.
José apreciaba a Cándida no solo por ser hija de un buen amigo, sino porque era una esposa adecuada para su hijo. Veía en ella una muchacha discreta, callada, pero que quería a su hijo y hacía de este un buen hombre. Un hombre preocupado por trabajar e intentar formar una familia. Y esos valores que Cándida representaba hacían que Francisco no fuera un muchacho de vida disoluta, como tantos otros a los que el salario de la semana les duraba apenas unos días, malgastándolo en tabernas y casas de citas.
Volviendo hacia casa, Cándida recordó que le tenía que dar a Francisco unos trabajos de costura para doña Amparo, una clienta, y le pidió que le hiciera el favor de llevárselos el día siguiente a su casa.
—Los dejó pagados, solo hay que entregárselos. ¿Me harás el favor, Francisco?
—Déjalo en mis manos.
—Me da pena doña Amparo. Tan sola, dedicada toda la vida a su marido, y ahora sin saber qué hacer. Hay veces que creo que nos trae sus vestidos y faldas para hablar con alguien. Para sentarse con nosotras y contarnos anécdotas de su marido.
Doña Amparo era la viuda del doctor Esteve, aquel médico que salvó la vida del padre de Francisco. El doctor había fallecido dos años atrás, de manera repentina, y su viuda había pasado de tener una ajetreada y animada vida, con pacientes todos los días en su casa para que su marido los atendiera, a una vida de soledad en una casa que se le hacía demasiado grande y a la que ya no iba nadie. Su hija se había casado con un pequeño, pero próspero, empresario madrileño y vivía en la capital desde hacía ya unos años. Y su hijo, que se marchó de joven a estudiar ingeniería en Francia, seguía allí, ya que no le faltaba trabajo. Aunque le escribía a menudo, la última vez que había vuelto a casa fue para el funeral de su padre.
Doña Amparo abrió la puerta con una franca sonrisa. Era domingo, y recibir una visita era una novedad, aunque solo fuera para traerle sus trabajos de costura.
—Francisco, qué alegría. Hijo, cuánto tiempo hacía que no te veía. Te has convertido en todo un hombre.
—Buenos días, doña Amparo —saludó Francisco, quien advirtió el semblante triste de la viuda —. Cándida me ha encargado traerle este paquete, y aquí lo tiene —dijo haciendo el ademán de entregárselo.
—Pasa, hijo. Déjalo por aquí. —Doña Amparo entró dentro de la casa, con lo que Francisco no tuvo más remedio que entrar, cerrar la puerta y seguirla—. Pasa a la salita y lo dejas aquí. Ya lo ordenaré yo luego.
La casa estaba tal y como Francisco la recordaba. La modesta sala de estar, con muebles antiguos pero de buena calidad, había hecho las veces de sala de espera en vida del doctor Esteve. Junto a la salita se abría una estancia un poco más grande, la que había sido su consulta.
—Iba a prepararme un café con leche, te prepararé uno a ti también.
—No es necesario, doña Amparo, solo venía a traerle el paquete.
—Hijo, esto es lo más emocionante que me va a ocurrir hoy. Permíteme que lo alargue un poco.
Doña Amparo preparó con esmero la mesa camilla de la salita con los cafés y un plato de galletas. Francisco tenía la suficiente cortesía como para aceptar ese café, pero no era su plan favorito para el domingo. De todos modos, como aún faltaban un par de horas para su cita con Cándida, tomó gustoso ese café.
La viuda le preguntó por sus padres, por Cándida, por cuándo pensaban casarse y banalidades de ese tipo que Francisco contestaba con amabilidad. Le contó novedades sobre sus nietos por las cartas que había recibido de su hija, y los proyectos en los que trabajaba su hijo.
—Aprovechando que estás aquí, ¿serías tan amable de ayudarme? Una de las ventanas de la consulta se ha hinchado por la humedad y no puedo abrirla para ventilar. ¿Puedes ver si eres capaz de abrirla?
—Claro que sí, doña Amparo, lo que necesite.
Entrar a la consulta le devolvió a la época en la que tenía que acudir todas las noches para dar el parte diario de la evolución de su padre al doctor. Estaba intacta, cualquier médico podría ponerse a trabajar allí inmediatamente. Se notaba que doña Amparo hacía allí una limpieza a menudo, aunque siempre estuviera con la puerta cerrada. Demasiados recuerdos, quizás.
Efectivamente, el marco se había hinchado por las lluvias y le costó un poco abrir la ventana, pero lo hizo sin mayor problema.
—Esperamos diez minutos y la cierras, por favor. La consulta necesitaba ventilarse.
—Doña Amparo, está todo tal y como lo recordaba. ¿Me permite echar un vistazo?
—Claro, hijo, adelante. Esta habitación me da paz y dolor a partes iguales. Su consulta es una extensión de él, parece que todavía esté aquí —se lamentaba la viuda.
—¿Qué va a hacer con todo esto? Muchos médicos estarían dispuestos a comprarle la camilla o los aparatos.
—Buena falta me hace el dinero, Francisco. Ahorros, pocos, ya sabes la iguala que cobraba mi marido. Y la pensión de viuda de médico es muy pequeña. Yo, con poca cosa, tiro adelante, pero el día que haya que hacer una reparación en la casa o necesite ayuda por mi edad, veremos qué hago.
El instrumental médico era antiguo pero se veía bien cuidado. Junto a la camilla estaban los instrumentos que se utilizan habitualmente en una consulta: fonendoscopio, medidor de tensión, báscula... En las vitrinas, el material que se utilizaba en menos ocasiones: escalpelos, bisturíes y pinzas. Todo perfectamente ordenado por tamaños y diámetros. Y en las estanterías que rodeaban la consulta, la colección de libros del doctor Esteve. Multitud de volúmenes por materias, de diferente antigüedad. Recordaba aquellos libros, aunque ahora ya no hubiera ninguno abierto encima de la mesa, con aquellos dibujos del cuerpo humano que tanto gustaban a Francisco cuando era pequeño.
—¿Por qué esos libros están separados? —preguntó Francisco señalando una estantería de pie, más pequeña que las otras.
—Ah, esos son los libros que mi hijo le mandaba desde Francia. Cada año por su cumpleaños, su santo, o por Navidad, mi hijo le enviaba un libro de medicina. En francés, que mi marido no sabía ni papa. Pero para él tenían un valor especial, por eso los tenía apartados.
Francisco se acercó a ellos y ladeó la cabeza para poder leer los lomos. Forrados en piel y con las letras grabadas en dorado, el color de las tapas variaba en una pequeña gama entre el negro y el verde oscuro. Con títulos franceses que apenas entendía, de autores que no sabía pronunciar. Hasta que una palabra llamó su atención. Se acercó un poco más para poder leer el lomo con mayor claridad y se sorprendió de nuevo al leerlo: Piechoud. El título era Traité de Chirurgie Pédiatrique.
Se frotó los ojos, no creía lo que estaba viendo. Era la edición francesa del libro que buscaba Salvador. Lo cogió y lo sopesó en sus manos. Abrió sus páginas para comprobar que no entendía nada de lo que allí ponía, pero que estaba lleno de dibujos y láminas de las que acostumbraba a estudiar el doctor Esteve. Advirtió con pesar que no había pedido permiso a la viuda al cogerlo, pero se giró hacia ella y le dijo:
—Doña Amparo, ¿me vendería este libro?
—Un libro de medicina en francés, ¿para qué lo quieres? —respondió con una sonrisa incrédula.
—No es para mí, es para un amigo que estudia medicina y buscaba un tratado infantil.
—Mi marido tenía como cliente a un librero de lance y, cuando murió, quiso comprar los libros. Me pareció de muy poco tacto por su parte venir cuando el cuerpo de mi marido aún estaba caliente —recordó doña Amparo con amargura—, pero no hizo una mala oferta por todo el lote. Mil pesetas por todos. Hay más de doscientos libros aquí.
—Doña Amparo… yo le doy cien pesetas solo por uno.