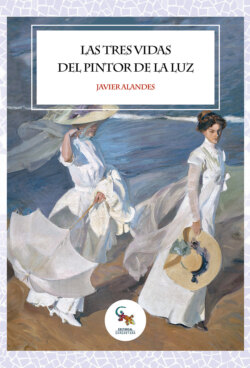Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление11
Valencia, junio de 1974
Pasados unos meses, Augusto supo que solo había dos maneras de hacerse con una pintura valiosa. O tenías mucho dinero, o tenías un golpe de suerte. Y, a menudo, necesitabas ambas.
En su recorrido por anticuarios y galerías había oído todo tipo de historias sobre casualidades, tesoros ocultos en desvanes y viejos baúles familiares que contenían alguna sorpresa. Historias apasionantes, pero que a él no le iban a ocurrir. Solo quedaba esperar al golpe de suerte.
Y ya se sabe que la suerte es caprichosa. Tardó varios tonos en descolgar el teléfono de su despacho y, cuando lo hizo, su voz sonó como si le hubieran interrumpido. Era José María Bas.
—¿Por qué quieres algo de Sorolla?
—Vaya, buenos días… ¿Acaso importa?
—Bueno, siempre me gusta conocer las historias y las motivaciones de las personas a las que puedo ayudar.
—Cosas de familia —respondió Augusto con desgana.
—¿Cosas de familia?, ¿con un Sorolla?... Vaya familia, sí que apuntáis alto.
—Mi padre lo admiraba… quería que en la familia hubiera una obra suya. «El pintor de la luz de Valencia», decía él. Yo le prometí que lo intentaría.
—Admirar, admirar… —sonó contrariado Bas—. Todos admiramos a algún artista y no por ello nos volvemos locos. Hay algo más, ¿verdad?
Augusto quedó unos segundos en silencio. Había aprendido a no airear sus motivaciones, a no demostrar que deseaba algo porque, en ese momento, quien lo tuviera sabría que era más valioso. Pero Bas le había llamado por algo y Augusto quería saber qué era. Tendría que darle algo que le contentara.
—Mi padre decía que en los cuadros de Sorolla corre sangre de nuestra familia, que habíamos influido en él, apenas una pizca, para que llegara donde llegó. Mi padre pudo conocerlo y ver cómo trabajaba.
El que quedó en silencio en ese momento fue Bas. Parecía estar valorando lo que Augusto le había dicho.
—¿Sigues entonces con lo del Sorollita? —dijo, dando por válido lo que había oído.
—¿Hay alguna novedad? —preguntó Augusto.
—Podría ser, ya sabes cómo son estas cosas… pero podría ser —Bas respondió enigmático.
—Cuéntame.
—La semana que viene, en Doña María, sale a subasta un dibujo atribuido a Sorolla. Un carboncillo.
Doña María era el nombre coloquial que se le daba a la Galería Mendiguren, una respetable casa de arte que, ocasionalmente, hacía subastas. Creada en los años cuarenta por Gregorio Mendiguren, un industrial vasco que vino a asentarse a Valencia con una flota de camiones que daban servicio a la industria siderúrgica, inicialmente sirvió para apoyar a artistas noveles, siendo su hija María quien estuvo al frente desde el principio. Pasados los años, y ya conocida como Doña María, la galería había perdido parte de su esencia de apoyo a artistas desconocidos y, centrándose en firmas de renombre, el negocio iba viento en popa.
Que José María hubiera empleado la palabra «atribuido» ya sabía Augusto lo que significaba. La obra carecía de certificado de autenticidad y, normalmente, se apoyaba en el informe «imparcial» de algún experto, que afirmaba que la obra era auténtica con una gran probabilidad. Mal asunto con un Sorolla.
—¿Qué precio de salida han puesto? —quiso saber Augusto.
—Ahí está la cosa. No tiene precio de salida.
—Mala señal.
—¿Mala señal?, ¿por qué? —le respondió Bas.
Que una obra no tuviera precio de salida en una subasta hacía que el propietario no conociera de antemano el precio mínimo que iba a obtener. Cualquiera en su sano juicio, y más teniendo un Sorolla, fijaría un precio mínimo y, desde ahí, que fuera subiendo. Que no hubiera precio de salida presagiaba que el cuadro no era auténtico y se conformaban con cualquier cosa.
—¿Quién no pondría precio a un Sorolla?
—Normalmente es así, Augusto, pero apunta a que es un caso especial. El carboncillo es propiedad personal de doña María, y viene acompañado de un informe favorable de Loma de Atienza. Y ya sabes lo que pesa un informe firmado por él. Que no haya precio de salida hace que muchos curiosos y compradores menores se atrevan a participar y que a los compradores profesionales se les pueda descontrolar el tema y quieran zanjarlo.
—¿Hay algún precedente?
—Ahí está el tema. Hace dos meses, en Madrid, un dibujo atribuido a Goya multiplicó por diez el que iba a ser su precio de salida. Hacía ocho años que una subasta no recibía tantas pujas, y la accesibilidad a esta hizo que compradores aficionados se calentaran y el precio subiera por las nubes.
—Peor me lo pones —le dijo Augusto—. No se sabe si es auténtico y va a pujar mucha gente. El panorama es ese.
—No desesperes —le tranquilizó Bas—. Disfruta con el viaje y olvídate del destino. Doña María se ha traído a Loma de Atienza para que dé una charla defendiendo su informe. El dibujo estará expuesto y escucharemos a Loma. ¿Tienes un plan mejor para mañana?
La galería se quedó pequeña para escuchar al experto. Loma de Atienza era catedrático de Historia del Arte, especializado en pintura española del siglo XIX y primer cuarto del XX. Era, además, una autoridad en Sorolla, habiendo publicado numerosos artículos y análisis de sus obras. Al no existir certificado de autenticidad, un informe positivo de Loma era casi lo mismo.
Cuando llegó la hora del comienzo de la charla, en la galería no cabía un alma. En la mesa de ponencias se sentaron doña María y Loma, y a su derecha estaba la obra en un caballete, convenientemente tapada para que nadie pudiera verla. El caballete estaba rodeado por una cinta, para que nadie pudiera acercarse a él, y dos trabajadores de la galería lo custodiaban.
Doña María dio comienzo al acto agradeciendo la asistencia, e hizo una breve presentación de Loma. Dijo que iba descubrir la obra y que Loma expondría su veredicto sobre la autenticidad de la misma. Lo hizo con la calma de quien ya sabía qué deparaba ese informe. Viendo toda aquella gente, la cabeza de doña María era una caja registradora anotando ceros.
Un murmullo recorrió la sala cuando doña María retiró la tela. Un anciano, desnudo, sentado en un bloque de piedra. Las piernas giradas hacia su derecha y el rostro de frente al observador, mirando al suelo. El puño del bastón, su única posesión, descansaba sobre su sien. Cabello ralo, piel flácida, barba espesa. El hombre que camina hacia el final de sus días, derrotado por la vida. Era maravilloso.
Las luces se apagaron y se encendió un proyector de diapositivas. Loma pasó a enumerar los detalles del dibujo, comparándolo con otros carboncillos de Sorolla con certificado de autenticidad. Las diapositivas se dividían en dos partes: en la izquierda, aparecían detalles de otras obras de Sorolla, y en la derecha, se comparaban esos detalles con los del carboncillo que se subastaría la semana que viene. La presentación fue impecable y para Loma el veredicto era claro. Era un Sorolla auténtico, y se atrevía a fecharlo entre 1878 y 1881, la época académica de Sorolla, mientras se formaba en San Carlos.
La ronda de preguntas denotó dos cosas: una, que Loma no tenía miedo a lo que pudieran preguntar, y dos, que sabía por dónde iban a ir los tiros. Le preguntaron por el nombre de la obra, a lo que Loma contestó que «si el propio Sorolla no le puso nombre, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo?».
Una mano se levantó al fondo de la sala, y su propietario se puso en pie. Nicolás Vallejo era el editor de Galería, una conocida revista en el mundo del arte. Era sabido su espíritu crítico con la moda de los nuevos ricos de hacerse coleccionistas de grandes firmas. Desde hacía unos años había una burbuja artística donde se habían vendido obras de dudosa procedencia y, sobre todo, de dudosa autenticidad, a precio de oro. Muchas de esas obras, al igual que el carboncillo de Sorolla, al no tener certificado de autenticidad, se apoyaban en el informe positivo de un experto.
Vallejo le tenía ganas a Loma. Tenía la teoría de que si la obra tenía fundamentos para ser auténtica y había suficientes ceros por medio, Loma la daba como buena.
—Señor Loma… Nicolás Vallejo, de la revista Galería —dijo Vallejo de manera innecesaria, ya que Loma y él eran viejos conocidos. Pero el golpe surtió efecto en el resto de asistentes a la charla—. ¿Puede hablarnos de la firma?
—El viejo amigo Vallejo —respondió Loma con una sonrisa y cierta ironía—. ¿Qué desea saber de la firma?
—Bueno, nos ha hecho una maravillosa presentación comparando la técnica y elementos de este carboncillo con otras obras de Sorolla, pero no nos ha hablado de la firma ni la ha comparado con otras.
—Gracias por la pregunta, Vallejo —dijo Loma con cara de haberse preparado el tema—. Ya sabe usted que la firma de Joaquín Sorolla es un asunto controvertido. En el estudio grafológico que presenté hace unos años ya demostré que en los cuadros de Sorolla se pueden encontrar hasta cinco firmas distintas. La inicial y el apellido, la inicial y los dos apellidos, con fecha o sin ella, con un punto después de la J o sin él. E incluso demostré que existían hasta distintas caligrafías en sus cuadros. Es bien sabido que, en algunas ocasiones, antes de una exposición, Sorolla, que era poco amante de la firma, ponía a sus hijos a firmar sus cuadros. Como ve, Nicolás, la firma en Sorolla es un asunto delicado.
—Pero… —insistía Vallejo— ¿cree que la firma de este carboncillo se puede atribuir a Sorolla?
—Sin duda. Pensemos que este carboncillo es de la época académica. Un artista joven, buscando su estilo, su forma de expresarse. Debió producir muchos de estos dibujos. Muchos de ellos, en poder del Museo Sorolla, están incluso sin firmar.
—¿No cree usted que esos trazos rectos de la firma y la sobriedad de la S mayúscula, que parece casi una cursiva con esa inclinación, no parecen corresponder con la habitual grafía del maestro?
—Amigo Vallejo… —Loma rió entre dientes—, creo que quiere ver fantasmas donde no los hay. ¿Ha probado a hacer una firma de trazos rectos con un pincel? No podemos pretender que las firmas con instrumentos y materiales distintos sean iguales. La de usted siempre es igual porque, aunque hable de arte, solo utiliza plumilla. Y, a veces, sería preferible que no la utilizara. —Loma sonrió satisfecho, levantando la carcajada del público y haciendo quedar a Vallejo como un necio.
Vallejo ni se sentó. Cogió el abrigo del respaldo de su silla y se fue de la sala. Como estaba en las últimas filas, al menos pudo ahorrarse la mofa del público una vez cerró la puerta.
—Damas y caballeros —tomó la palabra doña María—, como han podido comprobar, el informe del señor Loma de Atienza es impecable, confirmando la autoría de Sorolla. La obra se subastará en esta misma sala dentro de una semana, sin precio de salida. No se permitirán pujas telefónicas, solo presenciales. Y el comprador del cuadro obtendrá, por el mismo precio, el informe original que el señor Loma de Atienza ha realizado. Les veo la próxima semana —se despidió la dueña de la galería.
Cuando abandonaron la sala, Augusto acompañó a Bas hasta su coche. La verdad es que estaba satisfecho por haber acudido a la charla, y se sentía un poco confuso.
—¿Por qué crees que ha querido dejarle en ridículo?
—Bueno, estos dos ya han tenido unos cuantos enganchones. Vallejo ha dudado algunas veces del trabajo de Loma y este no se lo perdona.
—Pero la mejor manera de golpear a Vallejo sería con hechos y demostraciones, no burlándose de él. Callarle la boca con argumentos. Pero si se le calla con desacreditaciones, Vallejo seguirá. Y algún día le pillará.
—Es posible —repuso Bas—, pero es que el mundo del arte está lleno de egos. El mayor sueño de un gran ego es el axioma de la verdad: «esto es verdad porque lo digo yo». Y Loma se cree en posesión de ello.
—Pero con esa actitud, Vallejo no va a parar hasta sacar algún trapo sucio. Quizá nunca lo encuentre. Pero si algún día si lo encuentra, la carrera de Loma habrá terminado. Y lo que es peor… todo lo que haya hecho hasta ese momento no tendrá ningún valor. Me parece poco inteligente por su parte.
Augusto era quien era por todo lo que su padre le había enseñado. No era partidario de las posiciones encontradas, de los agravios y los desplantes. Francisco le había enseñado que hacerse el tonto era una buena estrategia. Parecer inofensivo, extremadamente educado y dar la impresión de no saber muy bien qué hacer. Aparentar que siempre estás pidiendo consejo, que quien está delante de ti sabe más que tú y te está haciendo un favor. Cuando no pareces representar un peligro, el otro baja la guardia. Y al bajar la guardia, te da información que, de otro modo, no habrías conseguido. Es ahí cuando asestar el golpe, cuando ganar esa guerra. Recordaba las frases que su padre le decía para aprender a templar los nervios y morderse la lengua en algunas ocasiones: «Sacrifica alguna batalla, el objetivo es ganar la guerra. No menosprecies a nadie, cada uno está peleando por cosas que no conocemos. A la gente con poder les gusta hablar de sí mismos, tienes que saber aprovechar eso». No, Loma no había estado inteligente. Pero ese era su problema.
Pensaba en el Sorolla. Después del informe de Loma ya era imposible acceder a él. Vendrían coleccionistas y marchantes de toda España, e iba a alcanzar un precio muy alto. Una lástima, era el Sorolla adecuado. Era el Sorolla que cerraba el círculo. Loma lo había fechado entre 1878 y 1881, la época en la que su abuelo era aprendiz de bedel de San Carlos, la época en la que conoció a Sorolla. Quizá hasta su abuelo había visto ese carboncillo. Quién sabe, a lo mejor estuvo presente cuando lo dibujó. Un dibujo en el que habían fijado sus ojos a la vez Sorolla y su abuelo. Un dibujo que quizá habían compartido.
El círculo se cerraba allí, en esa hoja de papel. En esos pocos centímetros.