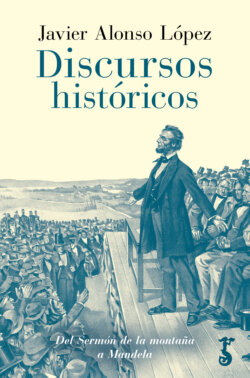Читать книгу Discursos históricos - Javier Alonso López - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Contexto histórico
ОглавлениеEn la primavera del 44 a. C., Julio César era el amo indiscutible de Roma. En los años precedentes, había ido escalando todas las dignidades del gobierno de la Roma republicana con una imbatible mezcla de inteligencia, ambición, talento, dotes oratorias y, en ocasiones, suerte. Representando siempre los intereses de los populares frente a los optimates (las familias más nobles y antiguas que se resistían a compartir el poder con advenedizos de menor alcurnia), en el decenio anterior se había repartido el mando con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, y con Gneo Pompeyo Magno, el gran militar héroe de mil batallas.
Demasiados gallos para un solo gallinero. Craso les hizo el favor a los otros dos rivales de quitarse de en medio con una humillante derrota y su muerte posterior en la batalla de Carrás (53 a. C.), pero las diferencias entre César y Pompeyo acabarían sumiendo a todo el mundo romano en una guerra civil. Tras su conquista de las Galias, culminada en el año 49 a. C., el Senado de Roma, temeroso del poder que estaba alcanzado César y de sus planes políticos, se alió con Pompeyo para poner freno a sus ambiciones.
La guerra civil, iniciada con el famoso paso del río Rubicón ese mismo año (donde pronunciaría su famoso alea iacta est), se libraría en diferentes puntos de los dominios romanos, desde Hispania hasta Mauritania, desde Grecia a Egipto, lugar donde encontró la muerte Pompeyo. Al finalizar la contienda, César regresó a Roma en octubre del 45 a. C., celebró un gran triunfo y fue nombrado dictador vitalicio. Parecía que llegaba la hora de ajustar cuentas, pero entonces César hizo algo absolutamente inusual en los vencedores: mostró clemencia.
En lugar de ejecutar a los que habían combatido en el bando pompeyano, no solo perdonó la vida de los principales líderes de los optimates, sino que intentó que se unieran a su proyecto de gobierno. Así hizo, por ejemplo, con Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, a quienes nombró pretores para el siguiente año. Hubo algunos, como Cicerón, uno de sus más feroces enemigos, que aceptaron de buen grado el perdón y no volvieron a importunar a César, pero en otros casos la clementia Caesaris se convirtió en un arma de doble filo. Algunos consideraban más honorable morir que vivir tras ser perdonados, pues el perdón de un dictador era humillante y arbitrario. Entre los partidarios de César también cundió el descontento. Tanta bondad hizo imposible que se cumplieran ciertas promesas que incluían apoderarse de los bienes de algunos vencidos después de haberlos enviado al Hades.
Pero el gran peligro que se cernía sobre César era, irónicamente, que se había quedado sin enemigos dignos de él. Tras su victoria, controlaba las elecciones a todas las magistraturas romanas (cuestores, pretores, censores, cónsules), así como el Senado, que, atemorizado, no se atrevería a oponerse a ninguno de sus deseos. Ya había accedido a nombrarlo dictador perpetuo, una dignidad que le concedía máximos poderes civiles y militares de por vida. El consulado, la dignidad suprema de la República, lo ejercían en el año 44 el propio César y su lugarteniente Marco Antonio.
César era, de hecho, como un rey.
Pero esa palabra, rey, y la mera idea de la monarquía, era algo que repugnaba a cualquier romano que se preciara de serlo. En los orígenes míticos de la ciudad, Roma había sido una monarquía. Primero Rómulo y después otros seis monarcas gobernaron a orillas del Tíber entre el 753 y el 509 a. C. Si bien el recuerdo de los primeros soberanos no era malo, el reinado del último, Tarquinio el Soberbio (534-509 a. C.), había supuesto un trauma que dejó su huella en la memoria colectiva de los romanos. Tras expulsarlo de la ciudad (curiosamente no lo mataron) por obra de Lucio Junio Bruto (antepasado de uno de los principales asesinos de César), Roma abolió la monarquía y creó un sistema representativo republicano que duró cinco siglos. Además del propio recuerdo traumático, la imagen que los romanos tenían de los reyes se correspondía con ideas de lujo excesivo, molicie y debilidad de las cortes del oriente mediterráneo. Al fin y al cabo, las legiones romanas llevaban ya varios cientos de años conquistando un territorio tras otro gobernado por reyes.
Pero César estaba hecho de otra pasta. Quedaba claro que Roma ya no iba a volver a ser la república que había sido, pues los interminables conflictos entre facciones que habían culminado con la guerra civil demostraban que el futuro estaría en manos de hombres fuertes que arrastraran tras de sí a una mayoría suficiente y ejercieran el poder con la competencia necesaria como para no ser cuestionados. El cargo de dictador le garantizaba teóricamente un camino tranquilo en el porvenir, pero a su muerte, aquellos ansiosos de poder se lanzarían de nuevo a por la presa. En cambio, si fuese nombrado rey, cuando muriera podría transmitir tranquilamente el poder a su descendencia y Roma gozaría de paz y prosperidad.
Expresado así, no sonaría mal en la mente de César, pero había que atreverse a ceñirse la corona. Los pasos tenían que ser cuidadosos.
La relación de César con Cleopatra, reina de Egipto, era otro escollo importante. Primero, porque los romanos contemplaban con enorme desconfianza a aquella extranjera de gustos extravagantes que se había traído a Roma y a la que trataba como lo que era: una reina. O más aún, pues llegó a erigir una estatua en su honor en el templo de Venus en la que recibía el tratamiento de divinidad. Una mujer que era reina y diosa. Y el propio César ya se había permitido ciertas licencias en Oriente, al acceder a ser adorado como dios. Los austeros romanos meneaban la cabeza escandalizados.
Tres fueron los hechos que insinuaron la ambición de César por ceñirse la corona real. El primero, en enero del 44, cuando una estatua en su honor que se alzaba en la tribuna de oradores del foro amaneció ceñida con una cinta blanca, símbolo de la realeza. El segundo, casi simultáneo, ocurrió cuando César entró en Roma después de una celebración religiosa en los vecinos montes Albanos y algunos de entre el pueblo lo recibieron al grito de rex, ‘rey’. Los tribunos de la plebe ordenaron retirar la cinta blanca y detuvieron al primero que había lanzado el grito monárquico. César se distanció de aquellos hechos y dijo que habían sido orquestados por sus enemigos precisamente para provocar un temor infundado sobre sus aspiraciones.
El tercer episodio tuvo lugar el 15 de febrero, justo un mes antes del asesinato, mientras César presidía la celebración de las Lupercales. Aprovechando la ocasión, Marco Antonio se acerco a él, que iba vestido con una toga púrpura y tocado con una diadema de laurel de oro, y le ofreció una diadema entrelazada con una corona de laurel. Se hizo el silencio. Si César la aceptaba, equivalía prácticamente a una confirmación de sus aspiraciones regias. Finalmente, la rechazó diciendo que él «era César, y no rey». El pueblo prorrumpió en aplausos.
Ahora bien, cabe preguntarse quién estuvo detrás de estos intentos y se nos presentan, por lo menos, tres posibilidades. La primera es que fuesen actos espontáneos de seguidores anónimos y no tan anónimos (Marco Antonio) que deseaban sinceramente que César diese el paso; la segunda, que se tratase de enemigos de César, quienes le ponían a prueba y le colmaban de honores precisamente para provocar la alarma social —sutil, pero brillante—; la tercera posibilidad es que detrás de esos actos hubiera un plan del propio César para sondear la reacción del pueblo romano ante la eventualidad de que se atreviera a dar el paso.
Cualquiera que sea la respuesta correcta, lo cierto es que sus coqueteos con la realeza sellaron la suerte de César. La conjura, en la que participaron unas sesenta personas, había comenzado a forjarse un año antes. El líder era Casio Longino, un pompeyano a quien, como ya se ha mencionado, César había perdonado tras la derrota definitiva de su bando. La otra figura prominente era Marco Bruto, descendiente de aquel Junio Bruto que había puesto fin a la monarquía cuatrocientos cincuenta años atrás. En torno a estos dos hombres se unieron otros optimates ofendidos, la mayoría procedentes del bando pompeyano, pero también algunos seguidores de César que estaban defraudados con la deriva de su líder.
La fecha del magnicidio se fijó para los idus de marzo (15 de marzo). Cuando estaba en la calle, César solía ir acompañado por veinticuatro lictores, que representaban la escolta oficial de un cónsul, además de otra guardia más informal formada por tipos duros de dudosa reputación, pero perrunamente fieles a César. Había que sorprenderlo allí donde no estuviese acompañado, y esa ocasión la brindaba la sesión del Senado que se celebraría en la curia del pórtico de Pompeyo.1 El último obstáculo lo constituía el fiel Marco Antonio, siempre al lado de su señor. Este impedimento se solucionó cuando, a la entrada de la curia, alguien se encargó de entretenerlo con un asunto que requería su atención. César entró solo, y dentro le esperaban los conjurados, aunque no todos, porque solo tenían acceso al lugar los que fuesen senadores.
Tan pronto como César se sentó, los asesinos lo rodearon fingiendo saludarle o presentarle alguna petición. Uno de los conjurados, llamado Tilio, le agarró entonces de la túnica para impedir que se levantara. Era la señal. Los asesinos sacaron sus dagas y comenzó una lluvia de puñaladas que César recibió primero sorprendido y después cubierto con su manto. En unos segundos todo acabó. Su cadáver quedó en el suelo junto a la estatua del que había sido su gran enemigo, Pompeyo. Marco Antonio no llegó a tiempo de ayudar a su señor.
Las horas que siguieron al asesinato fueron de total confusión. Los conjurados pretendían arrojar el cadáver de César al Tíber, pero la presencia de Marco Antonio y Lépido, otro general fiel a aquel, hizo que renunciaran a su propósito. Desde su punto de vista, habían librado a Roma de un tirano, pero ahora tenían que demostrar ante el pueblo que, efectivamente, había sido así. Intentaron ganar a Cicerón para su causa, y este aceptó, y a continuación pensaron en cómo evitar una guerra civil: habría que negociar con Marco Antonio.
Por su parte, los fieles a César estaban pasando momentos de zozobra. En las primeras horas, Marco Antonio estaba tan aturdido que buscó un lugar donde esconderse, pues temía por su vida, aunque, una vez llegada la noche, recobró la calma y se dispuso a hacer frente a la situación. Contaba además con la ayuda de Lépido, que había introducido en Roma tropas fieles que se encontraban acantonadas cerca de la ciudad.
Las negociaciones entre los conjurados y Marco Antonio dieron sus frutos. El Senado aceptaría la divinización de César como Divus Iulius y ratificaría todas las decisiones tomadas por él, de manera que su obra política, que incluía numerosas medidas beneficiosas para el pueblo, se respetaría. Se consideraría también válido su testamento, que todavía no se había abierto, y, a cambio, los principales conspiradores recibirían cargos provinciales que los alejarían de Roma hasta que la situación se tranquilizase.
Una vez alcanzado este acuerdo, no había motivo para no celebrar las honras fúnebres de César. El cadáver se encontraba en su propia casa, donde su esposa Calpurnia lo preparó para el ritual. Fue lavado, perfumado y vestido con la toga praetexta2 antes de depositarlo sobre un lecho entre imágenes de sus lares, sus antepasados.
El cortejo fúnebre salió de la casa de César acompañado por todos los cargos de la ciudad y por numerosas personas, patricios y plebeyos, ciudadanos, esclavos y soldados, y recorrió la Vía Sacra hasta llegar a la rostra, la tribuna de oradores en el foro republicano. Para ese momento, ya se conocía el contenido del testamento de César, en el que, además de instituir como principal heredero a su sobrino nieto Octaviano (el futuro Augusto), dejaba a cada ciudadano romano trescientos sestercios, y a la ciudad de Roma los jardines que poseía cerca del Tíber. Un último golpe de efecto populista que el pueblo acogió con sentidas muestras de dolor por su asesinato y deseos de venganza contra sus asesinos. Los ánimos se enardecieron todavía más cuando se supo que, en su testamento, César adoptaba como hijo a Bruto, uno de sus asesinos. No había mayor sacrilegio que haber sido partícipe del asesinato de su padre adoptivo. Las cosas se estaban poniendo feas para los conjurados.
El ambiente en el foro era de pena y rabia. Unos lloraban y otros golpeaban sus escudos con sus armas. En ese momento, Marco Antonio, decidido a pronunciar el discurso fúnebre, puesto que era el compañero cónsul del cónsul asesinado3 y amigo personal de César, tomó la palabra:
No conviene, ciudadanos, que la oración fúnebre de tan gran hombre la pronuncie yo solo, sino todo su país. Los decretos que todos nosotros (el Senado y el pueblo actuando juntos), con igual admiración por su mérito, le votamos mientras estaba vivo, los leeré para poder expresar sus sentimientos en lugar de los míos.4
Marco Antonio fue desgranando en tono serio y tranquilo cada medida, haciendo hincapié sobre todo en aquellas decisiones que instituían a César como un ser sobrehumano, divino e inviolable y le nombraban padre de la patria. Mientras leía, Antonio dirigía miradas o gestos hacia el lecho donde se encontraba su cadáver y expresaba su dolor y su rabia ante el crimen que se había perpetrado. A continuación, leyó los juramentos que comprometían a todos a proteger a César y su cuerpo. Luego, Marco Antonio clamó al dios supremo de los romanos:
Júpiter, guardián de esta ciudad, y los otros dioses, estoy dispuesto a vengarlo como lo he jurado y prometido, pero ya que aquellos que son de igual rango que yo han considerado beneficioso el decreto de amnistía, ruego que así se demuestre.
Aquellas palabras contenían una amenaza poco disimulada contra los senadores. Pero Antonio los calmó dando un paso atrás en su vehemencia:
Me parece, conciudadanos, que esta acción no es obra de seres humanos, sino de algún espíritu maligno. Nos conviene considerar el presente en lugar del pasado, ya que el mayor peligro se acerca, si es que no está ya aquí, no sea que seamos arrastrados a nuestras conmociones civiles anteriores y perdamos lo que quede del noble origen de la ciudad. Así pues, llevemos a este ser sagrado a la morada de los bienaventurados, cantando por él, tal como acostumbramos, nuestro himno de lamentación.
Entonces, Antonio se dirigió al lecho donde yacía el cadáver de César y cantó un himno para dar testimonio sobre su carácter divino. A continuación, recitó sus campañas, sus victorias en la guerra, las naciones sometidas a su dominio y el inmenso botín que había traído a Roma, subrayando siempre el tono milagroso de sus logros. Luego, en una actuación perfectamente calculada, bajó el tono de su voz y se sumergió lentamente en un estado de profundo pesar, llorando por su amigo.
A continuación, Marco Antonio tomó una lanza y levantó con su punta la túnica que llevaba César en el momento de ser asesinado. La contemplación de la sangre y los agujeros de las puñaladas conmovió a todos los presentes, que se iban indignando cada vez más, si eso era posible, contra los magnicidas. El siguiente golpe de efecto fue magistral. Puesto que el cadáver de César estaba tumbado en su lecho mortuorio y no podía ser visto por los que se encontraban más lejos, Marco Antonio había ordenado montar un ingenioso dispositivo: una imagen de cera de César sostenida sobre un armazón de madera y vestida con sus ropas, que mostraban a todos los presentes las veintitrés puñaladas recibidas en el cuerpo y en el rostro.
Aquello fue más de lo que la gente pudo soportar, y muchos perdieron la compostura. Los gemidos y gritos de dolor se mezclaron con los aullidos pidiendo venganza. La turba quemó primero el lugar donde había sido asesinado César y luego se lanzó por toda la ciudad a la caza de los asesinos, que habían tenido la prudencia de marcharse ya del lugar. En su furia vengativa, el populacho mató al tribuno Cinna, cuyo único pecado era tener el mismo nombre que el pretor Cinna que tiempo atrás había pronunciado un discurso contra César. Varias de las casas de los magnicidas acabaron devoradas por el fuego y se produjeron amenazas y escenas de lucha contra los sirvientes, en vista de que sus señores ya estaban muy lejos de allí.
Cuando se restableció el orden, el pueblo regresó al foro, donde continuaba el lecho con el cadáver de César, y donde se instaló una pira funeraria que ardió durante toda la noche. Sobre aquel lugar se levantó un altar, que posteriormente fue trasladado al templo del Divino Julio que se construyó en el propio foro. Aquella fue la primera ocasión en la que los romanos rindieron honores divinos a uno de sus gobernantes. A partir de entonces, los emperadores no solo serían adorados a su muerte, sino también en vida.
Hasta aquí se ha ofrecido un relato de lo sucedido en aquellos días basado en las noticias de los historiadores romanos, como Cayo Suetonio o, especialmente, Apiano, que proporciona una narración detallada en sus Guerras civiles. El asesinato de César, los hechos que tuvieron lugar durante los días siguientes y la guerra civil que acabaría años más tarde con Octaviano Augusto como señor absoluto transformaron para siempre no solo la vida de Roma, sino, en cierto modo, la de todo el mundo posterior. Los emperadores romanos se hicieron llamar «César», Roma se convirtió en una monarquía hereditaria tal como quizás había planeado aquel, y su herencia se prolongó hasta la caída de Constantinopla en 1453. Más allá de esa fecha, hubo un imperio germánico en el que reinaba un caesar (en latín) o káiser (en alemán), y los monarcas rusos se hicieron llamar tsar, palabra procedente de «César». Todos ellos llegaron con vida hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
César es universal, trasciende su propio tiempo. Por eso, no es de extrañar que en cada época alguien se haya servido de su figura para transmitir su propia visión del mundo.
William Shakespeare no fue una excepción. Y el discurso que puso en boca de Marco Antonio con ocasión del funeral de César se convirtió en una obra maestra de la retórica.