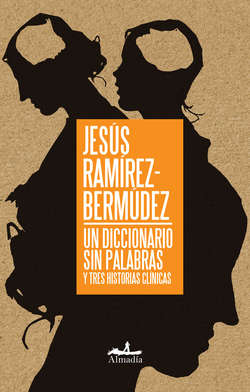Читать книгу Un diccionario sin palabras - Jesús Ramírez-Bermúdez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FEBRERO 3, 2009 11:45 a.m.
ОглавлениеHan entrado al consultorio tres personas: una mujer de mediana edad, con atuendo oscuro y porte elegante, quien sonríe y me saluda de inmediato. Junto a ella viene un joven alto y esbelto, vestido con un traje de color café claro, corbata roja y cabello largo, castaño. Su sonrisa franca y llena de simpatía le da un tono de calidez al entorno un tanto impersonal del consultorio número doce del edificio de consulta externa.
Suele suceder que los espacios de un hospital público carezcan del lujo frío de los hospitales privados de prestigio en México, pero también de la apariencia acogedora que sobresale en el estudio de un psicoanalista, con su intimidad de libros y estructuras de madera que evocan de inmediato los orígenes centroeuropeos, burgueses, la mueblería sofisticada y el entorno discreto de artes plásticas y referencias literarias que consigue crear un mundo artificial dedicado a la profundidad de la conversación. En su novela acerca del psicoanálisis, titulada Música y editada en Japón en los años mil novecientos sesenta (yo leí el libro en una edición española de Seix Barral en los años mil novecientos noventa), Yukio Mishima realiza un delicado estudio sobre los requisitos plásticos de un entorno privado, un consultorio, para provocar un desnudamiento paulatino de la subjetividad durante el relato psicoanalítico; la novela se refiere a un joven analista japonés, pionero en la aplicación de su disciplina en Tokio; la historia funciona como un documento transcultural acerca de la relación entre los supuestos estéticos del diseño de interiores y la técnica del psicoanálisis. Mishima, sujeto de análisis por tantos años que fabricó con autoridad el personaje del analista, eligió diseños neutrales, casi monocromáticos, en relación con los atributos visuales del espacio clínico; la austeridad del ambiente psicoanalítico, sin ser hostil, debería funcionar como un marco neutral para la asociación de ideas: si las imágenes del consultorio revelan demasiadas claves culturales del analista, pueden resultar coercitivos y por lo tanto enmascarar o distorsionar la formación de imágenes del paciente, o incluso provocar el tránsito por un laberinto de proyecciones inconscientes donde el paciente recorre sin querer los símbolos culturales del analista mientras cree comentar su propio mapa simbólico. Al menos eso piensa el personaje de Mishima, en Tokio, durante los años mil novecientos sesenta.
Hoy, en México, en el consultorio doce del edificio de consulta externa, la decoración aséptica, la paleta de color insulsa, dicotómica, azul y blanca, y en general la austeridad impersonal de los muebles provocan, tal vez, una consecuencia inesperada de acuerdo al canon de Mishima: la falta de diferenciación entre el interior y el exterior de los espacios de consulta. Afuera, en la sala de espera, gobierna la inquietud y la impaciencia, el ruido inespecífico de conversaciones superficiales y disposiciones verbales con mero valor logístico, como las instrucciones de una secretaria, las indicaciones del enfermero, la entrega-recepción de facturas, monedas, y otros documentos financieros en la caja de transacciones. Adentro, en el consultorio, el espacio físico debería significar una transición hacia los sentimientos de seguridad y protección frente al médico: es aquí donde las experiencias de consuelo, esperanza y empatía tendrían lugar. Sin embargo, en los hospitales públicos de México, la continuidad neutral del arreglo arquitectónico no distingue entre la sala de espera y el espacio de consulta. No hay experiencia de inmersión; el ruido de afuera no es suprimido adentro; la enfermera entra y sale para realizar diligencias sin relación con la narrativa del paciente; la secretaria abre la puerta por error; los estudiantes de medicina observan la escena, sentados en la cama de exploración: no hablan durante la consulta, pero escuchan y descomponen así, sin desearlo, la simetría de la relación médico-paciente, tan delicada en el contexto de la neuropsiquiatría. ¿Cómo se obtiene entonces la personalización de la consulta? Sin los artificios de la arquitectura de interiores, la expectativa de intimidad debe cumplirse mediante los recursos interpersonales del clínico: un lenguaje corporal atento y cálido, que no intimide a los pacientes más tímidos o desconfiados; un diálogo que avance desde la trivialidad del mundo colectivo hacia los puntos críticos de la salud, la vida personal, la tensión entre el individuo y sus personas significativas. No es infrecuente que la consulta en neuropsiquiatría se asome al lado problemático de la identidad personal. En los hospitales públicos de México (supongo que es igual en muchas partes del mundo) el clínico debe entrar en el mundo privado del sujeto que sufre, en las condiciones menos propicias para hacerlo. Pero en esta ocasión, no son mis artificios interpersonales los responsables del clima emocional de la consulta: la actitud sonriente del hombre joven de traje color café y cabello largo, castaño, es lo que provoca un ambiente de confianza. Mientras acompaña a Diana, me sonríe y luego coloca una silla de tal forma que ella pueda sentarse con facilidad. Luego me extiende la mano.
–Buenos días, doctor, soy Oswaldo. Muchas gracias por recibirnos –su tono es alegre y su acento extranjero: chileno, uruguayo o argentino, pienso de inmediato. Debo disculparme con los lectores de esos países: mi oído no está bien entrenado para discriminar las voces del Cono Sur. Él permanece de pie atrás de Diana, mientras ella descansa los brazos sobre las piernas y dibuja una sonrisa más dulce y serena que la del joven, quien luce casi eufórico, como si estuviéramos en medio de una celebración y no en la consulta de una mujer con la vida destrozada. La sonrisa serena de Diana, con su mirada color marrón, parece más cercana al optimismo inapropiado de su acompañante que a mi realismo pesimista.
–¿Cómo está, doctor? Soy María José, la mamá de Diana –la señora Casanova toma la palabra. Estrechamos la mano. Ella con suavidad, yo con más firmeza. Nuestra mirada se encuentra por unos instantes: sus ojos, de color gris oscuro, me permiten entrever un mundo de ambiciones robustas sobre un paisaje de fondo menos penetrable, de sueños amplios, desdibujados, con un toque de esperanza y tristeza: la clase de meditación sentimental que se genera precisamente porque la espera supone la ausencia; el acontecimiento que daría sentido a la esperanza es solamente una posibilidad, todavía. Me pregunto qué ha mirado en mí. Ojalá hubiera un libro escrito por esta mujer, por otras personas, por una mujer como ella, cuando me mira de frente y descifra en instantes el significado de mi presencia, mediante su saber intuitivo de madre, realizado en forma tácita durante nuestro encuentro. Ahora frunce el ceño, las cejas se aproximan entre sí y descienden en su extremo más cercano a la nariz, mientras los párpados se entrecierran sutilmente: me inspecciona y finalmente el gesto se ilumina con una sonrisa amable, aunque se trata de una luz fría. Supongo que ese rostro duro se ha formado al enfrentar desafíos incontables en el dominio social de los hombres y las mujeres.
–Es un placer –respondo. Digo mi nombre; se trata de un automatismo cortés. No ignoro que lo conocen, pues han venido a buscarme. Me acerco a Diana y extiendo mi mano. Sin levantarse, ella devuelve el mismo gesto y nos saludamos; esta vez ambos lo hacemos con suavidad; las palmas y los dedos se abrazan y oscilan sincronizados, hacia arriba y abajo, con desplazamientos de amplitud discreta: una, dos, tres y cuatro veces. Su mano es muy débil; el brazo también. Todos hemos tomado asiento: el ritual que inicia la consulta ha terminado en instantes.