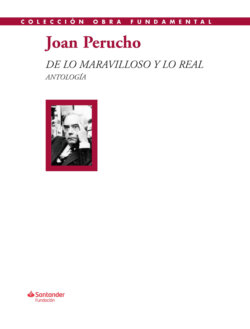Читать книгу De lo maravilloso y lo real - Joan Perucho - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El irlandés O’Connell en la defensa de Montserrat
ОглавлениеPUESTO BAJO LA BRILLANTE TUTELA de san Patricio, y confiando en su valiosa protección, el joven coronel O’Connell no temía, en realidad, a ningún peligro de este mundo. Había nacido en Kerry, Derrynane, y los prados de la verde y vieja Irlanda, tan ondulantes cuando sopla el viento, habían cobijado los duros juegos de su infancia. George O’Connell hablaba, cantaba y aun componía habilidosos versos en galés. Era el menor de doce hermanos, y su familia, patriarcal y contrabandista como tantas otras, constituía un ejemplo vivo de las tradiciones seculares que el tiempo borra. Por las noches, especialmente cuando el padre salía de viaje montado a caballo, los doce hermanos, encabezados por su madre, iban a la iglesia a rezar el rosario y a pedir la protección de san Patricio. George O’Connell era primo hermano de Daniel O’Connell, que con el tiempo, y como es sabido, fue uno de los grandes hombres de Irlanda.
A los dieciséis años, George O’Connell se descubrió vocación de poeta y estudió en una de aquellas escuelas bardas de que nos habla el marqués de Clanricarde en sus pintorescas Memorias. La escuela estaba en la cima de un monte, entre salvajes soledades, aprovechando las ruinas de un viejo monasterio. Los discípulos allí congregados oían la palabra iluminada del maestro, y se exaltaban con las batallas de los príncipes y con los nombres venerables de Clonard, Clonmacnoise y Armagh. George O’Connell aprendió de memoria las baladas de Egan O’Rahilly, de Owen Roe O’Sullivan y de Brian Merriman, todos ellos poetas desastrados y bebedores y de inspiración muy alta. Cuando quería componer sus propios poemas, George O’Connell se tendía en el lecho de su celda y, poniéndose una gran piedra sobre el pecho, rumiaba las consonantes y contaba las sílabas. Eso de la piedra solía hacerse corrientemente para no desviar el espíritu.
Un día, en una danza campesina, George O’Connell se lio a porrazos con uno de los esbirros del Gobierno y le dejó maltrecho y medio tartamudo. Como la cosa era grave y empezaba ya a planearse la Royal Irish Constabulary, a cuyos componentes el vulgo llamó peelers en honor a su fundador, Robert Peel, el muchacho escapó lejos, y no viendo otra solución se alistó en la Brigada Irlandesa. Diez años estuvo en las colonias combatiendo a los enemigos del Imperio y su talento y valentía le conquistaron el grado de capitán. A menudo se encomendaba a san Patricio, o a Patricius, el hijo de Calpurnius, como eruditamente llamaba al santo en los sermones el párroco de su iglesia. Cuando los ejércitos de Bonaparte invadieron a España, Georges O’Connell fue destinado a las fuerzas de Sir John Moore, que operaba en Galicia, y sirvió de enlace al marqués de la Romana, que la gente del pueblo llamaba el «marqués de las Romerías», por sus numerosas marchas y contramarchas. Participó en la batalla de La Coruña, peleando con ardor inigualable, y en Elviña asistió a la agonía de Sir John, que tenía el hombro izquierdo destrozado por una bala de cañón. Sir John era un hombre rudo y fuerte y requería prolongados sorbos de whisky para mitigar su dolor. Cuando hubo muerto, O’Connell, devotamente, se arrodilló y recomendó aquella alma británica a san Patricio.
Ascendido por méritos de guerra al grado de coronel, O’Connell pasó de instructor al celebérrimo Batallón de los Literarios, llamado así porque se componía de gente bulliciosa y más o menos estudiosa, y a cuyo recuerdo se conserva hoy día, con su nombre, una de las plazas de la catedral de Santiago. O’Connell, que había aprendido gallego y castellano, se hizo muy amigo del tambor mayor del batallón, don Antonio Galbán, cirujano, hombre voluptuoso, bebedor y comedor, corazón abierto a las más nobles empresas. Mientras ensayaba su tambor por alguno de los patios del hospital, Galbán discutía con O’Connell acerca de la nomenclatura de los vientos, y si su fuerza dialéctica triunfaba hacía con su instrumento un ardoroso repique floreado. Ambos se distinguieron en la batalla del puente de San Payo y celebraron luego la derrota de los franceses bebiendo el espumoso del Ribeiro en las tascas de la santiaguesa calle de la Raiña.
Cuando la Junta Central Suprema convocó Cortes para principios del año 1810, O’Connell partió hacia Cádiz en calidad de observador. Galbán le recomendó a un primo suyo de la isla de la Gomera, escribano público y diputado en Cádiz, apellidado asimismo Galván, pero, como se ve, con uve. Llegado a Cádiz, O’Connell entró en activa relación con los diputados y asistió a la primera reunión en la isla de León. Fue amigo del conde de Toreno, del atravesado e irascible Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes, del melifluo y temible Lorenzo Villanueva, hermano del autor del Viaje literario a las iglesias de España; pero enamorado de la periferia española intimó sobre todo con los diputados catalanes, a quienes fue presentado por el escribano José Galván, y fue amigo inseparable de Antonio de Capmany, de Ramón Lázaro Dou y del marqués de Tamarit, así como de un escritor medio loco llamado Antonio Puigblanch. Con el escribano canario, O’Connell cató y se hizo especialista de los generosos caldos andaluces. Pepe Galván, a quien no se le resistían las mujeres y que sabía muy bien montar a caballo, recitaba de carrerilla, y sin faltar una, todas las leyes de Partida. Las decía cerrando los ojos y con una mano agarrándose la solapa de la levita.
O’Connell obtuvo una inmensa popularidad en Cádiz. Era la época en que se publicaban los diarios liberales llamados El Redactor General, El Atisbador, El Conciso, El Duende de los Cafés, La Abeja Española, redactada por Bartolomé José Gallardo; los diarios antiliberales ostentaban nombres tales como El Procurador General de la Nación y el Rey, El Censor General, El Tío Tremenda o los Críticos del Malecón. Muchas tardes O’Connell las pasaba conversando con Gallardo en la redacción cochambrosa de su periódico. Este le leía los artículos de su Diccionario crítico-burlesco. Apuesto y muy buen mozo, O’Connell frecuentó asimismo los salones de las damas gaditanas, y en uno de ellos conoció a la condesa de Navacerrada, de quien se enamoró rendidamente. La condesa tenía un marido muy celoso y feroz. Un día el conde, echando espumarajos por la boca, desafió a O’Connell a batirse en duelo. Fueron padrinos Capmany y Puigblanch. O’Connell recibió una estocada en la tetilla izquierda y estuvo durante quince días entre la vida y la muerte. Como san Patricio no tenía jurisdicción sobre tierra española, los amigos catalanes de O’Connell le recomendaron la milagrosa Virgen de Montserrat. En los apuros de la muerte, O’Connell alzó su espíritu pecador a tan alta Señora y prometió que, si curaba, iría a postrarse, cual romero, a sus pies. Al día siguiente, muy milagrosamente, O’Connell era abandonado por las fiebres y pedía a grandes voces sólido sustento para su estómago. Cuando hubo sanado, O’Connell lloró sus culpas y, cumpliendo su promesa, se dispuso a partir para Cataluña.
La despedida de los amigos de O’Connell fue emocionante. Se hicieron discursos a la libertad y a la independencia de España, así como a la supresión del Santo Oficio, y se sirvieron unas jícaras de chocolate de ultramar. Todo el mundo lloraba. Luego Galván se puso al clavicémbalo y cantó unos aires canarios. O’Connell prometió regresar así que hubiese cumplido con la Virgen de Montserrat, y, dando un paso adelante, erguido y con mucho brío, recitó, en buen castellano, un poema de José Manuel Quintana. Después fue abrazado por Dou, Capmany, Galván, Gallardo y Puigblanch.
El itinerario de O’Connell fue duro y sobresaltado. Procurando rehuir las fuerzas francesas que batían los campos, subió Andalucía arriba, atravesó La Mancha y llegó, tras largo camino, a Teruel. Se aposentó en ventas destartaladas y siniestras y frecuentó arrieros que olían insistentemente a ajos. En Teruel, no totalmente curado del mal de amores, visitó el mausoleo de los llamados «amantes de Teruel», que iban con unos faldellines de terciopelo, y le dio un vuelco el corazón ante su penoso estado. Llegó a Alcañiz un día de mucha nieve y borrasca y tuvo que defenderse de unos salteadores de caminos. Hacía un frío espantoso. Con caballos de refresco hizo noche en Gandesa, la muy noble y liberal, y se hizo muy amigo del corregidor José M. López-Mora, hombre culto, fluyente y dadivoso, y de Julio Lacambra, delegado de la Junta Central. Julio Lacambra tenía aficiones filosóficas y leía a Maimónides en su lengua. Para congraciarse con ellos, y en homenaje a Cataluña, O’Connell les recitó un fragmento de un poema de Antonio Puigblanch, el autor celebrado de La Inquisición sin máscara. Dijo, refiriéndose a la lengua catalana:
Llenguatge és tal aquest que del mateix usaren
Del francès Carlo Magno los cortesans complots
Y’ls dextres catalans ab ell se gloriaren
Que del Jonich solcant y del Egeu los flots
Duenyos foren d’Atenes prole dels qui donaren
Recordant de la pàtria los carinyosos mots
Del riu Segre lo nom a los sicarios Feachs
Y del Ebro al qui banya los camps ferits dels Trachs.
Después de este sensacional poema, precedente seguro de la Renaixença, O’Connell se adentró en Cataluña, atravesando el Ebro en una barca. Bebió vino del Priorato y ponderó las excelencias de la avellana tarraconense. Estuvo unos días enfermo en Villanueva y la Geltrú. Llegado a Manresa se enteró que, habiendo sido declarado «plaza de armas», Montserrat fue tomado por los franceses el año anterior, y que, incendiado y abandonado por estos, el comandante en jefe inglés, Edward Green, cuidaba en la actualidad de su fortificación y defensa. O’Connell subió a Montserrat y contempló un espectáculo desolador: el monasterio derruido y con todos los restos del pillaje. El altar mayor estaba vacío, pues los monjes, antes de la llegada de los franceses, habían cuidado de esconder la santa imagen. O’Connell se arrodilló en la nave desierta y, con lágrimas en los ojos, rezó durante toda la mañana.
El día 28 de julio de 1812 los franceses, al mando del general Mathieu, volvieron a presentarse ante Montserrat. O’Connell se había puesto a las órdenes de Green, el cual había fortificado la ermita de San Dimas. La defensa fue heroica, pero sin esperanza. O’Connell dio pruebas de un valor temerario y fue la admiración de todos los presentes. No contando con los elementos de defensa necesarios, Green, sin embargo, a la mañana siguiente capituló.
Los franceses trasladaron a O’Connell prisionero a Lión. Tres meses más tarde fue canjeado y devuelto a Londres. Tras una licencia de un año, O’Connell recibió un destino en misión secreta al Afganistán.
En las noches claras del desierto, O’Connell salía de su tienda y se recostaba junto al fuego. Entonces recordaba a sus amigos españoles. Sacaba de su pecho dos estampas y antes de dormirse las besaba. Una estampa era de san Patricio; la otra, de la Virgen de Montserrat, cuya imagen no llegó nunca a contemplar. Aérea y gentil, desde su cielo resplandeciente, la dulcísima patrona de Cataluña sonreía y extendía su mano protectora sobre el sueño profundo de O’Connell.