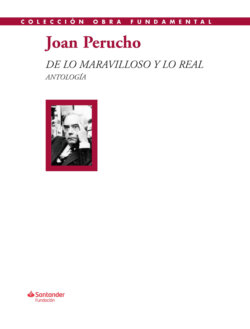Читать книгу De lo maravilloso y lo real - Joan Perucho - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Carcasona, Simón de Montfort y la bella Josette
ОглавлениеCOMO EN UNA TABLA GÓTICA, sobre un fondo de oro, surgía la maravilla de los siglos, «La Cité», encumbrada sobre el manso curso del Aude. Los reflectores, entre el césped, iluminaban las viejas piedras con una luz muerta e irreal. Brillaban más los diamantes en los descotes de las damas, y sin embargo el fulgor de aquellos muros ganaba en hiriente belleza, en rutilante y misterioso silencio.
La noche era fría, y aquel verano más parecía otoño, por lo inestable y tornadizo de sus días. Se hallaban agrupados en la desembocadura de la calle y contemplaban sin decir palabra aquel fascinante espectáculo. Ya en 1835, Próspero Mérimée, en plena exaltación romántica, calificaba a «La Cité», en sus Notes d’un voyage dans le Midi de la France, de joya única y sin par. Esta cita erudita la había musitado tímidamente Álvaro Fonseca, uno de los más altos y extraños caballeros del grupo. No se le hizo, desde luego, caso alguno.
Empezaron a caer algunas gotas de lluvia. Maruja Puig, que era una viuda guapa y muy elegante, corrió a refugiarse en un portal, porque sabía, aunque no lo decía, que la lluvia suele descomponer el sabio desorden de las mujeres elegantes y bellas. La siguieron, dando pequeños gritos, Amalia Linares, María Luisa Ochoa y la señora de Amat. La linda y juvenil Josette permaneció con los caballeros, los cuales apuraron sus pitillos dando una última ojeada a la iluminación arqueológica. Josette, que era francesa, sobrina de los señores de Ochoa y estudiante en la Facultad de Letras de Montpellier, lucía unos breves pantaloncitos color de cielo, que ornamentaban codiciosamente la esbelta morenez de sus piernas de diosa adolescente. Al profesor Fernando Amat le hubiera gustado tener en Barcelona alumnas de este género.
La lluvia duró solo un momento, y desapareció dejando un leve rastro húmedo en la calzada. Las damas y los caballeros decidieron entonces ir a ver —ya que no se podía hacer otra cosa— La dolce vita, o La douceur de vivre, según habían leído en la cartelera regional de espectáculos de un periódico de Toulouse. Cuando llegaron ante el cine hallaron sustituido el programa por una vulgar y anodina película americana protagonizada por Robert Mitchum.
«La Cité» seguía resplandeciendo en lo alto. Sumida en la penumbra, la moderna Carcasona, prolongación de la ville basse, presentaba un perfil amorfo, sin gran carácter, con avenidas frías y desapacibles, y constituía en realidad una ciudad viva alimentándose a expensas de otra ciudad muerta. El siglo xiv, no obstante, había dejado un testimonio de importancia en la iglesia de Saint Vincent, con la escultura en piedra de san Luis, el gran rey. Esto era algo que el profesor sabía desde hacía muchísimo tiempo, aunque lo aprovechaba para criticar a Viollet-le-Duc.
De regreso al hotel, nuestros amigos, ante un café de la Place Carnot, vieron estupefactos cómo la gente, al son de amplificadores eléctricos, bailaba sardanas. Entonces, algo extraño aconteció, algo extraño en la noche, y lívidas sombras ensangrentadas desfilaron en cortejo por el firmamento.
A la mañana siguiente, el grupo barcelonés y la linda Josette montaron en sus coches y, atravesando el Puente Viejo, penetraron en la gran ciudad medieval por la puerta Narbonesa. Había una enorme cantidad de vehículos aparcados por todas partes, preferentemente en los fosos del recinto amurallado, y los turistas de todos los confines del mundo constituían una vasta y abigarrada Babel.
La noble ciudad de Carcasona, la de los albigenses, la que conquistó el furor y el hierro de Simón de Montfort, aparecía intacta y cerrada sobre sí misma, en muda interrogación sobre el pasado. Jamás el arte militar dará otra muestra de tan singular belleza, y ni siquiera la Aviñón de los papas podrá competir en la perfección de su total unidad.
Sin embargo, entristece decirlo, la fuerza y el horror se abatieron sobre estos muros. Hay un trasfondo de tragedia en la que se recorta casi siempre la figura ensangrentada de nuestro Pedro el Católico, caído allá, en los campos de Muret. La guerra empezó en julio del año 1209, cuando después del asesinato del legado pontificio Pedro de Castellnau, el papa Inocencio III alza la voz de cruzada. Se trata de combatir una herejía, pero al interés religioso se le une también el interés político, que encarnará Simón de Montfort. Era por aquel entonces señor de estos vastos territorios del mediodía de Francia, el conde de Tolosa, Raimundo VI, cuñado del rey de Aragón. Después del saco de Béziers, las huestes de Simón de Montfort se dirigen a Carcasona, a la que ponen sitio. En vano intenta mediar Pedro el Católico. En la ciudad hay escasas fuerzas, y la flor de la nobleza del norte acampa bajo los muros de piedra gris. Cuando, después de varias vicisitudes, los cruzados entran en «La Cité», los habitantes, cubiertos solamente de una camisa y de sus bragas, son arrojados al campo, y el vizconde Raimundo Roger, gobernador de la plaza, es encerrado en una mazmorra en la que muere al año siguiente. Años más tarde morirá también, como es sabido, nuestro amado rey, derrotado en Muret.
La voz del profesor se hizo trémula. Estaba visiblemente emocionado. Los recuerdos históricos son peligrosos, y hieren como dagas en la base de todos los romanticismos políticos. Un no sé qué de austeridad, punzante y cruel, se diluía en aquella gozosa mañana de agosto.
Recorrieron los pasos de ronda a lo largo de las murallas, que, dicho sea de paso, son dos, la interior y la exterior. Subieron hacia las altas torres de nombres pintorescos y transitaron por las desnudas salas del palacio condal. La piedra era gris y majestuosamente severa. Por las callejas, los turistas compraban, en las tiendecitas de souvenirs, postales y chucherías inservibles. Maruja había encontrado a un simpático y antiguo conocido de Sevilla, el cual, después de las presentaciones, se unió al grupo. Josette le miró, descaradamente y sin pudor, a los ojos.
Ramiro Ochoa, abrumado por la sed, se bebió una cerveza, de un solo golpe y sin pestañear. Amalia Linares, que era un poco novelista, tomó unas notas muy emotivas y candentes. Todo el mundo charlaba animadamente. Josette, que antes del desayuno se había bañado en las piscinas del hotel, iba descalza y ajustaba a su cuerpo un lindo vestido sin hechuras, confeccionado con una tela escarlata de toalla de baño. De vez en cuando recogía una punta de la falda, con un ademán del todo innecesario, pero ondulante y gracioso.
No solo fue nuestro rey quien cayó. También fue abatido el campeón de la cruzada, sudoroso y polvoriento, luego, en el sitio de Tolosa. Cayó Simón de Montfort bajo la terrible maza de hierro. Pero la victoria era ya para Francia, y franceses serían los territorios de Languedoc y la Provenza. Un siglo de alianzas familiares, de trobar clus y amor cortés, tutelado por la casa de Barcelona, se hundía, con humo de incendios, para siempre.
Cent ans li Catalans, cent ans li Provençau
Se partageron l’aigua e lo pan e la sau.
El profesor hablaba con un dejo de resentimiento. Dijo que era muy importante el libro de Ferdinand Lot L’art militaire et les Armées au Moyen Âge, editado en París el año 1947. Atacó también muy duramente a Viollet-le-Duc, como siempre que se terciaba, por haber restaurado «La Cité» según el gótico del norte. Era una traición al espíritu, al genio de Occitania. Y sin embargo aquello era tan bello, ¡tan bello!
Se consolaron almorzando bajo los arcos medievales del Grand Hotel, donde les fue servida una poularde à la Raymond VI, de perenne memoria. Álvaro provocó involuntariamente una situación forzada, pues refiriéndose a Colliure habló del hotel de La Bretelle, en vez de La Balette, que hubiese sido lo correcto. Se intentó en vano recordar algún poema trovadoresco. Por casualidad, salió el sirventés famoso:
Ai, Tolosa e Proença
e la terra d’Agença.
Beziers e Carcassey
quo vos vi e quo us vei!
A la caída de la tarde estaban todos algo fatigados. Sin embargo, habían jugado a la canasta y aguzado el espíritu. Alguien dijo que en los cines de Perpiñán ponían La dolce vita. Realmente, era un título digno del Renacimiento.
•
Ahora pienso una cosa. Un poeta amigo mío, viniendo de Carcasona, tuvo la desgracia de hacerse, con un cristal roto del tren, un tajo profundo en la mano. En la estación siguiente le pusieron unos puntos en la herida. Había perdido mucha sangre.
Mi amigo meditó mucho sobre la vieja ciudad. Me dijo que, desde entonces, le era imposible dejar de asociarla con el dolor.