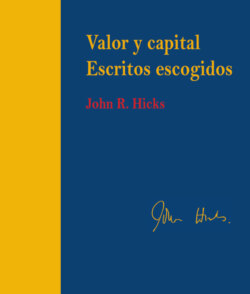Читать книгу Valor y capital. Escritos escogidos - John Hicks - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеAUNQUE este libro trata un número considerable de temas estudiados generalmente en libros de teoría económica, no pretende ser unos «Principios de Economía». Su objetivo es muy diferente. El ideal que cualquier escritor de unos Principios debería plantearse es el del poeta clásico: «Expresar mejor que nunca lo que tantas veces se pensó». En este libro trataré casi exclusivamente cosas nuevas. Me limitaré a los aspectos de cada tema sobre los que tengo algo nuevo que decir, o al menos, trataré de pasada los aspectos conocidos.
Siendo así, podría pensarse que las siguientes páginas, que buscan decir algo nuevo sobre muchas ramas de una ciencia bien desarrollada como la economía, solo podrían contener una serie de ensayos, no un libro unificado. Sin embargo, creo que he escrito un libro. La base de esta afirmación no reside en la unidad de tema, sino en la unidad de método. Creo que he tenido la fortuna de encontrar un método de análisis que es aplicable a una amplia variedad de problemas económicos. El método surge de algunos de los problemas más simples y fundamentales, por lo que tienen cabida aquí. Quizá resulte más esclarecedor cuando se aplica a los problemas más complejos (como los de las fluctuaciones económicas) –de modo que también tienen su sitio aquí–.
Los que se dedican al estudio de cuestiones tan complicadas a menudo apelan a la necesidad de tener algún método para tratar más de dos o tres variables a la vez. Los diagramas geométricos pueden resolver fácilmente problemas simples de dos o tres variables, pero cuando el problema se hace más complejo, fallan los métodos geométricos al uso. ¿Qué puede hacerse? La respuesta obvia es: recúrrase al álgebra. Pero, aparte del hecho de que muchos economistas no son muy duchos en álgebra, el tipo de métodos algebraicos comúnmente empleados, si bien son de alguna utilidad para plantear problemas, son mucho menos eficientes para describir gráficos, cuando estos se pueden utilizar. Mi nuevo método quería precisamente hacer frente a este problema. Por supuesto, he hecho uso de las matemáticas para construir este método, pero afortunadamente el método se puede explicar y utilizar sólo con un uso sistemático de gráficos. Así, podré prescindir de las matemáticas casi por completo en el texto, aunque (para aquellos que gustan de esas formulaciones) resumiré las matemáticas relevantes al final en un Apéndice1.
La investigación demuestra que la mayoría de los problemas con varias variables de los que debe ocuparse la teoría económica son problemas de interrelación entre mercados. Así, los problemas más complejos de la teoría de los salarios implican interrelaciones del mercado de trabajo, el mercado de bienes de consumo y (quizá) el mercado de capitales. Los problemas más complejos del comercio internacional implican interrelaciones de los mercados de importaciones y exportaciones con el mercado de capitales. Y así sucesivamente. Lo que necesitamos sobre todo es una técnica para estudiar las interrelaciones entre los mercados.
Cuando buscamos una técnica de este tipo, solemos recurrir de forma natural a los trabajos de los autores que han estudiado de manera especial esas interrelaciones, es decir, los economistas de la escuela de Lausanne, Walras y Pareto, a quienes, creo, debe añadirse Wicksell. El método del Equilibrio General, que plantearon estos autores fue especialmente diseñado para describir el sistema económico como un todo, en la forma de un patrón complejo de interrelaciones entre mercados. Nuestro trabajo sigue su tradición y será una continuación de la de ellos.
Sin embargo, no es posible encontrar en su obra todo lo que buscamos. Walras (Éléments d›économie politique pure, 1874) se limitó a plantear el problema. Marshall describió bastante bien su obra con la frase (que claramente tenía a Walras en mente): «La utilidad principal de las matemáticas puras en cuestiones económicas parece consistir en ser una ayuda para que una persona escriba de forma rápida, breve y exacta, algunos de sus pensamientos para su propio uso, y en asegurarse de que tiene premisas suficientes, y solo suficientes, para extraer sus conclusiones (es decir, que el número de ecuaciones no son ni más ni menos que el de incógnitas)»2. El Equilibrio General no había logrado mucho más que esto en 18903. Sin embargo, es una lástima que la autoridad de Marshall haya llevado a tantas personas a creer que la utilidad de las matemáticas se limita a hacer un recuento de ecuaciones.
Fue Pareto (Manuel d’économie politique, 1909) el que dio un paso más. Sin embargo, la obra de Pareto, por importante e influyente que sea, es sólo un comienzo. Está limitada por la falta de atención que presta a los problemas del capital y el interés. Incluso en la teoría del valor, donde la teoría es más sólida, ésta viciada por una falta de claridad en algunos puntos vitales, sobre los que tendremos que llamar la atención.
No se puede culpar a Wicksell de haber descuidado el capital y los intereses, pues éstos fueron los problemas que más le preocuparon. Pero, al escribir antes que Pareto, no pudo utilizar los avances que éste introdujo en la teoría del valor, y (creo que en cierto modo como consecuencia) su teoría del capital se limita a considerar el estado estacionario como una abstracción artificial. A pesar de estas limitaciones, hizo maravillas. En particular, su teoría del dinero y el interés (Geldzins und Güterpreise, 1898) ha sido la base de la teoría monetaria moderna.
Por tanto, nuestra tarea presente puede expresarse en términos históricos de la siguiente manera. Tenemos que reconsiderar la teoría del valor de Pareto, y luego aplicar esta teoría del valor mejorada a los problemas dinámicos del capital que Wicksell no pudo abordar con las herramientas que tenía a su alcance.
Dado que las obras de Walras y Pareto no están disponibles en inglés y en general los lectores ingleses no están muy familiarizados con ellas, resumiré las partes de su trabajo a medida que las necesite para mi argumentación. No daré por supuesta la teoría del valor de Pareto, sino la más conocida teoría del valor de Marshall, y esto tendrá algunas ventajas, ya que no considero que la teoría de Pareto sea superior a la de Marshall en todos los aspectos. Una de las cosas que tenemos que hacer es completar la teoría de Pareto en aquellos aspectos en los que es defectuosa comparada con la de Marshall.
Del mismo modo, cuando lleguemos a problemas dinámicos, no dejaré de prestar atención al importante trabajo que en ese campo se ha hecho a través de los métodos marshallianos –aludo, en particular, a la obra de Keynes–. La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936) de Keynes apareció cuando mi propio trabajo estaba bien avanzado, pero aún estaba incompleto en varios aspectos. Dado que estábamos interesados en temas tan similares, era inevitable que la obra de Keynes me influyera bastante. La segunda mitad de este libro habría sido muy diferente si no hubiera tenido la Teoría General a mi disposición. Los capítulos finales de la Parte IV, en particular, son muy keynesianos.
Cuando comencé a trabajar sobre el capital, tenía la esperanza de crear una Teoría Dinámica completamente nueva, la teoría que muchos autores habían reclamado pero que ninguno, en ese momento, había construido. Estas esperanzas se han desvanecido, porque Keynes llegó primero4. Sin embargo, sigo pensando que vale la pena hacer mi propio análisis, aunque pueda parecer pedestre frente al de Keynes. Un enfoque menos refinado tiene la ventaja de ser más sistemático. Además, creo que he aclarado varias cosas importantes que él no dejó del todo claras5.
Debo confesar que, cuando trabajaba con el libro de Keynes, me sorprendía la forma en que éste se las arreglaba para desenmarañar una serie de confusiones sin utilizar ningún aparato especial, yendo directamente a lo realmente importante. Esto lo consigue utilizando de manera magistral la intuición y con una aguda observación del mundo real, y descartando lo no esencial yendo directamente a lo esencial. Sin embargo, esa misma facultad tiene sus inconvenientes y para muchos lectores resulta inadecuada. «Supongamos», no pueden por menos de decir, «supongamos» que estuviera equivocado. Supongamos que algunas influencias fueran más importantes de lo que Keynes piensa, y otras menos importantes. ¿No cambiarían mucho las cosas? Esta pregunta merece una respuesta. De hecho, es particularmente deseable que el lector sepa diferenciar las cosas que son fruto de la lógica pura, y que por tanto puede estar obligado a creer, de las cosas que son el punto de vista del Sr. Keynes en cuestiones sociales, donde el lector puede querer disentir. Ahora podremos, frente a Keynes como frente a Wicksell, prescindir de supuestos especiales. Así podremos ver exactamente por qué Keynes llega a resultados diferentes a los de los economistas anteriores en cuestiones cruciales de política social, y podremos dar vueltas en torno a estas inquietantes consideraciones, examinándolas desde varios puntos de vista y tomando nuestras propias decisiones al respecto.
Espero que estas líneas de nuestra investigación (contenidas en las Partes III y IV) le parezcan a la mayoría de los lectores las más interesantes, ya que ciertamente son las más importantes. Debo disculparme con el lector por ponerlas al final del libro, pertrechadas tras la Parte II, en vez de al principio, donde tal vez preferiría que estuvieran. Esto no ha podido evitarse, ya que la característica peculiar de nuestra teoría del capital es que depende de nuestra teoría del valor mejorada. Los problemas de capital e interés presentan, de hecho, dos tipos de complicaciones: una es la complicación propia de los problemas dinámicos como tal, pero la otra es simplemente la complicación de los mercados interrelacionados, que pueden tratarse por separado. Cuando tratemos con los problemas dinámicos, será muy conveniente dominar estos enredos en esencia irrelevantes en la Parte II. Entonces podemos separar las dificultades dinámicas especiales –aquellas implicadas en la concepción de la formación de precios como un proceso en vez de ser un sistema de precios «estático»–. Estos se tratan en la Parte III, que por tanto no depende especialmente de nuestra teoría del valor. Los problemas generales, que son los más importantes, en los que tenemos que afrontar tanto las confusiones dinámicas así como las de los mercados interrelacionados, se abordarán finalmente en la Parte IV.
Por ello, pido al lector que refrene su impaciencia por leer sobre ahorro e inversión, interés y precios, auges y depresión, y que quede satisfecho volviendo a aprender sobre la utilidad marginal. Se ha dicho que los métodos indirectos son a veces más productivos que los directos, y quizás sea apropiado discutir la teoría del capital en un escenario que ilustre ese famoso principio.
Por tanto, este es el plan que tenemos ante nosotros:
La Parte I se ocupa de la teoría del valor subjetivo –«los deseos y su satisfacción»–, el mismo tema que el libro III de los principios de Marshall. Lo que tengo que decir al respecto es necesario para lo que viene después, pero también tiene un interés especial. Mi trabajo sobre este tema comenzó con la intención de proporcionar una base teórica necesaria para los estudios estadísticos de la demanda, de modo que en ese campo tiene clara relevancia. Se incluyen también otros asuntos de importancia metodológica fundamental.
La Parte II utiliza los resultados de nuestra teoría revisada del valor subjetivo para reelaborar el análisis del equilibrio general de Walras y Pareto. Lo más importante aquí es la oportunidad que se nos abre de trascender del mero recuento de ecuaciones e incógnitas, y establecer leyes generales para el funcionamiento de un sistema de precios con muchos mercados. Esto es básico para liberar a la teoría de Lausana de los cargos de esterilidad que le imputaban los marshallianos. Creo que lo he hecho. Sin embargo, la Parte II es relativamente árida. Es completamente «estática» y, aunque algunos importantes economistas se han contentado con ajustar su pensamiento a este marco, deja demasiado fuera los problemas reales como para ser suficiente. Sin embargo, si simplemente se considera como una teoría formal de la interrelación entre mercados, resulta útil. Así es como quiero que se considere aquí.
La Parte III trata de los Fundamentos de la Economía Dinámica. Se ocupa particularmente de la formulación de problemas que, como vimos, fueron la principal preocupación del análisis del equilibrio general en su etapa walrasiana. Entraré en el asunto con mucho más detalle de lo que hizo Walras en su esbozo de una teoría del capital. Así, la Parte III contendrá, por ejemplo, lo que tengo que decir sobre cuestiones controvertidas como la determinación del tipo de interés. También contendrá una discusión sobre el significado de algunos conceptos vitales, como el de ingreso y ahorro.
La Parte IV trata del funcionamiento de un sistema dinámico. Aquí se reúnen los resultados de las Partes II y III para formar una teoría del proceso económico en el tiempo. La parte II nos proporciona las leyes de funcionamiento de un sistema de mercados interrelacionados en general. La parte III nos habrá familiarizado con las características de algunas clases especiales de mercados de gran importancia, como el mercado de capitales. Antes de poder comprender completamente el funcionamiento del mercado de capitales, es necesario urdir la trama.
Así pues, el programa que tenemos ante nosotros es bastante extenso, y me siento obligado a limitarlo en varios sentidos. Una limitación de nuestro análisis se pondrá de manifiesto muy pronto, y es mejor reconocerla cuanto antes. Nos basaremos en el supuesto de competencia perfecta, es decir, casi siempre desdeñaremos la influencia que pueden tener sobre la oferta los cálculos realizados por los vendedores de su propia influencia en los precios de mercado. (Lo mismo ocurre con la demanda). En realidad, muchas ofertas y demandas probablemente se vean influidas en cierta medida por tales cálculos; puede que esta influencia sea importante. Sin embargo, es muy difícil tener en cuenta esta influencia salvo en los problemas más sencillos. De modo que, aunque sin duda el análisis de este libro mejoraría si se prestara más atención a la competencia imperfecta, he pensado que es mejor dejarlo por el momento. No creo que esta omisión menoscabe los resultados más importantes de este trabajo, pero es un asunto que deberemos investigar a su debido tiempo.
Otra limitación importante ya está implícita en nuestro subtítulo. Se trata de un trabajo de economía teórica, considerado como el análisis lógico de un sistema económico de empresa privada, sin referencia a los controles institucionales. Interpretaré esta limitación con bastante rigor, porque considero que el análisis lógico puro del capitalismo es una labor por sí misma, mientras que el estudio de las instituciones económicas se lleva a cabo mejor con otros métodos, como los del historiador económico (incluso cuando las instituciones son contemporáneas). La economía comienza a acercarse al final de su recorrido sólo cuando se cumplen estas dos tareas. Pero la división del trabajo entre ellas debe ser clara, y debemos trazar claramente la línea divisoria.
Sin embargo, debe reconocerse que el precio de esta austeridad es que el economista puramente teórico será incapaz de decidir si alguna de las oportunidades o riesgos que diagnostica se dan o no en el mundo real en un momento determinado. Se ve obligado a aparcar esta cuestión para otra investigación, aunque al menos con su estudio habrá ayudado a algún investigador, al señalarle algunas de las cosas de las que debe ocuparse.
[1]Un enunciado puramente matemático de mi método (al menos en la medida en que se aplica a la teoría del valor) ya apareció en francés-Théorie mathématique de la Valeur (París, Hennann).
[2]Marshall, Principios, Prefacio a la Primera Edición.
[3]Incluso hay muchas implicaciones en el mero recuento de ecuaciones e incógnitas, cuando se realiza sistemáticamente. Véase el capítulo IV posteriormente, y mi artículo, «Léon Walras» (Econometrica, 1934).
[4]Las primeras etapas de mi propio trabajo están resumidas en tres artículos escritos antes de leer la Teoría General: «Gleichgewicht und Konjunktur» (Zeitschriftfür Nationalokonomie, 1933); «A Suggestion for Simplifying the Theory of Money» (Economica, 1935); «Wages and Interest – the Dynamic Problem» (Economic Journal, 1935).
[5]Ver, en particular, mis explicaciones sobre la relación entre ahorro e inversión (capítulo XIV, nota), del período de producción (capítulo XVII), de los préstamos a corto y largo plazo (capítulo XI), de por qué es tan relevante que los salarios sean rígidos (Cap. XXI), y del proceso de acumulación de capital (capítulo XXIII).